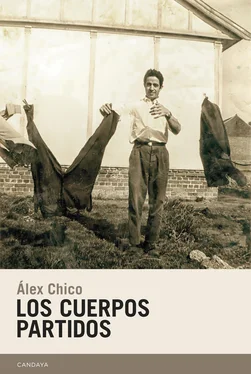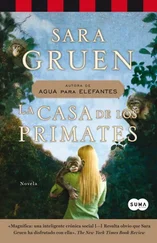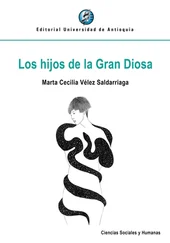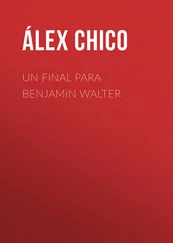En eso consiste vivir: en dar inicio a historias y en recomenzar luego otras distintas. Consiste en atesorar experiencias con el riesgo de que se crucen entre ellas. Aunque las creamos olvidadas, pueden volverse y reclamar un protagonismo momentáneo. Al fin y al cabo, vivir no es más que acumular memoria. No es más que ir sumando recuerdos, aunque esos mismos recuerdos aún nos duelan.
Tenía razón William Faulkner: el pasado no pasa nunca. Por eso es imposible detenerlo y por eso también no termina de cerrarse. Intentamos abarcarlo mientras lo narramos, pero siempre habrá algo que se nos escapa. Por muy cerca que estemos, logrará desviarse por algún lado.
Esas historias abiertas dieron paso a todo tipo de lecturas. Dependiendo de quien fuera el interlocutor que lo explicara, la historia adquiría un matiz u otro. Al final un mismo suceso, narrado por dos voces distintas, solo compartía el punto de partida. A veces, ni eso siquiera. Todo lo que venía después no era más que un cúmulo de explicaciones dispares, tan lejos de la realidad que incluso hoy nos causan cierta vergüenza.
Reviso el fondo de Radio Televisión Española y voy a uno de sus archivos, el que guarda todas las entregas del NO-DO, el aparato propagandístico del régimen de Franco. Veo algunos: el primero, emitido cuatro años después de que la guerra terminara; unos pocos más de la década del cuarenta, con especiales sobre Semana Santa, triunfantes inauguraciones de viviendas y desfiles de moda; y otros de décadas posteriores, con cacerías de patos en Alcudia, costureras de Madrid optando a premios del Teatro Real y cabras salvajes en los acantilados de Palma de Mallorca. Entre todos ellos, busco los noticiarios y documentales que se ocuparon de los emigrantes. Desde el inicio, el sesgo político es evidente: bajo una cortina de aceptación y festejos, la propaganda franquista escondió una realidad completamente opuesta a la que mostraban. Los emigrantes españoles dejaron de ser mulos de carga y se convirtieron en productores, o en operarios que gozaban «de justa fama por la eficacia y el pundonor que ponen siempre a sus empresas», según la voz en off que oímos mientras se suceden las imágenes. Los barracones donde se alojaban eran presentados como lugares de refugio, situados muy cerca de la fábrica para facilitarles el tránsito desde su casa hasta el trabajo. Sus residencias estaban perfectamente aclimatadas. La interacción entre los trabajadores españoles y los habitantes del pueblo que los acogía no generaba problema alguno. Todo lo contrario. Las palmadas y el cante andaluz eran muy bien recibidos entre alemanes, suizos y franceses. En las imágenes que podemos encontrar en los archivos del NO-DO, los autóctonos cantan al ritmo de las guitarras. Unos y otros se muestran alegres, inmersos en una especie de celebración perpetua.
Daria Esteve resume perfectamente la intención que motivaba esas imágenes: intentaban reemplazar la miseria por la estética de la miseria. La prensa franquista realizó una operación cosmética y así es como quería presentársela a quienes no emigraron, con escenas de euforia en los bares alemanes o franceses, con fiestas en alguna Casa de España. También con el éxito de lo que el régimen llamó «Operación Patria», unos espectáculos folklóricos que la dictadura exportaba a los países del norte para amenizar de tarde en tarde a sus trabajadores en el extranjero. Vistos con el tiempo, esa operación patriótica de bailes regionales conserva un cierto punto patético, denigrante. Como si la miseria se pudieran borrar de un plumazo gracias a un paso de jota o de muñeira.
Esa visión dulcificada perseguía otro fin más concreto: evitar que los emigrantes volvieran a España. En el fondo, que siguieran allí les suponía un magnífico negocio. Significaba un desempleado menos en su propio territorio, que además enviaba puntualmente divisas a su país desde el extranjero. Por eso no interesaba que regresaran. Por eso la propaganda y la felicidad aparente. Por eso el clima festivo y la euforia.
Los emigrantes dejaban de ser peones y se convertían, por un momento, en alfiles del tablero.
Una lectura similar, aunque con propósitos completamente distintos, se encuentra en una película francesa rodada muchos años después: Las chicas de la sexta planta .
Llegué a ella por azar, en Granada. Pensaba estar un rato caminando y volver luego a casa, con las ideas algo más claras. Por entonces, trabajaba en una tesis doctoral sobre la relación entre el cine y la literatura en la primera mitad del siglo XX. Un trabajo que se quedó en nada, pero que me sirvió al menos para acercarme a un buen puñado de directores a los que aún vuelvo de tarde en tarde. Sobre todo a José Val del Omar y a unas pocas películas expresionistas alemanas.
Sabemos cómo comienza todo paseo, pero no cómo acaba. Un tránsito breve siempre impone sus propios ritmos. En algunas ciudades ese azar se convierte en una norma, porque son lugares que ejercen sobre nosotros una fuerza casi magnética, con calles que nos desplazan a una nueva calle, o espacios interiores que nos llaman desde un punto y nos proponen que avancemos un poco a ciegas, dejándonos llevar de uno a otro lado.
Granada es una de esas ciudades. Por eso aquella noche acabé en una sesión doble que proyectaba un cine-club, en el Palacio de los Condes de Gabia. Si me acuerdo ahora y recupero, pasado el tiempo, aquella película, es porque se trata de un documento que parte de los mismos tópicos que me había encontrado antes, con prejuicios y aprioris similares, aunque su lectura de la emigración se propusiera mostrar la cara amable de un grupo de trabajadoras españolas en París.
El argumento es simple: varias criadas, al servicio de unos cuantos burgueses, se alojan en la sexta planta de un edificio. Una de ellas entabla una relación con un personaje, un tipo de vida cuadriculada, inmerso en un matrimonio gris. Gracias a ella, el burgués va trasformando una existencia monótona en un proceso de aprendizaje. Su curiosidad le descubre que hay vida más allá de las cuatro paredes de su casa. Así entra en contacto con otra realidad, la de las empleadas del hogar que malviven en habitaciones minúsculas, con baños compartidos que nunca funcionan. Trabar amistad con una de ellas le empuja a una inesperada libertad. Comienza a alejarse de sus obligaciones diarias, de compromisos ridículos, de rutinas banales. También ella debe vencer a la desconfianza, al recelo que le provoca la irrupción de ese hombre en su vida. Ha tenido algún desengaño y no quiere volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, la atracción es tan fuerte que decide marcharse. No está dispuesta a tropezar dos veces con la misma piedra.
En realidad Las chicas de la sexta planta , más que una comedia, parece un musical, aunque no haya canciones interrumpiendo la trama. Un musical feliz, donde se sufre y se ama a partes iguales, donde todas se ayudan y disfrutan de una alegría que logra sobreponerse a las adversidades. Son personajes planos, previsibles. Sobre todo ellas, bien aferradas a un molde preconcebido, estereotipadas hasta el extremo como buenas salvajes. María, el personaje principal, no es más que una Amelie a la española, una mujer joven, sufridora, temperamental, capaz de convertir lo insignificante y monótono en una experiencia única, digna de ser vivida.
Un argumento cargado de tópicos. Aunque no sea más que una ficción, la película nos ofrece una lección valiosa: buena parte de los franceses no entendieron absolutamente nada, por mucho que esa visión pretendiera rendir homenaje a sus vecinos del sur. Los tópicos sirven para eso mismo, para explicar por encima lo que no queremos averiguar del todo. Philippe Le Guay, el director de la película, es solo un ejemplo más de otras tantas reinterpretaciones sin fundamento alguno. Jordi Costa lo explicó muy bien en una crítica que publicó poco después de que se estrenara la película: «Hay tanto cliché en la representación de esas españolas como en el retrato de las burguesas parisinas. Le Guay demuestra que entre Francia y España no están solo los Pirineos: también se extiende un infranqueable prejuicio cultural».
Читать дальше