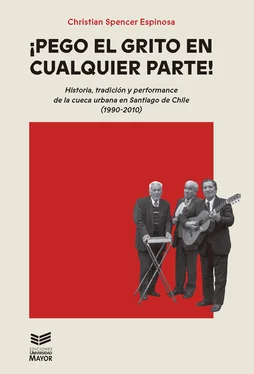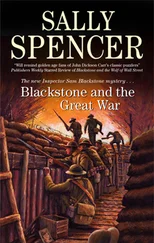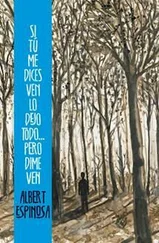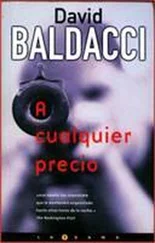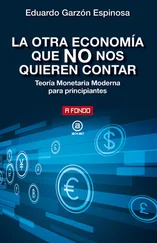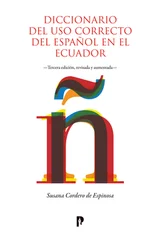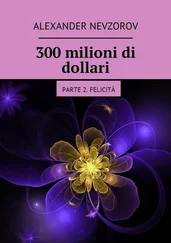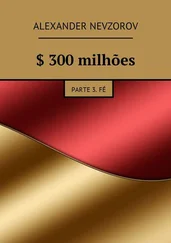Volviendo a los protagonistas de este libro, los primeros son los viejos y nuevos cultores de cueca urbana, que configuran la voz principal de esta investigación y abarcan más de la mitad del texto. Su opinión se hace presente por medio de entrevistas, imágenes, videos o discos en los que participan debido a mi intervención o la publicación de estos materiales en la industria discográfica o los medios de comunicación.
La segunda voz de este libro es la industria cultural, representada por la industria discográfica y los medios de comunicación, en particular la prensa escrita y electrónica. Mientras la prensa describe, categoriza y evalúa lo que hacen los músicos y sus audiencias, la industria del disco canoniza o excluye tipos de cueca por medio de la producción, grabación y distribución, decidiendo qué cueca es representativa del imaginario de lo “nacional” (o no) y de qué modo debe mostrarse. Ambos dialogan con la escena y al mismo tiempo median entre ella y el público general. En este trabajo abordo con mayor énfasis la voz de la prensa por ser la primera en llegar con las novedades de la escena y la que más aporta a su difusión. La televisión ha tenido una participación menor, por lo que la considero solo en casos puntuales. La prensa, en consecuencia, constituye una voz emic importante de la cueca urbana que actúa en respuesta a la actividad de la voz principal, que son los cultores.
En tercer lugar está la voz de los académicos e investigadores que analizan la cueca por medio de libros, artículos y notas de prensa. Estos textos, que conforman un corpus discursivo que funciona como una suerte de evaluación histórica, aparecen de vez en cuando en la prensa como referentes de autoridad o bien en otros textos (como referentes intertextuales) relacionando un texto con otro por medio del préstamo, la reelaboración, el parafraseo o la cita de frases, estilos o convenciones de contenido (Burkholder 2001). Su participación en este texto, no obstante, está supeditada a la opinión de los cultores de cueca y los contextos sociales de la escena, por lo que aquí la incluyo para reforzar o negar ciertas ideas y como fuente de legitimidad o autoridad para ciertos casos o hechos puntuales. Los discursos académicos de la cueca, puede decirse, son una voz emic de menor importancia que las dos anteriores, pero no por ello irrelevantes.
El cuarto actor es el Estado-Nación entendido en su sentido foucaultiano de sistema de poder que objetiva la cultura (Foucault 1982: 777). A través de la administración de sus políticas culturales y regulaciones legales, el Estado legisla y decide el carácter nacional, regional o local de la cueca, delimita su significado como símbolo o esencia y la promueve con recursos económicos (o no). Las contradicciones políticas que genera el Estado-Nación están especialmente presentes en esta investigación debido al cambio cultural que se produce entre la dictadura y su etapa posterior, la democracia. La cultura performativa que nace con la cueca durante la democracia ayuda a poner en evidencia las fisuras de la política cultural y las carencias de una ciudad destinada a su uso racional y no cultural. Por ello utilizo en concreto la idea de “resistencia” al poder que esgrime Foucault, según la cual resistir permite evitar la subsunción de la subjetividad de los sujetos a un Otro y distribuir de mejor manera los privilegios del conocimiento (Foucault 1982: 780-781). Los capítulos de apertura y cierre del libro (junto con las conclusiones) incluyen algunas de las principales críticas al Estado y la búsqueda de una voz para la ciudadanía desde la cueca. La voz del Estado es, así, una voz emic en diálogo con las primeras dos.
La interrelación o polisemia de estos cuatro actores da vida a la historia que aquí deseo contar: la historia etnográfica de la cueca urbana chilena desde 1990 hasta 2010. Las opiniones de estos cuatros actores, debo insistir, están mediadas por mi propia voz y experiencia, que a continuación revisaré en detalle.
Tocar, cantar, bailar: trabajo de campo 2008-2010
La investigación que aquí ofrezco está basada en mis experiencias entre 2005 y 2013 como investigador, auditor y músico de cueca urbana. Para escribir este texto etnográfico he adoptado tropos, figuras y alegorías que traducen la realidad a verdades que he ido descubriendo. Muchas de estas “verdades etnográficas” excluyen otros elementos y están mediadas por la narración e influidas por mis experiencias parciales, comprometidas e incompletas acerca de la cueca (Cfr. Clifford 1986: 6-8). Como recuerda Timothy Rice (1994:9), antes que intentar decir la verdad, el investigador busca alcanzar la parcialidad sabiendo que las relaciones humanas que se producen en el trabajo de campo implican “temas de representación y narrativas de autoridad que poseen dimensiones tanto políticas y éticas como epistemológicas”. Así, más que una interpretación hermenéutica, el etnógrafo enmarca su relato en una ficción coherente que es creada por un ambiente social que él mismo ayuda a producir debido a su posible autoridad política (Clifford 1986). La escritura del etnomusicólogo, por tanto, muestra las verdades que este conoce, no las “verdades objetivas”, y se sitúa entre la experiencia, la interpretación, el diálogo y la polifonía de los personajes que estructuran y pueblan su narración (Clifford en Rice 1994: 9-19).
Las experiencias que configuran mi “verdad etnográfica” son el resultado de más de siete años de trabajo académico en la ciudad en que nací y me eduqué, Santiago de Chile. Hacer una etnografía en este lugar ha sido un proceso extraordinario y complejo que ha significado una vivencia dual de la cueca: por un lado, una actividad académica constantemente guiada por la búsqueda de explicaciones y, por otro, una rutina del diario vivir, usando la expresión de Ferrándiz (2011), donde tocar, cantar y bailar se fue volviendo lentamente parte de lo ordinario y no de lo extraordinario de mi vida. A pesar de su dificultad, esta dualidad me permitió desarrollar un producto intelectual y al mismo tiempo insertarme en una cultura conocida que no había sido observada antes con una mirada etnográfica (Ferrándiz 2011: 10, 13; Myers 1992b; Spradley 1979: 21).
Mi historia personal con la cueca es similar a la de muchos amantes del género. La conocí en la etapa escolar primaria o básica (6 a 14 años), cuando fui obligado a bailarla para las clases de Educación Física de 1984, mientras cursaba mi educación secundaria en el Liceo B-42 “Mercedes Marín del Solar”, ubicado en la comuna de Providencia. Dado que la cueca había sido oficializada como baile nacional en 1979, su aprendizaje era parte del contenido obligatorio de preparación física, así que aprendí sus pasos básicos y me vi obligado a escuchar su canon folclórico. Sin embargo, luego me mantuve alejado de ella por considerarla difícil y costosa de implementar por sus trajes típicos. En ese momento, a mis once años, no entendía que esa música estaba relacionada con el nacionalismo y la dictadura de Pinochet, que ni mis familiares ni yo compartíamos, pero sí pensaba lo que todos mis amigos: que era mecánica y solo servía para entrenar el cuerpo de modo folclórico.
Veinte años después, en 2004, me llegó el rumor de que algunos jóvenes se juntaban a bailar cueca en locales del centro de la ciudad. Bailaban sin trajes folclóricos típicos y con instrumentos en mano. Cualquiera puede tocar y bailar, sin importar la ausencia de escenario, me dijeron. Partí entonces a ese lugar en enero de 2005 y me encontré con la sorpresa de que, en efecto, la gente cantaba y bailaba con guitarras y teclados sin ánimo escénico, de modo espontáneo. El conductor de esa reunión era Hernán “Nano” Núñez, uno de los cultores más importantes del siglo xx, que se paseaba por los pasillos de madera de una casona vieja convertida en restaurante. Ese mismo día comencé a bailar la cueca urbana y a interesarme en el lugar donde se produce el baile, un sitio que con el tiempo se convirtió en el espacio más conocido de cueca urbana en Santiago: El Huaso Enrique, ubicado en la calle Maipú 462, en pleno centro de la capital.
Читать дальше