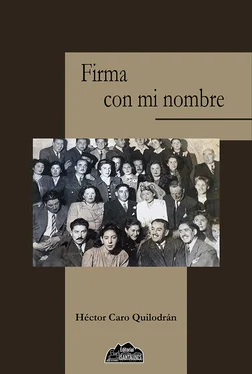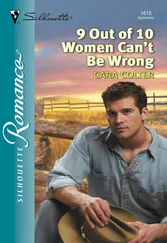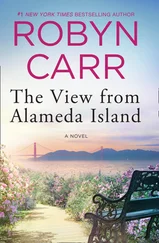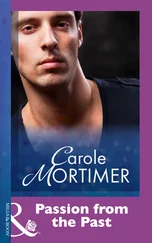—¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? —preguntó su prima, inquieta.
—Me retiro —se excusó, yéndose a su cuarto.
A oscuras, tendida en su lecho, le llegaron las voces alegres y, después remplazadas por los sonidos nocturnos y el péndulo del reloj de su cuarto. Permaneció tendida en su cama sumida en confusiones, ansiedades y deseos. Sin saber cómo, al rato se descubrió en el haras, al amparo de las sombras, pegada a un muro. Un sola luz indicaba el lugar donde estaba el despacho de Francisco. Cuando la vio entrar, la miró y dijo: «el futuro es incierto». ¿Qué quiso decir con eso? Ella no contestó, cobijándose en sus brazos presintió el milagro de la creación, juntó consigo todo lo que quería ser, pero Francisco miró hacia la puerta como si por ella fuera a entrar el peligro escrito con mayúsculas de un momento a otro. ¿Qué peligro? Años después, lo supo. Meche dijo al otro día en voz alta a la hora del desayuno:
—La señorita Genoveva se enfermó, se pescó un solazo. —Habló como si hubiera desobedecido sus advertencias.
Ella no salió de su pieza durante toda la jornada. Dormía, despertaba, dormía, despertaba. Parecía estar en el fondo del mar y nadaba como un pescador de perlas en busca de aire y volvía a sumergirse. De pronto la puerta se abrió. Dos sombras se acercaron en puntillas, la cogieron de la mano, hablaron en murmullos. Quizás dijeron: «pobrecita, tiene fiebre». Y abandonaron la habitación tal como habían entrado. Cuando volvió a la realidad, la luz del día luchaba por entrar a través de la ventana. Los huéspedes se habían ido. La casa era un remanso de paz antes de la tormenta. Una de esas que se dan en tierra seca. La biblioteca de los Pérez-Azaña nunca fue para leer, salvo para Dionisio de las Marías, en sus momentos de soledad, sino usada más para guardar todo tipo de objetos vinculados a la familia, especialmente los adquiridos por Dionisio de las Marías y los cuadros pagados a buen precio a sus autores. También la biblioteca era el lugar donde se tomaban las grandes decisiones al amparo de los retratos de los antepasados. Las pesadas cortinas de la biblioteca permanecían cerradas cuando acudió al llamado de su padre sin saber de qué se trataba. El cambio de temperatura lo sintió apenas entró al recinto, ubicándose en el único lugar luminoso, al frente de su padre acompañado de su madre.
—Hija —dijo, y guardó una pausa.
Notó que luchaba por decir algo al verlo rojo de ira y, al final, dio un puñetazo en la mesa:
—¡Despedí a Francisco Chandía! Sabes muy bien por qué.
Se le hizo un nudo en la garganta. Se imaginó a Francisco aplastado por su padre. No sabía que su apellido fuera Chandía ni menos que se pudiera pronunciar con tanto odio.
—No dices nada, ¿eh? —bramó— Esto termina antes de empezar.
Ella se mantuvo inmóvil cuando otro puñetazo cayó sobre la mesa.
—Entremos en materia —dijo, cambiando de tono—. Eres nuestra única hija, sobre tus hombros descansa el futuro de Cantarrana. Si no lo has entendido, es hora de que lo hagas. Sofía —se dirigió a su mujer—, tú y Genoveva necesitan hacer un viaje largo, se van al Viejo Mundo. Disfruten y no vuelvas, Sofía, hasta que Genoveva entre en razón —y se desplomó con todo su peso sobre la silla.
Ella, helada, sin voz, se convirtió, al igual que Meche, en una estatua puesta en el jardín para cuidar el sueño de sus amos. Ni siquiera defendió a Francisco. Ese día se mató sola. «¡Oh, Dios!», se dice, «qué claridad me ha dado el recuerdo». Así fue, así se hizo su vida. Hasta Cantarrana se le ha alumbrado de nuevo. Todo lo ve ahora con ojos viejos alimentados de imágenes más que con la luz del día. Mañana son las fiestas florales un poco atrasadas. Una vez fue reina de aquel festejo, su padre le regaló un caballo para celebrarlo, entonces Cantarrana era un puñado de casas y ella una joven amazona. Escuchó al chofer guardar el automóvil en el garaje, la casa quedó en silencio y ella se cubrió con la sábana sin saber si despertaría, si habría para ella otro día.
El que encontró la urna debajo de un árbol en la plaza, lejos del lugar donde se guardaba bajo llave, dio aviso de inmediato a Onofre Benavente, cabeza del Comité de la Fiesta de la Primavera. El aludido salió de su residencia, no lejos de allí, seguido de sus hijos y, con dolor y estupor, verificó la urna sin ningún voto dentro.
—¡Un ultraje! —gritó, alzando el cofre vacío.
Buscó al culpable o a los culpables entre los espectadores reunidos en la plaza y fijó la mirada en uno, en la fila de mirones, quien, asustado, dio un paso atrás y luego otro hacia delante para no ser acusado del delito y linchado ahí mismo por la turba. Los hijos de don Onofre secundaban a su padre con la intención de azotar al culpable colgado de un árbol si se lo permitían, mientras Jovinito, el menor de los Benavente, con una risita malévola, se sobaba las manos a la sombra de su progenitor. Onofre Benavente, con la sangre hirviendo, se dirigió a la oficina del alcalde, secundado por sus partidarios y depositó, con gesto dramático, la urna en su escritorio.
—¿Cómo, señor alcalde, vamos a saber quién es la reina? ¡Fiesta sin reina no es fiesta, ni yo su presidente! —exclamó.
Esa misma tarde sesionó «El comité pro fiesta» para salvar la impasse suscitada esa mañana, la que fue calificada por unos como «robo», otros por «chantaje» y otros por «vandalismo». Tras horas de debates, convinieron en redactar un reglamento con sus respectivos anexos para responder a situaciones similares. La fiesta debía comenzar en unos días, pero decidieron postergarla para instalar el «Barómetro de la belleza» en el frontis del municipio, uno de los capítulos del nuevo reglamento, que registraría diariamente la cantidad de votos de cada candidata a la corona de reina.
—La fiesta se hará igual —dijo don Onofre y cerró la sesión extraordinaria en su calidad de presidente vitalicio, «punto que no estuvo en tablas ni lo estará mientras viva», pensó satisfecho.
La prórroga tuvo efectos positivos para los que preparaban disfraces y comparsas. La gente de Cantarrana tuvo más tiempo para terminar su carro alegórico que representaba una rosa gigante sobre un mar -o un jardín- de hojas verdes, idea que Lucinda dibujó, se la mostró a la señora Josefina, le gustó y se designó generala de la empresa. Los Pérez-Azaña aportaron la tela para los disfraces y Agustina se encargó de su confección. El carpintero de Cantarrana construyó la plataforma donde irían las doncellas y Ramoncito se ofreció para conducir los percherones del carro. Elías, el veterano jardinero de Cantarrana, tendría fresquitos los pétalos que las muchachas lanzarían a su paso por las calles.
El día de la fiesta, Agustina contempló a su hija colocarse la túnica, un calorcito ardió dulcemente en su pecho, cerró los ojos y, al abrirlos, la vio convertida en una muchacha con un cintillo de rosas en su pelo castaño, imagen que guardó para acompañarse el día de su muerte, pero se llevó la mano derecha a su cara para espantarla.
Las muchachas de Cantarrana se encontraron donde doña Josefina el día del evento ataviadas con sus túnicas, sus cintillos de rosas, mirándose sorprendidas entre sí. Y los niños, con sus ponchos verdes, daban forma a una pradera verde llena de rosas.
—¡A estas niñas, por Dios, les falta algo! —exclamó doña Josefina.
Y corrió en busca de carmín, polvos de arroz y las maquilló con sus manos suaves y blandas como masa leudada y pintó también sus labios una por una y cuando llegó el turno de Lucinda, algo le dijo al oído que la hizo ponerse colorada.
—¿Quién irá arriba? —preguntó doña Josefina, no quiso decir «de princesa» para no herir a nadie.
Читать дальше