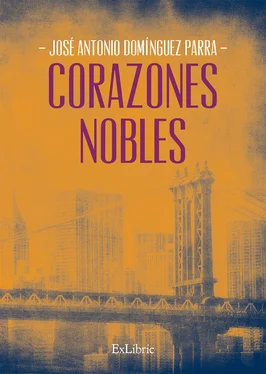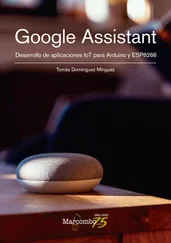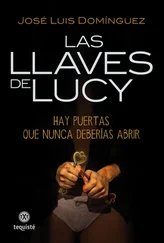—¡Está bien!, estudiaré el caso. Pero hoy no puedo perder el tiempo, venid la semana que viene y arreglaremos este asunto.
Carmen y Rosario, después de besar la mano del sacerdote, se marcharon a casa con las niñas dormidas entre sus brazos.
A la semana siguiente, 9 de mayo de 1907, las dos niñas eran bautizadas con los nombres de Catalina y María. Padrinos, Cristóbal Conejo, que ejercía como sacristán y Rosario. Una vez terminado el ritual, Carmen depositó unas monedas en un plato que el cura le puso delante. La buena mujer, había estado ahorrando durante meses a sabiendas que el cura le exigiría el pago por suministrar el ansiado sacramento a sus dos angelitos.
Carmen, se esforzaba de manera titánica dedicando horas y horas al duro trabajo que realizaba y al cuidado de sus dos niñas con la ayuda de su hermana Rosario y sufriendo las continuas amenazas e insinuaciones del maldito Cerrojo.
El día que su hija Catalina cumplía sus catorce años, ya echa toda una mujer, iban a saborear una merienda con algo que jamás las niñas habían probado, una taza de chocolate. Ese manjar que nunca estaba a su alcance, fue obra de Pilar Galindo cuyo marido viajó a Sevilla por asuntos de negocios y regresó con algunos regalos y un buen surtido de chocolate.
Cuando Carmen le llevó su tabla de pan, limpió su casa y tiró en las cercanías del río un cubo repleto de haber hecho sus necesidades Pilar y su marido, le dio su pago y como acto de caridad, la correspondiente tableta de chocolate para alegría de Carmen.
Aquella tarde, ya libre de trabajo, la dedicó por entero a disfrutar de la velada junto a su hermana Rosario y las tres jovencitas, que nunca antes habían probado semejante exquisitez.
Sin embargo, las desgracias hacían nuevamente su aparición en aquella familia.
Ya anocheciendo, Carmen sintió un leve y repentino mareo. De no haberse encontrado cerca de su hermana, su cuerpo habría caído contra el escalón de la puerta y sufrido un fuerte y peligroso golpe. Al desmayo, le siguió un sudor frío y el cuerpo tan lacio que parecía haber perdido la vida. Rosario y las tres niñas, lloraban asustadas por el estado de Carmen, que por el momento no reaccionaba. Al instante, Rosario ordenó a Catalina que corriera a casa de Jacinta la Coja, ella, sabría qué hacer.
Una vez colocada Carmen sobre el maltrecho catre, Jacinta no auguraba nada bueno para aquella mujer tan trabajadora y cariñosa. A partir de ahora, debe descansar al menos durante una semana. Rosario movía la cabeza de forma negativa, sabiendo que esa receta era imposible de cumplir.
Pasaban los días y Carmen cumplía fielmente con su agotador trabajo, cada vez con más esfuerzo a medida que pasaba el tiempo.
Por las mañanas se levantaba a rastras, tomaba un trozo de pan con un vaso de agua y se marchaba al campo en busca de leña junto con su hermana Rosario, dejando a las tres niñas tumbadas en el suelo de tierra en unos colchones rellenos de “sayo” de maíz —a punto de finalizar el verano, se recogían en los campos el sembrado del maíz. Ya seco y apilado en las casas, se procedía a pelar las mazorcas y hacer grandes gajos para luego colgarlos en los techos de madera y mantenerlos en buen estado de conservación. Con las gruesas pieles de las mazorcas (“sayos”), la gente más pobre como la familia de Carmen, al no tener acceso a la lana de oveja, que tanto abundaba en el pueblo llevadas por sus antepasados, se servían de este producto, aunque muy incómodo, suponía un buen aislante de la humedad y más confortable que la dura tierra—.
Algunos días ya de vuelta con los pesados haces de leña y depositados en el horno, compraban unos jarrillos de leche —medida de un cuarto de litro—, para las niñas a Dolores Doña que tenía unas cuantas cabras de leche. Eso solo ocurría cuando faltaban algunas de las compradoras habituales, que siempre tenían preferencia.
Pasados unos meses, una mañana ya casi a mediados de junio, Carmen intentó levantarse de la cama pero no pudo, sus fuerzas la habían abandonado y apenas si pudo llamar a su hermana. La tocó con las manos y Rosario se despertó sobresaltada. Cuando se dio cuenta del estado de Carmen, despertó a las niñas y una de ellas corrió en busca de Jacinta, que acudió al momento.
Después de examinarla y darse cuenta de su delicado estado, quedó desconsolada.
—¡No hay nada que hacer!, ¡tu hermana se está muriendo!
Rosario y las tres niñas rompieron a llorar amargamente ante la terrible noticia que acababan de oír. Jacinta, intentó darle una cucharada de manzanilla pero Carmen no abría la boca.
Toda la mañana, la familia acompañada de Jacinta, la pasaron junto a la enferma. Los latidos de su corazón cada vez más débiles. De vez en cuando abría los ojos y miraba a las tres niñas pero enseguida los cerraba, las fuerzas la estaban abandonando por momentos. La noticia corrió enseguida por el pueblo pero nadie acudió, a excepción de Pilar Galindo y Mariana Álvarez, dueñas del horno, que acudieron enseguida a su lado. Cuando ya el día tocaba a su fin, a Carmen le ocurrió lo inevitable, parecía estar dormida pero ya se encontraba en manos de Dios.
Al día siguiente por la tarde fue enterrada en el pequeño cementerio junto al río. D. Manuel no dijo misa en el sepelio, se limitó a unas oraciones del ritual de exequias y acto seguido se marchó.
En aquel triste momento, tan solo acompañaban a la familia Jacinta la Coja y Mariana Álvarez junto a Cristóbal Conejo, que ayudó al cura y además se dispuso para meter en la fosa a la difunta y taparla con tierra. En la otra parte del cementerio y separada por el río, un grupo de mujeres contemplaban la escena sin acercarse a dar el pésame a la destrozada familia.
Cuando Rosario y las tres niñas se disponían a salir del cementerio con el corazón roto, miró hacia un rincón de aquel lugar donde se encontraban dos hermosas tumbas, junto al tronco de un robusto almendro ya seco y repleto de maleza. Allí, se encontraban los restos de sus antepasados, ya olvidados en la memoria de sus paisanos, a pesar de todo cuanto le debían según la leyenda que pasaba de unos a otros y que en aquellos momentos, nadie reconocía esas bonitas historias en la persona de la fallecida y su familia.
De vuelta a casa, Rosario y las tres niñas se abrazaron angustiadas pero decididas a seguir luchando. Al día siguiente, había que portear las pesadas tablas de pan y acudir al campo en busca de leña para seguir viviendo.
La dura y penosa tarea de ir al campo a recoger leña, recayó además de Rosario en su hija Paca y su sobrina Catalina. Cuando iban al monte, les explicaba la forma de recoger la leña que luego iban colocando en un rellano hasta conseguir varios haces, que más tarde y ya acabada la tarea de repartir el pan, volvían al monte y entre las tres se llevarían una buena ración de leña que serviría al día siguiente para calentar el horno. María, al ser la más pequeña, quedaba en casa limpiando y ordenando el humilde hogar.
A partir de entonces, Rosario y las dos mocitas acometían con gran esfuerzo el trabajo que aprendieron con rapidez y realizaban sin ninguna queja. El vacío dejado por Carmen era muy grande pero no quedaba más remedio que seguir adelante.
Dos veces por semana, acudían las tres jovencitas a unas clases particulares que su vecino D. Juan Molina, comandante ya retirado a consecuencia de una herida sufrida en la gran guerra de Cuba en el año 1898 ante el avance de Estados Unidos y en la que le destrozaron la pierna izquierda y que por circunstancias que nadie del pueblo llegó a saber, se instaló de forma definitiva en Igualeja. Con su gran estatura y un enorme bigote, presentaba un aspecto amenazador, aunque en realidad era un hombre muy amable, educado y servicial. Como se aburría al estar solo, se dedicó a dar clases por las que no cobraba nada y que se tomó muy en serio cuando se trataba de las tres muchachitas.
Читать дальше