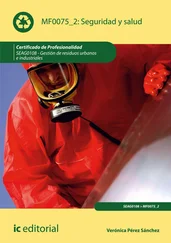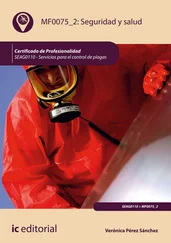Entre viaje y viaje, con los años su sexualidad se fue naturalizando en su círculo íntimo familiar, al punto que —sin que su padre lo oyera— bromeaba diciendo:
—Mamá, te voy a traer a mi novio. Es muy guapo.
—Nada de eso, deja ya de molestar, tú eres un hombre y así te hizo Alá.
En sus redes sociales, Tasha destellaba glamour a costa de filtros y lujos prestados y esparcidos en las fotos públicas para ser vistas por sus pares y también por los clientes. Era Natasha entre sus amigos y Yusaini Bin Ishak en su documento de identidad. “Modelo”, decía en su presentación en Facebook. Decenas de fotos de primeros planos. Tasha posando majestuosamente en una falsa piel blanca de animal, acostada en un sofá cubriendo su diminuta cintura y sus pechos planos pero abultados, usando dos sostenes a la vez. Natasha sentada sobre una cama con un mínimo vestido rosado con pliegues en la cintura y un tirante del corpiño que se asomaba en su hombro, mirando fijamente y de manera intrigante a la cámara. Tasha vestida de gala con un vestido blanco con incrustaciones de piedra, un escote en V y pendientes largos de brillantes haciendo juego con una corona de reina, tal como se sentía. Ella quería serlo.
En otra imagen se la observaba con un vestido negro, en un primer plano, con el pelo rubio atado en un moño de señora bien y con aros de perla. Su rostro se veía albo, sus labios rosa parecían delgados y sus ojos de un color claro. Nada en aquella foto era demasiado fidedigno: sus ojos eran oscuros, color café, su piel no era tan alba como ella soñaba y sus labios tampoco eran tan finos. Pero ella vivía a diario esa dualidad de querer otras facciones, de poder sacudir cualquier indicio masculino de su cuerpo, algo muy difícil cuando se es transgénero. El mismo deseo que abrazaba Maya, su guardiana en las noches, Maya, la que la cuidaba del peligro a su manera, a la medida de su precario radar. Y la misma que en la última noche de vida de Tasha no se preocupó por saber dónde estaba su protegida cuando esta desapareció.
Loraine, amiga de Tasha, alta, cuerpo delgado, con el pelo negro atado a una cola, cuenta que conoció a Tasha el 2012. Fue Sheryna —una trans muy reconocida en la comunidad LGTB— quien la llevó al mundo de la prostitución y le presentó a las demás compañeras de oficio, las que la recibieron con la dosis habitual de desconfianza ante la llegada de una nueva al barrio. Junto con mostrarle algunos lugares de la ciudad le dieron las instrucciones de cómo conducirse en el universo nocturno, cuál era el guion, qué se hacía con los clientes, cuánto se cobraba y un código fundamental: jamás robar.
—Si quieres hacerlo, no te metas nunca con nosotros —le dijo Loraine seriamente, sentada en un sencillo restaurante. Tasha la miraba con los ojos chispeantes.
Luego vinieron más advertencias. El sexo tenía que ser con preservativo.
—Vendrán algunos clientes que en vez de 200 ringgits por el servicio completo —unos 50 dólares— van a ofrecerte el triple con tal de que no lo uses, pero no aceptes.
También le enseñaron que evitara acompañar a los clientes a hoteles que estuvieran demasiado alejados de la zona donde se instalaban. Para no propiciarlo disponían de un alojamiento barato a menos de cien metros de su puesto de trabajo. Allí, por el equivalente a 10 dólares, se sentían seguras, como en su hogar, y al primer peligro bastaba con dar un solo grito para que las amigas fueran en su rescate. Pero si los interesados no aceptaban ese hospedaje, entonces entre ellas se mandaban por WhatsApp el nombre del alojamiento y el número de habitación. Además, la “guardiana” no se podía desentender de su “protegida” hasta recibir un mensaje de que todo estaba bien, y sobre todo esperarla hasta que regresara. Esas eran, en resumen, las medidas más importantes de seguridad.
El día de su primer trabajo sexual Tasha estaba nerviosa y con miedo. En el callejón sus amigas la esperaban preocupadas, pero también curiosas. Al volver, Loraine la aguardaba, y Tasha no dejó de hablar.
—Estuvo divertido —soltó entre risas como si nada, como si fuera algo completamente habitual.
Pasaba el tiempo y, con un éxito desproporcionado para su poca experiencia, Tasha se fue convirtiendo en la favorita de la zona, la primera en conseguir un cliente. Era práctica y directa.
—Me fue genial. Soy rica —bromeaba cada vez que terminaba su performance sexual y regresaba al callejón. Además, seducía al cliente incitándolo a tener sexo grupal con sus amigas. Lo hacía para que todas ganaran dinero y así no causar resentimiento entre sus pares con años de oficio, pero que jamás habían tenido igual éxito.
Durante dos años Tasha y Loraine se mantuvieron cerca de la calle Bukit Bintang hasta que, tras una redada —en la cual la policía se llevó a varias de ellas presas—, se cambiaron de lugar, aunque a pocas cuadras.
En esa época Tasha compartía una casa de tres habitaciones con Loraine y otra amiga, llamada Opi, en la zona de Ampang, a unos treinta minutos de allí. Durante el día dormían, luego hacían el aseo, salían a almorzar y otra vez a prepararse para una nueva noche de sexo. El barrio era seguro, pero los vecinos musulmanes solían denunciarlas. “Lo que pasa es que acá en Malasia estamos estigmatizadas, todos nos describen con malas palabras, nos ven de manera distorsionada. Somos prostitutas, pero sobre todo somos musulmanas y cumplimos con el ayuno. Nos dicen que nos vamos a ir al infierno, nos miran mal, nos insultan, pero no tienen derecho a juzgarnos”, dice Loraine.
Era cierto. Bastaba una simple ojeada a los diarios para darse cuenta que para la mayoría de las autoridades políticas y también religiosas, las transgénero —trabajaran en lo que trabajaran— eran un foco del mal cuyas conductas impropias estaban penadas por la ley de la sharía. Aunque había un puñado de ellas que básicamente eran “toleradas” públicamente por su poder en las redes sociales6 .
Si en países vecinos como Filipinas los homosexuales eran parte de la comunidad y la identidad sexual no era ni siquiera un tema, en Malasia se aplicaba mano de hierro con los transgénero, a quienes, por lo demás, les resultaba muy difícil conseguir un empleo formal.
El negocio iba bien, pero Tasha y Loraine ambicionaban más. Por eso, y tras hacer algunas averiguaciones, partieron a Singapur, la pequeña nación fronteriza que antiguamente perteneció a la Federación de Malasia y que recién alcanzó su independencia en 1965, erigiéndose en unas décadas en uno de los países más desarrollados y sofisticados del mundo. Este tigre asiático era un terreno fértil para las “panteras” nocturnas. Pronto descubrieron que allí podían llegar a ganar hasta 4000 dólares al mes, razón más que suficiente para que durante tres años se haya convertido en un lugar del que iban y venían con regularidad, instalándose en las Orchard Towers. Este edificio blanco y rectilíneo se ubicaba en una zona muy turística, repleta de bares y discoteques, donde proliferaban prostitutas y el comercio sexual de todo tipo, un área que acogía al tráfago de extranjeros de todas las edades y proveniencias buscando placeres sexuales. El interior de las famosas torres era un mall como cualquier otro del mundo, con sus escaleras mecánicas y sus tiendas, solo que en sus primeros pisos, en vez de objetos como ropa o carteras, se vendía sexo y abundaban los cabarets y prostíbulos con las mujeres y transgénero como carnadas en la entrada de cada local. Dinero “fácil”, en apariencia, pero arriesgado de conseguir cuando se era extranjero, como era el caso de Tasha y Loraine.
Como todo en Singapur, la prostitución también estaba reglamentada. Para trabajar en la calle se debía contar con un pasaporte sanitario —que debían renovar mes a mes— y pasar antes por una entrevista con autoridades estatales, quienes entregaban una licencia amarilla que facultaba para ejercer el trabajo sexual, y luego se notificaba a la policía. Pero las compañeras tenían un impedimento importante: ese protocolo laboral no se aplicaba ni a musulmanes ni a malasios y, en consecuencia, eran ilegales, y si la policía las descubría se las llevarían presas.
Читать дальше