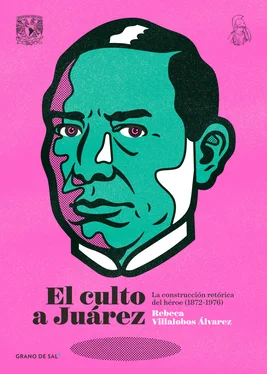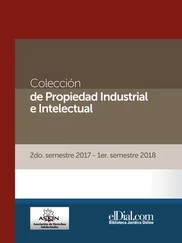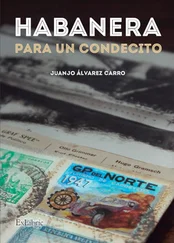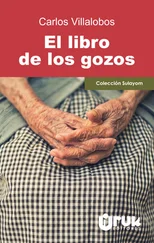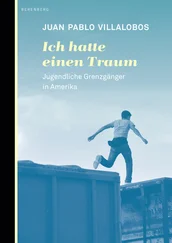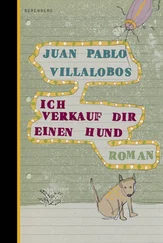La obra que el lector tiene en sus manos no pretende ser un libro sobre Benito, el hombre o el político, sino sobre la figura heroica de Juárez, esto es, un estudio acerca de las cualidades que, a lo largo del tiempo, fueron consolidando una imagen mítica y emblemática, utilizada tanto en el ámbito de la política como en el del arte y la cultura populares. Semejante perspectiva de interpretación requiere una mirada crítica que se ocupe del proceso de construcción de una figura heroica que no debe confundirse con el individuo de carne y hueso. El mito o los mitos sobre el Benemérito de las Américas (tanto como las múltiples representaciones en que se manifiestan) no fueron gestionados por Benito Pablo Juárez García, ni sus consecuencias calculadas por él. Incluso si consideramos la generación de la Reforma como la primera en promover tal reivindicación, estamos obligados a reconocer que el llamado culto a Juárez superó los límites de su propia época y de hecho ganó relevancia gracias a otras generaciones que, en circunstancias más lejanas y también muy distintas, apelaron a su nombre como principio y símbolo de sus propias luchas. Esta obra, en suma, se preocupa más por la figura del héroe que por la situación del individuo o sus cualidades, y la distinción es importante porque revela el sentido cultural y la dimensión social de los distintos mitos, ideas y representaciones de los héroes.
A raíz de la publicación de obras ya clásicas en la materia, como El mito del nacimiento del héroe (1906) de Otto Rank o El héroe de las mil caras (1949) de Joseph Campbell, el estudio del héroe parecía circunscrito al ámbito del psicoanálisis o al de la historia del arte clásico pero, con el paso del tiempo, estas líneas de investigación se fueron alimentando de muy diversos análisis sobre la morfología del mito heroico, no sólo en la tradición clásica, sino también en otros contextos histórico-sociales. De hecho, el pionero estudio de Rank ya expresaba la intención (que otros distinguidos intelectuales hicieron suya años después) de ofrecer “una visión más profunda del contenido de los mitos” que permitiera entender, al mismo tiempo, “el carácter de esos movimientos generales de la mente humana”. 1De acuerdo con Rank, “el estudio psicológico del contenido esencial de estos mitos podría contribuir a revelar la fuente de la cual ha manado uniformemente, en todo tiempo y lugar, un contenido idéntico de los mitos”. 2La sociología y la antropología, por su parte, se encargaron de ampliar la mirada académica sobre el mito y con ello también la del llamado liderazgo heroico, y, si bien no es éste el espacio para referir la vasta y fascinante literatura académica al respecto, es importante subrayar el creciente interés de los círculos académicos en el siglo XX por interpretar los mitos, en general, como estructuras complejas y a la vez dinámicas, 3y al héroe, en particular, como una expresión de esa intrincada red de símbolos culturales. La tipología weberiana del liderazgo heroico, contenida en su clásico estudio Economía y sociedad (1921-1922), 4es acaso una de sus expresiones más tempranas. A mayor o menor distancia de estas referencias canónicas, lo cierto es que, en la actualidad, las investigaciones sobre el tema no dudan en reivindicar la complejidad del mito heroico al igual que su importancia sociocultural. Tampoco se elude, antes bien se promueve, el análisis comparativo de diversas expresiones heroicas 5y, aun si esta ruta metodológica no necesariamente propone la construcción de una teoría general del mito del héroe, sí se preocupa por establecer vínculos entre distintas manifestaciones y, sobre todo, constituye una propuesta de interpretación que exige la concurrencia de diversas técnicas de análisis y objetos de estudio. De acuerdo con Hugo Bauzá, por citar un ejemplo, “el estudio del ‘mito del héroe’ no implica sólo ocuparse de un determinado ámbito de la mitología, sino que su tratamiento rebasa el campo conceptual de las leyendas heroicas en tanto que se inscribe en el marco de la historia de las ideas y del pensamiento”. 6Esta perspectiva privilegia la dimensión histórica del problema del héroe y advierte la necesidad de recurrir a distintos tipos de análisis con el propósito de “reconstruir el discurso histórico de ese mito y ver, al mismo tiempo, cómo dicho relato sirve también como un sistema de referencia para la comprensión de una determinada cultura”. 7Según este punto de vista, la historia del héroe es la historia de sus expresiones discursivas, al igual que el “estudio de las diferentes resemantizaciones a que ha sido sometida la figura del héroe a lo largo del tiempo”. 8
Mis reflexiones en torno a Juárez se fueron tejiendo al amparo de estas ideas y con la convicción de que el estudio de la figura heroica visibiliza los vínculos entre política, estética y retórica. Esto equivale a afirmar que las distintas manifestaciones del culto o el mito del héroe expresan un conjunto de prácticas, ideas, valores y actitudes socialmente construidos y culturalmente condicionados. Desde esta perspectiva, la figura heroica reivindica idearios y programas políticos pero también actualiza sensibilidades estéticas; se legitima gracias a una retórica eficaz o pierde vigencia cuando las estrategias de adhesión que actúan a favor del héroe se desvinculan de las preocupaciones sociales o de las identidades colectivas. Si bien el héroe se constituye mediante la individualización de símbolos y atributos en un solo personaje, el culto del que es objeto es resultado de prácticas, creencias y percepciones compartidas. Esta forma de concebir el problema del héroe no ha escapado a la mirada de la historiografía académica que, desde distintas trincheras, lleva décadas estudiando la relación de los héroes con la conformación de identidades colectivas y los procesos de construcción de la memoria, o bien analizando la función legitimadora del mito heroico en formas concretas de acción política. El estudio de la figura de Juárez en estos contextos no es la excepción y cuenta ya con un derrotero de muy diversas propuestas con las que mi investigación ha contraído una deuda inmensa. Me refiero a trabajos que han transformado nuestra forma de comprender los nacionalismos modernos y, de manera muy particular, a aquellos que analizan tanto las cualidades formales del discurso o la imagen heroica como su uso y función en el ámbito político. Estas líneas de investigación han sido suficientemente fructíferas como para ofrecer una base sólida a partir de la cual construir una nueva interpretación, acaso más amplia e integral, sobre la heroicidad de corte juarista.
El mito de Juárez en México (1977) de Charles A. Weeks 9es el primer trabajo cuyas ambiciones hice mías: analizar el proceso de construcción del mito juarista desde sus orígenes hasta la actualidad. Su importancia es tal que prácticamente no existe un solo estudio de carácter monográfico que no refiera la obra pionera de Weeks. Sin embargo, debo también destacar la relevancia de publicaciones de corte muy distinto, cuyo objeto de estudio trasciende el caso de Juárez o ni siquiera lo contempla. Para la realización de mi propia investigación me he servido de propuestas que analizan figuras heroicas igualmente relevantes en la cultura moderna, estudios enfocados en personajes tan populares como George Washington, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, Abraham Lincoln, Emiliano Zapata, Benito Mussolini, Mao Tse Tung, Adolph Hitler o Ernesto Che Guevara. A pesar de sus diferencias, todas estas propuestas se fundamentan en una caracterización del héroe que la pluma de Jaime Cuadriello, encausada por motivos similares, sintetiza con claridad meridiana:
Tal como han llegado hasta nosotros, los héroes son construcciones de identidad colectiva, una simbolización acumulada por siglos, que se monta sobre la personalidad de un mito o sujeto histórico […] los héroes —especialmente los patrios— resultan necesarios como referentes de pertenencia, más bien agentes funcionales y fundacionales , para que tenga vigencia el discurso de las identidades nacionales o regionales de muchos países y lugares. 10
Читать дальше