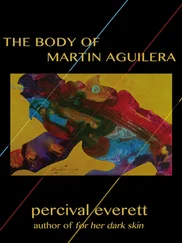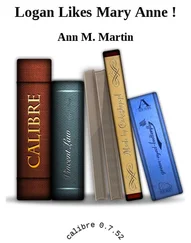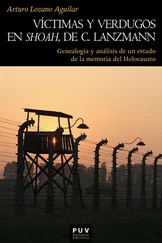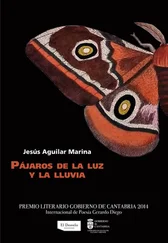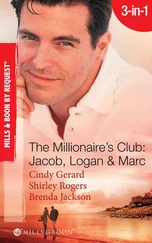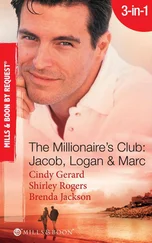Para mi padre, hombre de montaña y pastor de profesión de su propio rebaño, cuya edad rebosaba ya los treinta años, la idea solamente de abordarla le aterraba. Solo era una niña, “¿qué le diría?, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Y si se asustaba y no venía más a por agua a la fuente?”. De todos modos tenía que hablar con ella, así que cogiendo su coraje a dos manos se prometía una y otra vez “de mañana no pasa, mañana le hablo y le digo que estoy perdidamente enamorado de ella”, —pensaba para sí: “mañana te hablo mi niña linda, mañana te lo diré mi niña morena de largas trenzas negras como el azabache, que yo José, pastor de mi rebaño, a quien con la excusa de verte vengo a dar de beber cada día a tu fuente… ¿Querrá escucharme?, ¿cómo se llamará? Mañana en cuanto la vea se lo pregunto”.
Por el momento es un día bien soleado en el que mis padres van a conocerse mejor: José bajó de su montaña ese día dispuesto a todo. La mayor parte de la noche la había pasado poniendo a punto su plan de ataque hacia esa moza que desde hacía un tiempo le quitaba el sueño. La joven de mirada esquiva y gesto rebelde tendría que vérselas hoy con él. Esa niña grande que nada más ver como él venía hacia ella, cogía su cántaro a medio llenar y se marchaba como una ráfaga de viento. “Pero hoy le cortaré el paso, de hoy no pasa” —pensó José. Se puso sus mejores galas. Quería impresionarla, con lo que se afeitó, se lavó entero de pies a cabeza y decidido a todo, bajó con su rebaño a la Fuente de Las Sanguijuelas a hablar de una vez por todas con esa muchacha. Bajaba de prisa atisbando cada rincón del camino por donde ella debía aparecer, pero ese día María no apareció. Llevaba tiempo espiándola y controlando todas sus idas y venidas. Era su hora de bajar cada día a por el agua, ¿qué podía haber pasado? Estuvo esperándola hasta bien entrada la tarde, hasta que su rebaño ya cansado se había adentrado en el monte dejándolo solo con su desesperación. ¿Estaría enferma? no podía ser, estaba lozana y hermosa, derrochaba salud por los cuatro costados. No había más que verla cuando se cargaba aquellos cántaros de agua enormes sobre sus caderas y a veces hasta se llevaba un cubo de agua en la otra mano. Esta situación no cuadraba. La esperó un poco más, pero ya casi de noche tuvo que rendirse a la evidencia de que María no bajaría ese día a la fuente. Con el corazón en un puño vio como sus ovejas más rezagadas cogían el camino de regreso a su cabaña del monte. Cabizbajo las siguió, resignado con la angustia a flor de piel. Y se dijo para sí: “Bueno, ya veremos mañana qué le ha sucedido”.
Para María las cosas no eran tan fáciles como él pensaba. En los años de La Primera Guerra Mundial (allá por 1921) la España de entonces no era nada fácil para las hijas únicas como María, vigilada continuamente por sus padres y hermanos. Una chica no tenía los mismos derechos que un varón. Antonio y Manuel habían ido a la escuela, los dos sabían perfectamente leer y escribir, pero en cambio María no había gozado de este privilegio. Ella solo tenía derecho a estar con su madre en casa fregando, cosiendo y aprendiendo a cocinar. Una mujer no debía tener pretensiones literarias para estos menesteres. Además, si resultaba demasiado lista nunca sería una buena esposa. Al menos eso era lo que pensaba Leonor, su madre; analfabeta ella misma. Pero lo que en realidad Leonor quería era que su hija no llegara a casarse nunca, para así tenerla a su servicio hasta el resto de los días. Así pues, María tenía su casa limpia como una patena. Y por las tardes, después de planchar y dar de comer a las gallinas, junto con los tres cerdos de la matanza prevista para Navidad, se dedicaba a acarrear el agua para las necesidades de la casa. Esas eran sus obligaciones de cada día para saber llevar un hogar como Dios manda.
María era una inversión a largo plazo para sus padres. Eso fue lo que le dijo Leonor a sus dos cuñadas en el duelo del tío Ramón.
—O sea, ¿qué no quieres que se case? —le preguntó su cuñada Felipa ese día.
—¡Ojalá! —respondió Leonor. Un problema menos y un buen arreglo para mí, más tarde.
—Leonor, has tenido suerte, tardía pero cierta, —decía su cuñada Ana— la última que te nació fue una hembra, y así la tendrás para tu vejez. Seguro que no se casa, ¿pero tú la has visto bien con esas patas largas y esas trenzas retorcías en lo alto de la cabeza, que parece una salvaje? En cambio sus hermanos, vaya buenos mozos, ya quisiera yo uno para mi Juana.
—¿Y qué me dices de mí? —replicó Felipa— que solo he tenido cuatro machos. Cuando sea vieja no estoy esperanzada más que a las nueras.
María lo había oído todo rezagada, pues estaba detrás de la puerta viendo por la rendija como su tía y su madre amortajaban al tío Ramón. De todas formas María tenía todo esto bien asumido. Que esa sería su obligación hasta el fin de sus días. Porque a decir verdad, esa era la costumbre y además nunca se casaría. Al menos nunca lo había pensado hasta ahora. Por eso siempre obediente aprendía todo lo que su madre le enseñaba, que consistía en todas las faenas de la casa. Además, ya sabía guisar muy bien el puchero con fideos. Unos fideos que hacía ella misma como su madre se lo había enseñado: Primero hacía la masa para varios panes que envolvía en un lienzo blanco para que la masa subiera y hacer los panes más tarde. Ahora tenía que ocuparse primero de hacer los fideos antes de que la masa endureciera. Cogía porciones y los retorcía en sus manos como si quisiera emborracharlos. Así conseguía hacer unos fideos largos y finos como guitas que luego delicadamente iba tendiendo sobre una caña sujeta en el respaldar entre dos sillas. Hacía cantidad de fideos que luego dejaba secar durante toda la noche. Por la mañana aún un poco húmedos los ponía encima de la mesa de la cocina y los cortaba casi todos a la misma medida para que cupieran en las latas que Leonor tenía en su alacena. Les duraban varios días, (quizás semanas) y así Leonor o ella misma se los irían echando al puchero cada día. Porque en España el plato principal es el puchero de fideos con garbanzos. Comida típica de los campesinos al medio día y por la noche la sopa de fideos y hierbabuena. Después venía la pringá, que consistía en comer toda la carne y el tocino que se había echado de la matanza. Esta cena se terminaba casi siempre con una ensalada, sobre todo en las casas pobres, lo que afortunadamente no era el caso de mi abuela. Ella venía de una familia más o menos pudiente, originaria de unos cortijos de Villanueva de Algaidas, (provincia de Málaga) y al casarse con mi abuelo, que era un don nadie, pero guapísimo, la moza llevó en su ajuar tierras y casa, además de un montón de reales que guardaba como oro en paño en el fondo de su baúl. Ya se ocupó ella bien de organizarle la vida a mi abuelo Antonio instalando un huerto en el fondo de la cañada, donde pasaba la acequia con un hilillo de agua clara, que bien guiada daba para regar todo el huerto. Ella misma se procuró para su casa un par de gallinas y un gallo, formando su propio gallinero que con el tiempo le daría carne para su olla y huevos para freírlos con patatas. En Navidad esta era su buena matanza, lo que duraría todo el año.
Recuerdo como haber visto unas cañas atravesadas dentro de la chimenea de mi abuela y donde colgaban chorizos y morcillas para que se ahumaran. Los ponía bien altos para que nadie pudiera alcanzarlos. Nadie salvo ella, que lo hacía con una caña muy larga que tenía un pincho en la punta con el que desenganchaba chorizos y morcillas (objetos de todos mis deseos) que nunca me daba. Y ya comprenderán más adelante el por qué.
Читать дальше