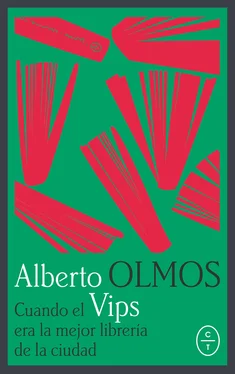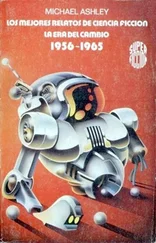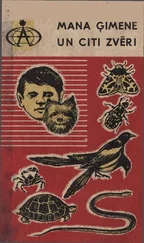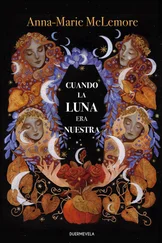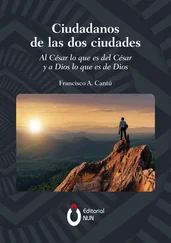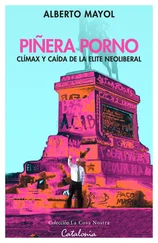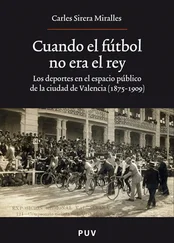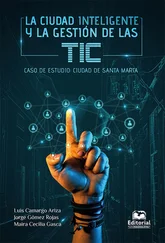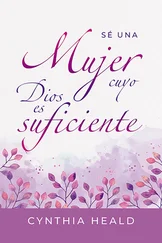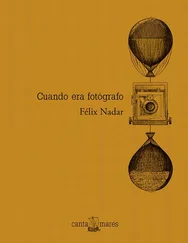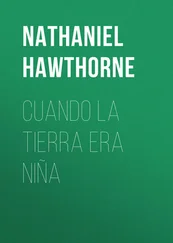Casi nadie lee un libro dos veces, pues ya es admirable que se lean una sola vez, de modo que darles cobijo en casa es exactamente igual que dar cobijo a un libro en blanco o a esos libros falsos que hay en el Ikea. O, en fin, a la basura.
Supongo que algo así quería decirme yo con la frase que origina estas letras.
Yo creo que vamos camino de que tener libros en casa sea considerado una tontería. Cuando uno escribe viene bien tener a mano un Faulkner o un Umbral —o libros de autores que nos inspiren— para abrirlos a voleo en busca de auxilio, un tono que imitar, un ritmo, cierta confianza que da leer a un maestro y tratar luego de acompasar la propia voz a la suya… Aquellos que leen, pero no escriben, sin embargo, ¿para qué tienen los libros?
Algo hay de herencia en vida para los hijos. Se puede decir que los niños, viendo libros por todos lados, acabarán leyendo. Se puede decir también que, cuando les sea necesario leer tal o cual clásico, ahí lo tendrán, inmediatamente a mano.
Pero lo cierto es que los niños no acaban leyendo porque estén rodeados de libros —seguramente solo leen si ven a sus padres leer— y que casi ninguna biblioteca familiar está compuesta ni exclusivamente de clásicos ni forzosamente de libros que las nuevas generaciones necesiten conocer. He visto muchos Vizcaíno Casas en esta vida de husmear bibliotecas ajenas, amigos.
El único motivo de la existencia de las bibliotecas privadas es que son, justamente, propiedad privada, algo que costó dinero y que obviamente uno se resiste a tirar. O, por usar las palabras de Thorstein Veblen, sirven para la «comparación odiosa», esto es, «la prepotencia de quien posee esos bienes y está por encima de otros individuos dentro de la comunidad», amén de que el ciudadano «debe encontrar algún medio de demostrar su entrega a la ociosidad durante el tiempo en que no está a la vista de sus espectadores», pues «para que el gasto sea prestigioso ha de ser derrochador. No se deriva mérito alguno del consumo de las cosas necesarias para vivir» (Teoría de la clase ociosa, 1899).
Y esa es toda la razón, a mi juicio, de que entendamos como prueba de bienestar y bonanza social el que haya libros en una casa, rémora del honor personal que arrastramos desde el siglo XIX y que las nuevas tecnologías, la no lectura y, sobre todo, este artículo mío acabarán por eliminar del sistema de valores de Occidente.
Así, para el año 2078, «en mi casa no había libros» será una frase misteriosa, como «en mi casa no había cartón».
De defender la cultura libre a venerar la televisión de pago
Niños, si queréis conocer el grado de progreso de la sociedad en la que vivís, no busquéis sus logros, no contéis infraestructuras ni derechos, no os perdáis en números per cápita ni en rentas de trabajo. Fijaos solamente en qué discusiones monopolizan el debate público, en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión. Hubo un tiempo en que aquí se discutía sobre cultura libre. Íbamos sobrados.
¿Que qué era eso de cultura libre? Bueno, es fácil de explicar en la pizarra, aunque fuera de clase no haya manera de entenderse. Imaginad que todas las películas, todos los libros y todas las canciones —por no extenderme— estuvieran a disposición de todo el mundo de forma inmediata y gratuita. Puedes leer cualquier novela sin pedirle dinero a tu padre para comprarla, puedes ver cualquier película, aunque su producción haya superado los cien millones de euros y esa canción que alguien ha grabado en cualquier lugar del mundo tú tienes derecho a escucharla, porque te forma y te enriquece culturalmente.
Calma, calma, no os revolucionéis, que ahora hay que salir de la pizarra. Había una gente ahí fuera muy antigua que se oponía a esta arcadia del saber: los autores. Los muy idiotas confundían cultura libre con cultura gratis. Tuvimos que decirles: «No, hombre, no. No es lo mismo libre que gratis, aunque la única diferencia sea que tú nos haces el favor —poniendo un sellito en tus obras que lo explicite— de renunciar al usufructo de tus creaciones, pues te basta con el aplauso del pueblo».
Era el año 2010 y no teníamos otra cosa mejor de la que hablar ni por la que pelearnos.
¿Que cómo se le ocurrió a tanta gente defender de pronto la cultura libre? Bien, esto es lo que podemos llamar «política de hechos consumados»: la cultura ya era libre, porque la pirateábamos. ¡La de música que me bajé yo gratis e ilegalmente en esos años! (No se lo digáis al director, por favor; ni a vuestros padres). ¡La de películas de estreno que me vi sin pagar entrada, majos! Era tan maravilloso apretar tres botones y conseguir la canción de moda que, la verdad, no entendíamos por qué no era el mundo así todo el tiempo, dado que ya era, de facto, así. Fue la tecnología —básicamente la digitalización de contenidos y su distribución incontrolada en la red— la que nos puso la miel en los labios. Solo faltaba que los autores se avinieran a poner el sellito (Creative Commons, se llamaba), porque, en rigor, lo único que queríamos era dejar de ser delincuentes, que se legalizara nuestro expolio, similar a cuando un huracán pone patas arriba una ciudad y todo el mundo se lleva lo que quiere de las tiendas. Nosotros estábamos a favor del huracán permanente, el huracán del bien común.
¿Por qué se defendía con ardor que los autores de canciones regalaran su trabajo al mundo y a nadie se le ocurrió pedir que el iPod fuera gratis?, pregunta con voz muy bajita vuestro compañero repetidor del fondo. Hombre, internet desmaterializó la cultura, mientras que el iPod llevaba un montón de titanio o de no sé qué (preguntad al de Ciencias). Además, ¿tú sabes el placer que daba pagar por un iPod o un iPhone, sabiendo que no todos podían tenerlo? Queríamos que fuera gratis lo que todo el mundo podía pagar y muy caro lo que solo nosotros podíamos comprar.
La cosa iba a mayores, niños, estábamos al borde de la debacle. La gran pancarta de los defensores más radicales de la cultura libre decía: «¡Que den conciertos!». Es decir, si no puedes vivir de tu canción pegadiza porque todo el mundo se la descarga gratis, siempre puedes dar un concierto, muchos conciertos, arrastrar ese estribillo hasta el final de tus días por todos los antros de España. Era una manera elegante de decir: «¡Que se jodan!». ¿No habían desaparecido los aguadores, los fabricantes de abanicos o el mismo Messenger? Así es la vida (y la solidaridad en Occidente). Pensad en esa vieja profesión hoy residual llamada taxista; a ellos también se les dedicó un claro «¡que se jodan!».
¿Y las bibliotecas?, pregunta otra vez con voz muy bajita vuestro impenitente compañero de ahí atrás. Ah, las bibliotecas, miles de libros gratis, miles de cedés… Hombre, ¿no ves que ese material no estaba de moda? ¿No ves que la cultura libre solo demandaba poder acceder a la película, la novela y el disco del que todo el mundo estaba hablando? Un ejemplo: cuando Pa negre ganó el Goya a la mejor película de ese mismo año 2010 era imposible verla online porque nadie se había molestado en piratearla. Solo se pirateaba lo popular, es decir, aquello en lo que alguien había gastado millones de euros en publicidad para que fuera popular. La cultura libre era, en definitiva (primera ironía de esta clase), una validación del mercado.
Niños, íbamos sobrados, pero en 2008 empezó una crisis económica que llevó la tasa de paro de nuestro amado país al 25%. Era el año 2012 y todos los pijos que defendían la cultura libre dejaron de hacerlo porque, claro, resultaba de muy mal gusto. Imaginaos a cuarenta niñatos gritando: «¡El pueblo quiere Harry Potter gratis!» mientras seis millones de personas no tienen trabajo. Un poco de decoro social acabó con la polémica.
Читать дальше