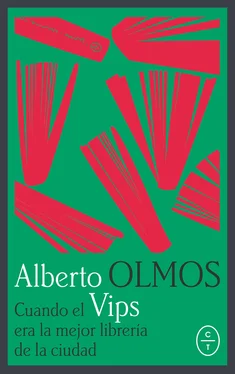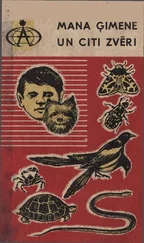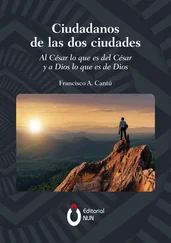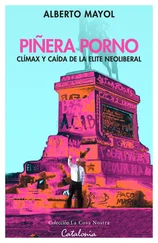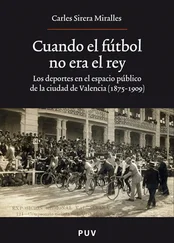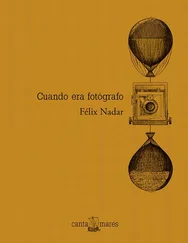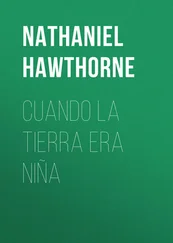Estos autores firmarían con sangre su propio libro. Si en la feria se firmara con sangre del autor, a lo mejor eran los que más vendían.
A favor de las faltas de ortografía (si está ardiendo mi casa)
Fue en la época dorada de las redes de blogs cuando me di cuenta de que saber escribir no tenía ningún valor en nuestra sociedad. ¿Qué es saber escribir? Bueno, poner un punto y coma de vez en cuando, usar el subjuntivo y, básicamente, utilizar las palabras según el sentido y la grafía que vienen fijados por el diccionario. Una chorrada, vamos.
En la época de la que les hablo muchos pensaban que podían hundir al grupo PRISA inventándose ocho blogs temáticos (cultura, decoración, tecnología, cocina…) y consiguiendo que sus contenidos tuvieran un posicionamiento óptimo en Google. El modelo era Weblogs SL. La clave del asunto estaba en que los contenidos eran despreciables. La gente pinchaba en el link y eso era todo. Si leían o no un post entero daba igual, porque ya contaban para enseñarle a los anunciantes cuánta gente visitaba la página.
Por ello, había redes de blogs que ofrecían a sus redactores un euro (1 euro) por cada post. Los más generosos daban nueve. Licenciados en Periodismo y en otras carreras demenciales acababan escribiendo textos por cantidades que podían conseguir, mucho más fácilmente, agitando una lata vacía en la puerta del Zara.
Ser analfabeto no impide triunfar en este mundo nuestro. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. No hay ningún tuitstar o youtuber de éxito que sea capaz de escribir una sola frase sin faltas de ortografía. Son ricos. Los futbolistas, los cantantes y los presentadores de televisión, que también son ricos, necesitan dos videotutoriales para las tildes: uno, para ponerlas; y otro, para no ponerlas. No pocos columnistas de renombre serían incapaces de reconocer sus propios artículos si se los dieran a leer sin firma, de tanto que se los corrige el redactor raso de turno. «Se vestía mientras tomaba un café con leche y dejaba una nota para su marido», leemos en la novela de éxito El guardián invisible, de Dolores Redondo. ¿Cómo puede uno vestirse al mismo tiempo que toma café y escribe sobre un papel? Olé. «Normalmente ya como algo mejor», nos dicen en un anuncio de yogures. Yo normalmente ya no me meto crack.
Toda la prensa nacional habla continuamente de «crisis humanitarias». Como dicen miles de psicópatas en Twitter, la prensa miente: no existen crisis humanitarias. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una crisis humanitaria. Tampoco una emergencia humanitaria o un desastre humanitario. Dense cuenta de que a las crisis humanitarias enviamos ayuda humanitaria, y quizá debido a esta redundancia no acabamos de ayudar a nadie. Y es que hay mucha confusión sobre qué resulta más humanitario, matar a la gente o salvarla.
Humanitario tiene tres acepciones en el diccionario: una, sinónimo de benigno; otra, referido al bien del género humano; la tercera, alivio de los estragos de la guerra. Así, la «crisis humanitaria» esa que dicen debe de ser o una «crisis benigna» (¿cómo va a ser benigna una crisis?) o una crisis de bondad (la gente es cada vez más mala, entendemos) o una crisis en nuestra empatía hacia los damnificados durante un conflicto bélico, a los que, de pronto (crisis) no ayudamos.
Así está el patio. Pero no tiene ninguna importancia: es tan poco lo que tenemos que decir que nos entendemos incluso expresándolo mal.
Por ello, me ha sorprendido ver en pocos meses dos noticias acerca de las pruebas ortográficas a las que deben enfrentarse aquellos que aspiran a ocupar determinados empleos públicos en nuestro país. En concreto, los bomberos de Burgos y los policías de Madrid.
En Burgos, el 60% de los aspirantes a bombero fue eliminado de la oposición tras no superar un dictado. O sea, por poner uve en lugar de be o comerse una hache aquí y una tilde allá. ¿Se imaginan que empieza a arder su casa y viene a socorrerles un bombero con una manguera en la mano? Cualquiera, en semejante trance, daría por perdida su vivienda y todos sus objetos personales. ¡Un bombero que no trae diccionario qué fuego va a apagar, por Dios santo!
En Madrid, los opositores a Policía Nacional tuvieron la suerte de que un test léxico quedara invalidado después de que las autoridades competentes se dieran cuenta de que iba a tener que patrullar la ciudad un gilipollas premio Nobel de Literatura si se empeñaban en mantenerlo.
Yo he hecho este último test dos veces. Primero obtuve un 62 y luego un 68. No solo el test no tiene nada que ver con ser policía; apenas tiene que ver con saber escribir. ¿Quién está al corriente de si la Real Academia Española de la Lengua admite o no «almóndiga»?
Es fascinante que a una sociedad tan desinteresada por la ortografía y la gramática como la nuestra se le ocurra pedir a un hombre o a una mujer que solo quiere apagar fuegos o atrapar yihadistas saber que se escribe «bienfortunado» y no «bienafortunado». En mi infinita suspicacia y mal pensar he llegado a temerme que todo esto no sea otra cosa que una estratagema para amañar las oposiciones y que solo las pasen el sobrino de un teniente y la hija de un concejal.
Con todo, en Burgos deben de estar encantados con el espectáculo de ver arder cosas mientras sus bomberos se ponen hojas de laurel unos a otros en el casco.
¿En tu casa no había libros?
El otro día oí una frase tan llamativa como inquietante: «Los libros son una especie de basura». Lo de llamativa no me lo negarán. Lo de inquietante tiene una explicación: la frase la formulé yo mismo.
Andaba oyéndome pensar y, por esas cosas que tiene perderse en las barriadas menos recomendables del cerebro, me topé con esas siete palabras. A veces uno se lanza ideas de un hemisferio al otro, ideas que no piensa exactamente, sino que afloran por su cuenta, como herrumbre neuronal.
El caso es que me seguí el juego y me repliqué alegremente: «Entonces acumular libros en casa es una suerte de síndrome de Diógenes…».
Me hice tanta gracia que he escrito este artículo.
Estarán hartos de oír, de boca de escritores llorones, esta otra afirmación: «En mi casa no había libros». Bueno, pues en mi casa no había libros. No digo 2.000 libros; digo dos, digo uno.
Hay un gilipollas en Twitter que, cada vez que me nombra, me llama «el señorito Olmos». Seguro que cree que me crie en lo alto de una biblioteca familiar inabarcable, dado que puedo llamarle gilipollas. No fue así y, ahora que veo libros por mi casa, lo cierto es que no ameritan el calificativo de biblioteca, pues apenas llegarán a los 200. Además, la mayoría está dentro de un armario, sin ordenar siquiera.
Odio tener libros y, sin embargo, cuando veo a otros escritores fotografiarse junto a sus bibliotecas privadas y declarar ufanos la cifra milenaria de ejemplares que las componen, me dan mucha envidia. ¡Qué casa tan grande debes de tener si te caben 20.000 volúmenes!
La gente, así en general, gusta de tener libros. Quizá para demostrar que les sobra casa. O quizá en virtud de esta fórmula social que acabo de inventarme: la superficie en metros cuadrados de todos tus libros juntos —vistos de canto— debe ser superior a la superficie de la pantalla de tu televisor. Entonces eres un ciudadano con criterio propio y conciencia social.
Pero ¿qué hacen los libros en la casa?, ¿quién los lee?, ¿cuánto lleva ese premio Planeta sin salir de su apretura?, ¿y el Quijote ilustrado?
Cuando uno compra yogures o pomadas y los consume, los envases y botes que contenían esos mejunjes acaban en el cubo de la basura. Sin embargo, cuando uno compra un libro y lo lee, luego lo pone en un mueble, como un fumador que fuera dejando cajetillas de Marlboro vacías en unas baldas clavadas en el pasillo y les dijera a las visitas: «Mirad todo lo que he fumado».
Читать дальше