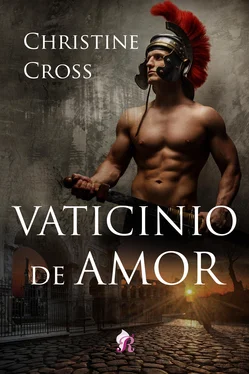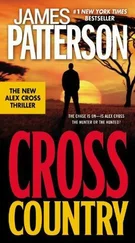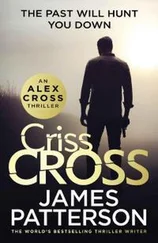Lavinia gimió para sus adentros. ¡Treinta años! Aquello era como enterrarse en vida. Iba a protestar cuando los acerados ojos grises de la sacerdotisa se detuvieron fijamente sobre ella silenciándola al instante antes de desviarse hacia los rostros de sus compañeras.
—Durante el tiempo que permaneceréis aquí, estas serán vuestras normas: no llorareis, no os quejaréis ni os lamentaréis. No habrá gritos ni alzaréis nunca la voz; os conduciréis siempre con modestia, como corresponde a una virgen, y mantendréis la cabeza inclinada en mi presencia a menos que me dirija directamente a una de vosotras. ¿Está claro?
Lavinia contempló a las vestales que se alineaban detrás de Laelia con los ojos abiertos por el temor. Un sollozo irrumpió en el silencio que siguió a las palabras de la mujer. La sacerdotisa se acercó con paso majestuoso a la niña de cabellos dorados, que inconscientemente se llevaba la mano a sus desaparecidos rizos, y la abofeteó con fuerza secando eficazmente la fuente de sus lágrimas. Lavinia se mordió con fuerza el labio inferior para no llorar; las cosas no se parecían en nada a lo que su madre le había contado y aquello no le gustaba, pero no se atrevió a decirlo.
Un orificio en lo alto de la cúpula que coronaba el templo permitía que saliese el humo producido por el fuego de un inmenso brasero que iluminaba y caldeaba el interior, pero ella sentía frío. Las palmas de las manos le sudaban y pensó que se desmayaría. La voz endurecida de la sacerdotisa la disuadió de hacerlo.
—Sois servidoras de Vesta, diosa de la tierra, del fuego y de la familia. Vuestra función más importante será mantener encendido el fuego sagrado —explicó, señalando el brasero—, noche y día, sin descanso. Cuando salgáis del templo, os cubriréis el rostro con un velo y portaréis una lámpara como signo de vuestra condición de vírgenes y sacerdotisas. No tendréis trato con ningún hombre. No los miraréis ni hablaréis con ellos. Si alguna de vosotras permite que el fuego, símbolo de la perennidad de Roma, se extinga, o mantiene relaciones con algún hombre violando su voto de virginidad, será castigada —proclamó con un tono afilado que provocó un escalofrío en Lavinia— con la pena de muerte. Ahora os acompañarán a la casa de las vestales para acomodaros en vuestros aposentos. Si necesitáis algo, vuestras maestras os ayudarán. Eso es todo. Podéis retiraros.
Las jóvenes sacerdotisas se inclinaron ante Laelia y se apresuraron a llevarse a las neófitas por una de las puertas laterales. Accedieron a un largo corredor que desembocaba en unos hermosos jardines con piscinas, el AtriumVestae , circundados de construcciones de dos plantas. Bajo el pórtico de los edificios, separadas por columnas de mármol, se alineaban las impresionantes estatuas de las Vestales Máximas. En el piso inferior se hallaban las estancias para las nuevas vestales. Lavinia fue acomodada en una de ellas, y en voz baja le explicaron las normas, la disposición de los diversos lugares de la casa y lo que se esperaba de ella. Luego la dejaron sola.
Aquella noche, Lavinia rompió la primera regla de las vestales. Lloró desconsoladamente.
Roma, año 83 d.C.
El tirón de pelo le indicó lo molesta que se encontraba su sierva.
—No deberías haberlo hecho —le reprochó esta mientras continuaba haciéndole las trenzas con menos delicadeza que de costumbre.
Lavinia soltó un suspiro de resignación.
—Lo sé.
—Casi se apagó el fuego—le espetó con voz chillona.
Se dio cuenta de que la sierva temblaba y se apresuró a tranquilizarla.
—Pero no sucedió, Lidia; además —agregó rápidamente al ver que la muchacha se disponía a protestar—, no podía dejar sola a la niña. Yo he estado en su lugar y sé lo que significa equivocarse y tener que recibir el castigo de la Vestalis Maxima .
—Has tenido suerte de que Laelia no se haya enterado. Esa mujer te odia.
Lavinia reprimió un escalofrío.
—Creo que, desde que ingresé aquí hace quince años, he hecho demasiadas cosas que le desagradan.
—No hace falta que te culpes a ti misma—le dijo con tono risueño—;reconozco que eres demasiado terca, pero también sé que posees un corazón generoso.
Lavinia se sintió incómoda ante estas últimas palabras, pues sabía bien en qué pensaba Lidia. Hacía tres años había asistido, junto con otras jóvenes sacerdotisas, a un acto público. Atravesaban las calles de Roma en el carpentum , un carro de dos ruedas cubierto. Delante de ellas iba un lictor con su vara y su hacha para infligir el castigo a quienes no respetasen su condición de vestales o sus derechos, como el de preferencia de paso. Lavinia había visto una vez al lictor golpear a un anciano que no se había apartado a tiempo del camino por el que ellas viajaban; al verlo, se había puesto tan furiosa que había asomado la cabeza por la ventanilla del carro increpando al lictor delante de una multitud de curiosos. Naturalmente, Laelia se enteró y le impuso un duro castigo.
Así que en esta ocasión, cuando el vehículo se detuvo, recordando el incidente del anciano y la propensión del lictor a los golpes, descendió apresuradamente del carro dispuesta a enfrentarse con el hombre antes de que este pudiese herir a alguna persona; sin embargo, se encontró una escena muy diversa. A través del velo que cubría su rostro, pudo ver cómo un grupo de soldados escoltaba a una joven a quien llevaban encadenada. Con la cabeza inclinada, su pelo negro caía sobre su rostro ocultando sus facciones. Vestía una túnica de esclava.
Sin pensar demasiado en lo que hacía, pidió al cortejo que se detuviera. El capitán, viendo la túnica y el velo que proclamaban su condición de vestal, levantó el puño frenando así el avance de sus hombres. Contempló con apreciación la alta figura de la mujer que se erguía ante él con porte regio y esperó, lamentándose en silencio por el desperdicio de toda aquella belleza, porque se decía que detrás de aquellas blancas telas se escondían los rostros más hermosos de toda Roma. Se fijó en sus manos jóvenes de cremosa piel igual que se había fijado en el tono melodioso, aunque firme, de su voz.
—¿A dónde conducís a esta mujer?
—A prisión, mi señora.
—¿Qué delito ha cometido? —Quiso saber Lavinia.
—Un delito que se castiga con la muerte —repuso el capitán alzando la voz—. ¡Es cristiana!
Un murmullo recorrió las filas de curiosos que se agolpaban en torno a la escena atraídos por la visión de las sacerdotisas, una visión menos frecuente en las calles que la de los soldados escoltando prisioneros.
Lavinia contuvo una exclamación. Conocía la obsesión del emperador Domiciano por el retorno a la antigua religión romana y al culto tradicional, y el desprecio por los judíos y los adeptos a la nueva religión que se expandía rápidamente, los cristianos. A pesar de todo, y aun sabiendo el riesgo que corría de contrariar al emperador, Lavinia no podía dejar pasar el hecho de que la vida de una persona estaba en riesgo.
—Apelo al derecho otorgado por la diosa Vesta a las sacerdotisas —exclamó en voz alta— de otorgar el perdón.
Vio cómo la joven alzaba súbitamente la cabeza al escuchar sus palabras. Debía tener más o menos su misma edad y era muy bella. El cabello negro rizado le caía casi hasta la cintura y sus ojos verdes, agrandados ahora por el asombro, destacaban en su rostro atezado. En cambio, la cara del capitán había palidecido. Desafiar las órdenes del emperador podía acarrearle la pena de muerte, lo que era casi tan malo como desafiar el poder de la diosa Vesta y los privilegios de las sacerdotisas. Se encontraba en un grave dilema. La gente cuchicheaba a su alrededor esperando el desenlace de la situación y él sintió el sudor correr por la parte posterior de su cuello que ocultaba el casco. Tenía que encontrar una solución.
Читать дальше