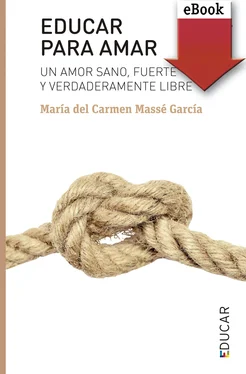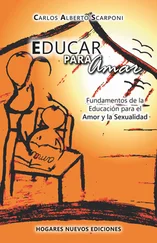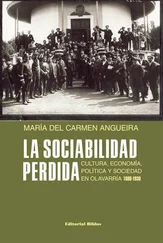Y detrás de cada norma hay un tesoro escondido que, de ser conocido en su plenitud, haría que vender todo lo que tenemos para comprar ese campo fuera apenas un requisito menor, fácil de cumplir, a la espera de alcanzar el objeto de nuestro deseo. Es posible que, para alcanzar ese tesoro escondido, lleguemos a asumir normas propias aún más exigentes que cualesquiera de las impuestas históricamente en nuestras sociedades.
Es precisamente lo que quiero presentar en estas primeras páginas, el tesoro escondido que hay detrás de la propuesta ética cristiana en torno al amor y su expresión sexual: sus valores, bienes y principios que las conocidas normas quieren defender y preservar. Desde luego no es mi intención prescindir de las normas, tan necesarias en todo proceso educativo; lo que quisiera subrayar desde el comienzo es la necesidad de ponerlas en su lugar, que no es el primero, ni mucho menos, sino al servicio de aquello que puede dar sentido a la vida, forma a nuestras relaciones y encarnación a nuestra fe.
El amor, la vida, la pareja, la verdad o la felicidad son perlas preciosas por las que somos capaces de empeñarlo todo, sin duda, y no es difícil pensar que esta propuesta pueda ser comprendida por nuestros adolescentes y jóvenes y acogida con la pasión que solo los jóvenes saben poner en todo lo que les mueve desde dentro.
Este primer capítulo no tiene la misma estructura que los siguientes, al no presentar un tema concreto, sino más bien el sentido que trasciende a todos ellos. Pero, con todo, no me resisto a comenzar con un bello texto de Pedro Arrupe, SJ, que seguramente sea mejor comprendido desde las entrañas por nuestros jóvenes que por quienes aún nos dolemos por las cicatrices del amor.
¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta.
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación
y acaba por ir dejando su huella en todo.
Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama por la mañana,
qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana,
lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! Todo será de otra manera.
Esa, y no otra, es la vocación más profunda del cristiano: en-amor-arse.
1. El otro
«Se dijo luego Yahvé Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle una ayuda adecuada”» (Gn 2,18).
No, no es bueno que el ser humano esté solo, ya lo pensó Dios al crearnos. El ser humano –hâ’âdâm, indiferenciado en su sexo aún– no ha sido creado para estar, vivir, ser en soledad. ¿Qué le falta entonces al ser humano para que su creación sea completa, su existencia sea buena? La respuesta es ‘ézer kenegdô, algo así como «un ser semejante a él para que le ayude»; desde ahí, la tradición occidental, desde san Agustín, lo interpretó como «ayuda» en clave de inferioridad y desigualdad de la mujer frente al varón. Realmente, en español, el término «ayuda» puede expresar más bien un apoyo en sentido instrumental. Pero será mejor que nos acerquemos a esos términos desde las actuales interpretaciones bíblicas, para llegar ciertamente a la mejor interpretación de la expresión que da contenido a aquello que nos hace seres completos en nuestra creación, a imagen y semejanza de un Dios amor, no lo olvidemos.
Por un lado, el término ‘ézer hace referencia al apoyo que brinda el mismo Dios (cf. Gn 49,24; 1 Sam 7,12; 1 Cr 5,20), de tal forma que la ayuda de Dios no es un mero instrumento de apoyo, sino que es el sustento mismo de una persona 4. Así, la pareja que se crea es mucho más que una ayuda para Adán, es una compañera que sostiene ofreciendo algo muy concreto, una necesidad vital sin la cual el peligro de muerte resultaría inminente 5.
Por otro lado, el término kenegdô refleja el campo semántico de lo igual, lo que se encuentra en el mismo nivel, en paridad, que se ha traducido como «semejante a él», «que está enfrente» (en clave espacial), «idóneo». Por eso, en un momento en que la criatura aún no es autónoma y ante su necesidad de sobrevivir, Dios va a procurar una ayuda vital, pero que «esté enfrente», que le marque distancia, que, posibilitando su vida, también se la limite. Es la dinámica que permanecerá a lo largo de todo el relato de la creación –y también en toda la historia de salvación–: el don-límite, que en este caso abre al otro, la función del «tú».
Hasta aquí vemos que la creación del ser humano, para estar completa, conforme al plan de Dios, es ineludiblemente con un tú que, al mismo tiempo, le sostiene y le confronta en el ser. Dios buscará entre los animales, entre todo lo creado, pero solo encuentra soledad para el hombre: es él quien les da nombre, expresando así su dominio sobre ellos. No, no es ‘ézer kenegdô, porque ningún animal es imagen de Dios como él mismo, con ninguno puede comunicarse, ninguno de ellos supone un «tú» para él.
Y Dios forma al tú del ser humano. Pero no lo hará como hizo con los animales, modelándolos del polvo, sino que la materia es el ser humano vivo, tomada de su lado, de su costado, como un igual. No es materia de su cabeza, que estuviera por encima de él, ni de sus pies, que estuviera por debajo; la toma de su costado.
Una vez creado ese tú, ahora sí varón y mujer diferenciados semánticamente en el texto (’îsh, varón, e ’ishshâh, mujer), la respuesta del ser humano a este don no será la esperada: «Entonces este exclamó: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada”» (Gn 2,23).
Algunos autores ven aquí el primer pecado, y no tanto en la fruta prohibida. Resulta inquietante descubrir que en las primeras palabras del ser humano tras su creación se encuentre el primer pecado: la apropiación de lo que le ha sido dado como don junto a la referencia a ella en tercera persona (se refiere a ella como «esta»), negándole la comunicación que la habría constituido en un tú 6.
Y no olvidemos que ya no es el ser humano el que pone nombre a la mujer, sino que esta «será llamada», sin ejercer así ninguna autoridad ni dominio sobre ella, como se hizo con los demás seres vivos. La igualdad y la complementariedad está en los mismos orígenes del género humano, pues somos de la misma sustancia, regalo uno para el otro, llamados a ser imagen y semejanza de un Dios que es amor, es decir, a realizarnos plenamente amando, y amando hasta el extremo.
En definitiva, la vocación más profunda del ser humano, su ser completo, solo se alcanza con otros, con alguien que nos sostiene y confronta. Todos estamos llamados a hacer un doble descubrimiento vital: por un lado, la vocación de donación, de apertura en amor a los demás, nuestro verdadero rostro humano; y, por otro lado, el otro como regalo, que no hará sino constituirme en plenamente yo. Ese es el reto para toda la vida.
2. El amor
Diecisiete siglos de historia, una fuerte influencia del derecho romano en la vida de pareja, un siglo XX con importantes corrientes personalistas dentro y fuera de la Iglesia, todo un concilio ecuménico y un explosivo mayo del 68 que alcanza hasta nuestros días han hecho que, cuando hablamos de amor de pareja, hoy entendamos algo muy diferente a lo que pudieron entender nuestros abuelos, sin ir más lejos.
Será mejor poner un ejemplo. En 1930, apenas treinta y cinco años antes del final de Concilio Vaticano II, Pío XI escribe su encíclica Casti connubii con el objeto de prevenir ciertos errores que se estaban difundiendo en torno al matrimonio, más concretamente sobre la anticoncepción. En ese contexto hace una definición de «amor» que hoy nos puede resultar cuanto menos curiosa: «Amor [...] radica en el íntimo afecto del alma y se demuestra en obras [...] la ayuda mutua de los cónyuges en orden a la formación y perfeccionamiento progresivo del hombre interior» (CC 23).
Читать дальше