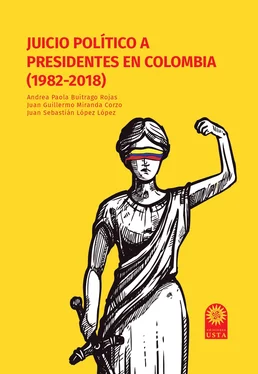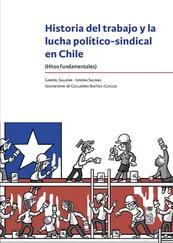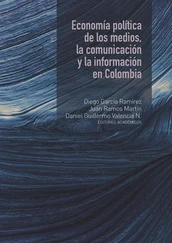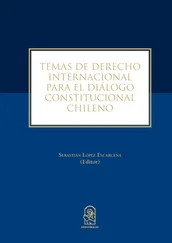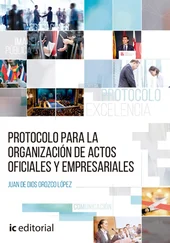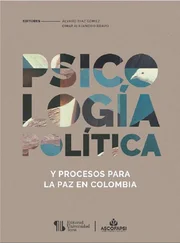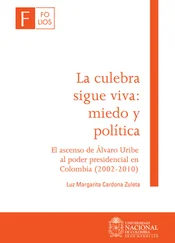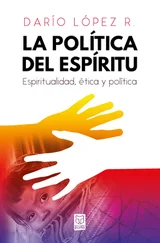En suma, la Corte ha entendido que, si bien no debe perder de vista que su función consultiva implica esencialmente el ejercicio de una facultad interpretativa, las consultas deben revestir un alcancepráctico y tener previsibilidad de aplicación, al mismo tiempo que no deben circunscribirse a un presupuesto fáctico en extremo preciso que torne difícil desvincularla de un pronunciamiento sobre un caso específico, lo cual iría en desmedro del interés general que pudiera suscitar una consulta. (Corte IDH, 2018, p. 8)
Por lo anterior, este Tribunal argumenta que las preguntas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresan una suerte de planteamientos inductivos en relación con potenciales casos específicos, como es el caso de los golpes de Estado parlamentarios, en los que la Corte terminaría decidiendo sobre situaciones de hecho, en contravía de sus facultades. En las observaciones presentadas, la Corte pudo identificar esta dificultad ya que en el continente latinoamericano la clasificación de los juicios políticos tiene una gran variación:
Modelo legislativo o parlamentario, en el que el Congreso, Parlamento o Asamblea remueve al Presidente sin depender de otras instituciones; ii) modelo judicial, en donde la persona enjuiciada es cesada de su cargo únicamente a través de una orden judicial, y iii) modelo mixto” (Corte IDH, 2018, p. 8)
Se añade cinco tendencias en los mecanismos de control horizontal, y en la naturaleza y procedimiento jurídico de los juicios políticos:
a) procedimientos de naturaleza administrativo-sancionadora, en donde existen causales de orden administrativo y la sanción lo es también; b) procedimientos de orden cuasi-judicial, en donde comisiones legislativas y congresistas asumen roles de fiscal, juez de garantías, y deducen responsabilidades individuales de la persona enjuiciada; c) procesos de tipo antejuicio, en los que el parlamento únicamente desafuera a la persona enjuiciada atendiendo a la presunta participación en delitos establecidos en la legislación penal del país; d) procedimientos de orden estrictamente judicial, en donde es el Poder Judicial el único competente para recibir una denuncia, instruir un proceso, y en su caso, condenar a la persona enjuiciada, y e) procesos que son exclusivamente de naturaleza política, como los votos de falta de confianza que se dan en la mayoría de los sistemas parlamentarios de la región. (pp. 9-10)
Por lo anterior, la Corte reconoce la gran diversidad de las dinámicas que puede expresar el juicio político en América, lo que impide determinar parámetros específicos que analicen la compatibilidad de esta institución con la Convención Americana. Por ello, la Corte prefiere desarrollar este tipo de análisis caso por caso dentro de un asunto contencioso, evitando pronunciamientos previos o anticipaciones a posibles casos futuros. Añade la existencia previa de una línea jurisprudencial sobre la materia desde la cual es posible considerar criterios que permitan una hermenéutica jurídica sobre la materia.
De esta forma, la decisión de la Corte se produjo por cuatro votos a favor y uno en contra de no continuar con el trámite de la opinión consultiva. El voto en contra fue del Magistrado Patricio Pazmiño Freire, quien elaboró un voto disidente en el que afirmó la relevancia de la solicitud de la Opinión Consultiva que realizó la Comisión, la cual merecía un detallado análisis sistémico, que proporcionaría un importante desarrollo en el derecho internacional, junto con el enriquecimiento sobre el concepto del “orden público y su relación con la democracia”, a pesar de ser una importante decisión política con evidentes efectos jurídicos.
Dados los hechos públicos y notorios sucedidos en la región, en la reciente data, en circunstancias que se daba por descontado la fortaleza de la institucionalidad democrática, así como el desarrollo y solidez de los derechos denominados de libertad (civiles y políticos), de manera sorpresiva nos encontramos con un escenario que torna no solo urgente, sino que es obligatorio para el más alto tribunal del sistema, el contribuir a desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales que hacen parte del plexo de los derechos humanos con una necesaria clarificación de los estándares de protección de los derechos humanos en juego en los juicios políticos de la región. […] Lamento que mis colegas no se hayan decantado por examinar con detenimiento esta temática que en mi opinión es sustancial para evitar la erosión democrática en nuestra región. La efectiva garantía y defensa de los derechos civiles y políticos, así como el plexo de derechos humanos, en su conjunto, se han transformado y son parte insoslayable de la esencia de las democracias modernas. Por ello, considero trascendental que la Corte establezca parámetros que permitan auxiliar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y así, garantizar la plena eficacia de la Convención Americana y el fortalecimiento del orden público interamericano. (Corte IDH, 2018, pp. 15-16)
Los juicios políticos a presidentes democrática y constitucionalmente electos en el marco constitucional, legal y jurídico colombiano
La literatura en la que más se ha expuesto la figura de juicio político en Colombia es la concerniente a trabajos de derecho comparativo (Larrea, 2017; López, 2015; Eguiguren, 2017). La regulación colombiana vigente en materia de juicios políticos retomó lo estipulado en el interior de la Carta Constitucional de 1886, que expresaba la posibilidad de realizar juicios políticos por parte del Congreso de la República, extendida en la Constitución de 1991 a nuevos cargos públicos instituidos con la Carta Constitucional, como los Magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Además, se cambió el paradigma constitucional sobre los juicios políticos en cuanto a la figura de soberanía que pasó de ser nacional (Nación-Estado) a ser popular (Pueblo-Estado).
La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Igualmente, en el artículo 133 estableció que “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Este mismo artículo agrega: “El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Dicho cambio implica, ni más ni menos, que la adopción del concepto de “soberanía popular” y, por ende, la sustitución del concepto de “soberanía nacional” que en la tradición constitucional colombiana venía figurando desde las primeras constituciones de la República y que la de 1886 consagraba también, en su artículo 2: “La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación. (Corte Constitucional, C-245/96, 1996, p. 67)
Esta argumentación jurídica asume el principio de soberanía popular y permite enlazar nuevas instituciones de control social y político desde el pueblo, como el caso de los mecanismos de participación ciudadana: referendo, plebiscito, cabildo abierto, iniciativa legislativa, etc. 2Dentro de estos se establece la figura del juicio político que, a pesar de ser una figura de una Constitución anterior, asume un nuevo sentido de interpretación del control del ejercicio del poder de los gobernantes en cabeza del pueblo y no exclusivamente de la nación. Su materialización es lograda en el artículo 40 de la Constitución de 1991 que determina el derecho de participación ciudadana en el ejercicio y en el control político. Este, a su vez, se relaciona con los ejercicios de la transparencia política y de la publicidad de los actos que el Congreso debe ejercer para que pueda continuar asumiendo una figura de participación ciudadana como forma de manifestación de la soberanía popular. Otro de los principios rectores que aparecen con la Constitución de 1991 es la separación de poderes, el cual se articula con el sistema de control y equilibrio que algunas constituciones latinoamericanas retomaron de la Constitución norteamericana, en el sentido de buscar un equilibrio de poderes y un control entre estos. Es desde esta figura que se ubica el ejercicio de funciones judiciales por parte del legislativo, en la figura de los juicios políticos:
Читать дальше