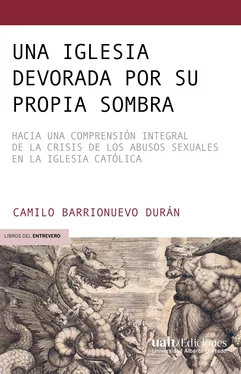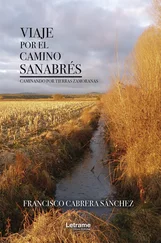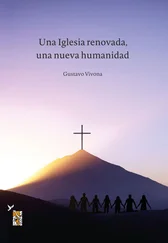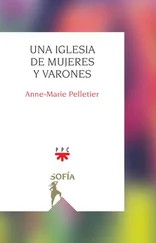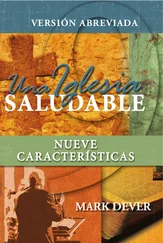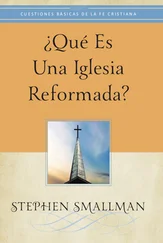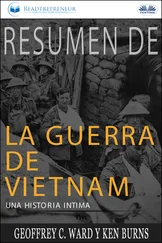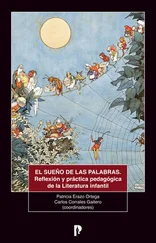En el Capítulo VI se desarrolla el problema de la negación y represión de las dimensiones humanas vulnerables de sacerdotes y religiosos tanto en su formación, en su acompañamiento cotidiano, y en la forma como estructuran su rutina diaria. Se plantea la existencia de una cultura de expectativas desmedidas —soberbia— respecto la vida psicosocial del clero, lo que implica fomentar un clima cotidiano atravesado por una alta carga de estrés laboral y burnout . Se postula la hipótesis de un cruce entre tres factores distintos que configuran ese escenario. Primero una dimensión psicológica relacionada con cómo personas religiosas que cuentan con un precario grado de cohesión interna pueden experimentar de forma patológica el problema de los ideales del self . Segundo, un nivel institucional en que se alienta una cultura de falta de autocuidado, soledad y estrés, que crea situaciones psíquicas riesgosas para sus miembros, afirmando que existe evidencia suficiente de estudios que apuntan a la relevancia de estos factores para propiciar la ocurrencia de abusos sexuales. Por último, se plantea la hipótesis de que el escenario anterior se acoplaría problemáticamente con un imaginario simbólico, de algunos miembros del clero, en los que habría una cristología predominante que, de facto , negaría o minimizaría la dimensión humana de Jesús. Es decir, a los desmedidos ideales del self y al clima de exigencia institucional se le sumaría un imaginario espiritual dominado simbólicamente por una “cristología desde arriba”.
El Capítulo VII reflexiona en torno al factor de la vida sexual sombría, secreta y oscura del clero, vinculándola con los aspectos problemáticos del celibato obligatorio para intentar discernir como dicha configuración influenciaría la crisis de los abusos sexuales. Para ello se estructura el capítulo en cinco momentos. Primero, un breve esbozo histórico de como la Iglesia ha intentado normar la vida erótica sexual de sacerdotes y religiosos e imponer la obligatoriedad del celibato, de forma tal que dicha perspectiva pueda dar un contexto adecuado al escenario en que se levantan los cuestionamientos y reflexiones actuales. Segundo, se aborda cual es la racionalidad del celibato, es decir, cuáles son los argumentos y razones que se esgrimen para afirmar la necesidad de tener un celibato obligatorio en el clero. Se revisan en ello tanto en las razones explícitas constructivas, como las motivaciones “sombrías” implícitas. Tercero, se aborda el problema de la teología católica que está detrás de los argumentos que afirman la necesidad de llevar una vida célibe, es decir, las ideas religiosas respecto al lugar del cuerpo, lo erótico y el placer en el universo simbólico espiritual católico. Cuarto se discuten algunos de los estudios e investigaciones más relevantes a la fecha que han intentado dilucidar la posible relación causal —directa e indirecta— entre el celibato y el problema de los abusos sexuales. Por último, el capítulo cierra con una reflexión sobre la tensión entre celibato ideal y el celibato real del clero, es decir, sobre el problema de cómo es vivida en realidad la vida sexual del mundo religioso católico —más allá del problema de los abusos— y las consecuencias psicológicas y culturales que dicha tensión provoca.
Finalmente, en el Capítulo VIII se aborda el minimizado problema de los abusos a las mujeres en la Iglesia, planteando algunas hipótesis explicativas respecto de este fenómeno. Para ello se elaboran tres perspectivas confluyentes de tipo cultural-teológico en el universo católico. Primero, se describe el problema de la misoginia en el universo simbólico espiritual católico, planteando la perspectiva que ha sido una cultura religiosa que, históricamente, ha estado dominada por un discurso de tipo patriarcal, el cual ha rechazado a lo femenino, equiparándolo simbólicamente a lo maligno/demoníaco. Segundo, se discute la posible relación entre la teología de la cruz, la romantización e idealización del sufrimiento como camino redentivo y la aceptación de dinámicas abusivas de parte de las mujeres en la Iglesia. Para ello se esbozan las principales teologías de la cruz y se elabora la crítica de las teologías feministas al respecto. Por último, el capítulo cierra discutiendo sobre el problemático encuentro de una espiritualidad religiosa femenina de un marcado acento kenótico con ambientes y climas institucionales gobernados por dinámicas de tipo abusivo.
CONSIDERACIONES FINALES
Estoy consciente de que la agenda de este libro es, de cierta manera, ambiciosa. El intento de pensar sistémicamente, desde distintos niveles lógicos, y bajo perspectivas disciplinares y teóricas disimiles para abordar la crisis de la Iglesia conlleva, en sí mismo, cierta “confianza narcisista” en la posibilidad de realizar semejante empresa. De alguna forma, hacerle frente a la gigantesca oscuridad destructiva que la sombra de la Iglesia ha develado convoca algo de un espíritu épico. Sin embargo, si hemos de tomar seriamente el patrón mítico subyacente a la presente reflexión —la historia del encuentro con la Hidra—, eso debiera alertarnos de que esta no es una bestia que se le pueda hacer frente en soledad y aislamiento, sino que un trabajo comunitario y colectivo es requerido como condición mínima para tener alguna posibilidad de éxito (tal y como lúcidamente lo intuye Heracles en el mito). En ese sentido, se debe entender que las reflexiones que ofreceré a continuación tienen un carácter provisorio e incompleto, y que estarán llenas de puntos ciegos, errores y limitaciones comprensivas. Personalmente, es mi esperanza que ellas puedan ser corregidas y mejoradas por otros con mayor lucidez sobre este problema.
Una segunda limitación de mi trabajo también se relaciona con mi particular experticia y formación académica. Aunque he insistido en la necesidad de poder abrazar un enfoque “multisistémico e interdisciplinario” para abordar la crisis, ello no significa que personalmente esté en las condiciones de realizar dicho cruce de perspectivas con completo éxito. Como podrá resultarle evidente al lector respecto de la presentación de capítulos recién realizada, mi principal abordaje disciplinar está anclado en la psicología clínica, específicamente —aunque no limitada a ella— dentro del ámbito de la psicología analítica. Aunque mi formación académica tiene una naturaleza híbrida, la que incluye los campos de la teología y la espiritualidad, mi vertiente principal es, sin duda, la psicológica. Es decir, pienso, leo e interpreto la realidad fundamentalmente desde esa perspectiva específica, y desde allí hago cruces, establezco puentes y genero diálogos con otras tradiciones académicas. En ese sentido, sea una advertencia para que el lector especializado no espere encontrar un libro nacido de una reflexividad teológica pura. Por tanto, lo “multisistémico” e “interdisciplinario” de mi reflexión va a estar seriamente limitada por los sesgos y predominancia de mi tradición madre, la psicología profunda.
Otra aclaración para los colegas provenientes del campo académico clínico. Cuando he hablado de la necesidad de generar un “diagnóstico definido y claro” sobre el problema de los abusos sexuales en la Iglesia, no tengo en mente la necesidad de realizar un juicio “cientificista clásico”, lleno de rotulo psiquiátricos y/o clasificaciones de manual de salud mental. Más bien, cuando he usado el concepto de “diagnosticar” tengo en mente el intento de comprender reflexivamente, es decir, la posibilidad de ofrecer ciertas narrativa interpretativas que puedan dar cuenta de la abismal oscuridad de los abusos y torturas que han sufrido nuestros niños, niñas y jóvenes al interior de la Iglesia.
Читать дальше