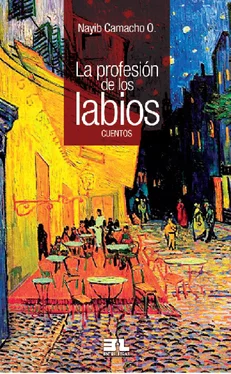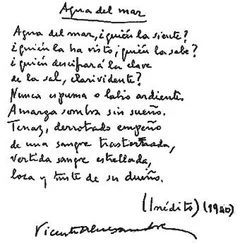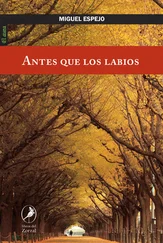Era sorprendente la cantidad de fotografías colgadas en todas partes. Unas enmarcadas, otras pegadas sobre retablos o adheridas a las paredes. Alirio aclaró que todas correspondían a su esposa. Mientras veía un escaparate lleno de frascos de verduras y frutas en conserva, recordé la imagen que Alirio atesoraba sobre el escritorio. Su cara me parecía conocida. Una especie de revelación me dio a entender quién era la difunta. Pensé en la modelo de los días anteriores. Lo vi muy afectado.
Dándole sentido a su tristeza me ofreció un coñac. Se notaba que llevaba varios días sin hablar. Contó que todo fue rápido. El accidente lo tenía impactado. Era muy linda . Estaba alelado mirando un retrato. La vi y quedé enamorado . Se levantó y limpió los lentes. Treinta años entregados a ella . Su acento arrastraba dolor. Nunca un disgusto, jamás una palabra indebida, menos un gesto displicente .
Me ofreció otro trago. De los anaqueles de la biblioteca extrajo un álbum grueso, limpio y ordenado. Comenzó a mostrarme su contenido. Quería irme, pero lo había incitado a hablar y sería descortés dejarlo solo. A medida que contaba su historia iba retirando fotos de mujeres jóvenes y bellas, de épocas pasadas. Viejos amores, hasta cuando llegó ella . De aquella iconografía conservaba su metamorfosis, su evolución a través de los años. Entonces pronunció un discurso sobre la corrupción de la piel. No entendí nada.
Alirio creía que la fórmula de la progresión aritmética se aplicaba a la belleza, que todo era gradual. El asunto se desmitificaba cuando el paso de los años se mostraba plenamente acorde con la progresión geométrica de la fealdad y el deterioro. Cada vez que pasaba las páginas de su álbum se volvía más detallista. No quería tenerlas. Fue rompiendo las imágenes una a una, por desgastadas.
Me sentí incómodo. Tuve la intención de sugerirle que eso era un asunto personal pero se detuvo en una especial. Véala. ¿Cómo le parece? Era una mujer realmente hermosa. Debía tener unos veinte años. Alirio me corrigió. Agréguele treinta . Es reciente. La vi en detalle y aunque menguada por los años, conservaba los atractivos de una mujer preciosa. Aún insinuaba deseos. Era la cara que inundaba la sala, la única que no rompió. Puntualizó que cuando la conoció dejaron de interesarle otras mujeres. Hizo pública la imagen de su amor colgándola en su casa, llevándola en la billetera, teniéndola sobre el escritorio. Por eso aquella cara me era familiar.
El coñac nos tenía relajados. Alirio respiró profundo y habló de otros tópicos de su vida. Entró en confianza y refirió anécdotas de su pasado. Fallecida su esposa, no tenía sentido guardar secretos. De alguna manera se sentía liberado. Insinuó su deseo de heredarme algo que conservaba hacía mucho tiempo. Quería dejarlo en mis manos. Confiaba en que yo apreciaría el material. Entonces acercó un baúl.
Alirio coleccionaba estampitas de superhéroes y futbolistas. Recordé que una vez en un almuerzo coincidimos en el tema. Hablé con propiedad del asunto, pero él era un experto. Me refirió que no existía álbum que no hubiera completado. Conservaba el redondo del setenta, con Pelé y Sandro Mazzola. Desde niño pasaba el día cambiando figuras, borrando de la lista numérica aquellas que conseguía. Negociaba con las figuras repetidas. A veces lanzaba rumores y generaba un pánico propio de la especulación bursátil. Que la doscientos treinta y ocho es imposible de conseguir, pero que él la tenía. Si alguien quería obtenerla debía pagar diez veces su valor.
Acercó otro baúl y fue sacando álbum tras álbum. Era un momento especial. Deliraba mostrando páginas completas. Alcanzó a decirme que tenía más de ochocientos cincuenta y tres álbumes nacionales y extranjeros de toda clase y temas, en blanco y negro, en color, de diversas épocas y papel, cuadrados, triangulares, rectangulares, redondos, pegados con goma o con adhesivos. Alucinaba mostrando caras de actores y actrices. Refería detalladas descripciones de animalitos exóticos o en extinción. Fabulaba con postales de ciudades. Quiso traer otros tres baúles pero me resistí. Tenía que irme. Nos despedimos. Agradeció mi visita de pésame y me obsequió con un frasco de frutas en conserva.
Antes de retirarme repasé las fotografías de las paredes. El mosaico familiar me pareció otra colección más. Traté de consolarlo insinuándole que le quedaban los nietos para recordarla. ¿Cuáles nietos? Nunca tuvimos hijos . No tuve más remedio que disculparme. Alirio sintió pena y habló. Entonces pude armar los motivos de su ausencia.
Un día Alirio, bañándose en su ducha, quedó encantado. Las facciones de la mujer de la etiqueta del champú, lo atraparon. Ver ese rótulo colorido lo llenó de ilusión. Fue consiguiendo una por una todas las fotografías en las que aparecía la modelo. Las fotocopiaba y las reproducía. La mujer de la etiqueta era el consuelo de sus días. Era algo indescifrable. Se entrenó en fotografía y tipografía. Cuando aparecieron los computadores, aprendió programas de edición para darle mayor realidad a su mirada, a sus pómulos. Se editó a su lado, en diversos paisajes y ciudades extrañas. Era feliz y lo entretenía su fresca risa. Captaba la armonía de sus ojos y parecía oler su cabello perfectamente cuidado. Todo lo volvió familiar. Llenó su casa con retratos de ella. A punta de fotografías construyó un edificio amoroso y moral. Lo propio de un hombre casado y fiel.
Esta vez me apuré un trago doble. Alirio sobrepasó sus límites de coleccionista. Vivió treinta años buscando la ficha más difícil. Pasó su vida coleccionando sus fotos y la vino a conocer un día nefasto. La tuvo a su alcance. Pero no pudo presentir que algo diferente le podía suceder. Ni siquiera presagió su vejez. Comparé un retrato con la etiqueta del champú y eran idénticas, muy bellas. Nunca sospeché que Alirio mantenía tanta familiaridad con la famosa mujer.
Entregué mi informe. Comenté que se trataba de una ligera depresión, algo propio de los creadores y de la situación, pero que pronto regresaría. Agregué que las facultades no se pierden por efecto del tiempo sino de las costumbres.
Alirio volvió al trabajo. Mantiene intacto su talento.
Como se imagina viudo quiere reconstruir su vida. Me mostró la foto de su nueva novia. Es muy hermosa. Ahora quiere promover productos para preservar la alegría.
Esta mañana le echó cerrojo al baño de la oficina y se fue a mirar su frasco de champú, a llorar su belleza en conserva. Enamorado de su delirio, no ha superado el shock de su calamidad doméstica.
Los viejos siempre tienen sus novedades. Fernando Junior no es la excepción. Una vez por semana voy a saludarlo. Llegué y la empleada me hizo seguir. Estaba sentado en el sillón de su padre. Escuchaba Mi viejo de Piero. Lo vi reposado, más gordo, más cuadrado. Los años acumulados sobre sus hombros se posaban con autoridad. Parecía un papá; en realidad, más que un padre, parecía un abuelo. La muerte del padre fractura la vida , comentó. Era consciente de que a él también la edad se le había venido encima.
Algunas tardes lo encontré en la ventana, como espantando la eternidad con la mirada. Eran momentos de solaz, parecidos al tiempo cuando su padre dormía. En esa época escuchábamos ópera y nos bebíamos unas cervezas. Podíamos hablar ajustados a un silencio sin tiempo. Ahora no. Hace casi un año que su viejo, su querido viejo, no está.
Las cosas son diferentes. Hasta una cerveza lo descompone. Le duele la cabeza, se queda dormido o se le aflojan los esfínteres. Considerando su edad y su salud, prefiere tomarse un vino. Sigue imaginándose que en el mundo todavía queda tiempo para conversar.
Читать дальше