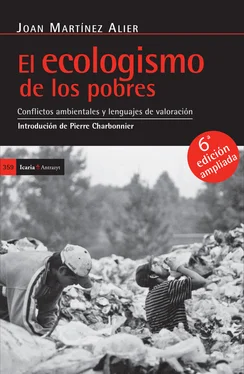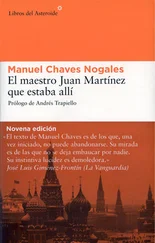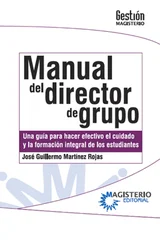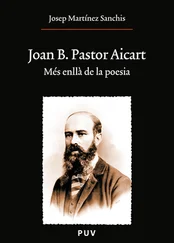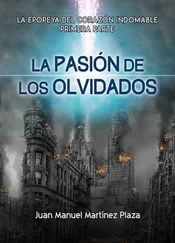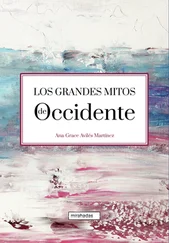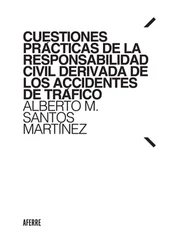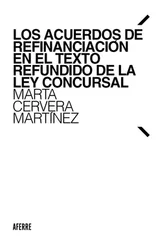1 ...8 9 10 12 13 14 ...32 El capítulo VII trata de los conflictos sobre planificación urbana y sobre contaminación y tráfico urbanos. ¿Producen las ciudades algo de valor conmensurable o comparable con sus importaciones de energía y materiales, y con los desechos que excretan? ¿Contribuyen de alguna manera a la creciente complejidad del sistema del cual forman parte? ¿Debemos ver las ciudades como «parásitos», o más bien (para utilizar otra metáfora), como «cerebros» que, con su metabolismo más intenso, dominan y organizan todo el sistema? ¿En qué escala geográfica se debe evaluar la insustentabilidad de las ciudades? ¿Son los indicadores de insustentabilidad urbana simultáneamente indicadores de conflictos sociales a diversas escalas?
Estados Unidos y Sudáfrica son dos países distintos pero con algunos elementos en común. El capítulo VIII analiza los movimientos organizados de «justicia ambiental» que luchan contra el «racismo ambiental» en ambos países (incluyendo las disputas en Estados Unidos sobre la localización de incineradoras urbanas y las querellas alrededor de la disposición de desechos nucleares en territorios de nativos americanos, e incluyendo el debate en Sudáfrica sobre las necesidades vitales de agua y electricidad en contextos urbanos). El movimiento de Justicia Ambiental tuvo un gran éxito hace diez años al lograr que el presidente Clinton firmara una Orden Ejecutiva (11 de febrero de 1994) por la cual todas las agencias federales debían identificar y evitar los impactos desproporcionadamente grandes de sus políticas y actividades sobre el medio ambiente y la salud. La palabra «desproporcionadamente» es crucial, pues se argumenta que los impactos no son iguales en áreas donde viven pobres y donde viven ricos, para minorías étnicas que para los blancos. El uso explícito de la «justicia ambiental» por parte de los activistas sudafricanos es un augurio de un movimiento internacional más amplio. Así en Brasil existe ya una nueva red de justicia ambiental desde el año 2001.
El capítulo IX analizan los roles del estado y otros actores (empresas nacionales o transnacionales, ONG, redes internacionales). Explico además los distintos papeles de diferentes órganos estatales en los distintos conflictos. ¿Qué recursos se movilizan, qué alianzas se forman, cuáles son los liderazgos que surgen? ¿Cuándo y por qué se describen los conflictos ecológicos en el lenguaje de los derechos humanos y de los derechos territoriales indígenas? Algunas alternativas sustentables a pequeña escala han surgido de los movimientos de resistencia, a veces con y a veces sin la ayuda del estado. Este capítulo también examina los planteamientos feministas respecto a los conflictos ecológicos distributivos, superando la oposición entre el ecofeminismo esencialista y el ecofeminismo social.
El capítulo X trata del comercio internacional y la política del efecto invernadero, y de recientes conflictos por la exportación de cultivos genéticamente modificados. En vez de analizar el llamado «proteccionismo verde» (cuando las normas ambientales del norte son vistas como barreras al comercio), enfatizo la situación opuesta explicando la teoría del intercambio ecológicamente desigual. Este capítulo desarrolla la idea de la Deuda Ecológica que debe el Norte al Sur por el saqueo de recursos y la ocupación desproporcionada de espacio ambiental, y también introduce el lenguaje de la seguridad ambiental. El capítulo XI hace un resumen de las relaciones entre conflictos ecológicos distributivos, sustentabilidad y valoración. Presenta una lista de conflictos ecológicos distributivos, y explica por qué los fracasos de la valoración económica abren un gran espacio para los movimientos ecológicos. Los precios dependen de los resultados de los conflictos ecológicos distributivos tanto a nivel local como global; es imposible que conozcamos a priori cuáles serán los precios «ecológicamente correctos». Por lo tanto el propósito del libro es explicar cómo el enfrentamiento inevitable entre la economía y el medio ambiente (estudiado por la Economía Ecológica) abre espacio para el «ecologismo de los pobres» (estudiado por la Ecología Política). Ésta es potencialmente la corriente más fuerte del ecologismo, y se está convirtiendo en una fuerza poderosa a favor de la sustentabilidad (la sustentabilidad es un concepto discutido en los capítulos II y III) ¿Cuáles son los lenguajes del ecologismo de los pobres? ¿Quién tiene el poder de imponer el lenguaje económico como lenguaje supremo en una discusión ambiental? ¿Quién tiene la capacidad de simplificar la complejidad, descalificando otros puntos de vista?
El alcance geográfico de este libro es más amplio que el de mis libros anteriores, al presentar conflictos ecológicos distributivos, tanto históricos como actuales, de Japón a Nigeria, de España a Sudáfrica, de Tailandia y Papúa Nueva Guinea al Ecuador y Perú, de la India a Estados Unidos y Brasil. Aquí hay conflictos del Sur y del Norte, rurales y urbanos, de tierras altas y de humedales, tales como la preservación de los manglares contra la depredación de la industria camaronera, la resistencia contra las represas y las disputas por los acuíferos, los movimientos contra la explotación de gas y petróleo en áreas tropicales, las luchas contra la importación de desechos tóxicos, los conflictos contra la «biopiratería» o apropiación de los recursos genéticos, la conservación de las pesquerías frente al uso abusivo externo, las quejas contra las plantaciones forestales (sean de palma africana o eucalipto), los conflictos laborales por la salud y seguridad en minas, fábricas y plantaciones, y también los conflictos ambientales urbanos por el uso del suelo, el acceso al agua, los sistemas de transporte, el rechazo a ciertas formas de disposición de desechos y a la contaminación del aire. El tema de los pasivos ambientales de las empresas y su responsabilidad legal aparece a menudo en este libro, ya sea en los casos del Superfund en Estados Unidos o en los casos de Dow Chemical o de la Chevron-Texaco (en Ecuador) u otros casos internacionales bajo la Alien Tort Claims Act (ATCA).
No cabe confusión sobre el tema central del libro: la resistencia (local y global), expresada en distintos lenguajes, contra el abuso de la naturaleza y la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, este libro saca a la luz pública las debatidas percepciones sociales de los daños ambientales. Pero este libro no tiene un enfoque constructivista y no puede entenderse sin la base sólida que proveen las ciencias ambientales. Se supone que la lectora o lector tiene un conocimiento básico de conceptos científicos introducidos por los humanos en el curso de la historia, como son «joules y calorías», «metales pesados», «efecto invernadero», «segunda ley de la termodinámica», «distancia genética», o «dióxido de azufre», que no son fáciles objetos de desconstrucción en seminarios de teoría cultural.
En mi libro de 1987 (escrito con Klaus Schlüpmann), sobre la historia de las críticas ecológicas contra la economía, mostré las contradicciones entre la contabilidad económica y la contabilidad energética, e introduje la cuestión de la inconmensurabilidad de valores, lo que ha sido tema principal del trabajo posterior con Giuseppe Munda y John O’Neill. Mi investigación sobre los vínculos entre los conflictos ecológicos distributivos y los conflictos de sistemas de valores se ha construido sobre ideas inicialmente planteadas de manera clara por Martin O’Connor, compartidas y desarrolladas por un grupo coherente de economistas ecológicos incluyendo a Silvio Funtowicz y Jerry Ravetz, los teóricos de la ciencia posnormal. Mi trabajo también le debe mucho a Ramachandra Guha, quien ha escrito varios libros y ensayos sobre los movimientos ecologistas del Norte y del Sur, y en cuya casa y biblioteca en Bangalore terminé este libro en agosto de 2001. También debo mucho a otros amigos, entre ellos, Bina Agarwal, Maite Cabeza, Arturo Escobar, Miren Etxezarreta, Enrique Leff, James O’Connor, Ariel Salleh y Víctor Toledo. El primer borrador de este libro fue escrito en 1999 y 2000, en el Programa de Estudios Agrarios de la Universidad de Yale dirigido por Jim Scott, donde tuve la compañía de Enrique Mayer, Richard Grove, Rohan D’Souza, Arun Agrawal y otros colegas. También recuerdo a varios estudiantes de doctorado de la Escuela de Forestería y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale. Agradezco al Grupo de Ecología Social de Viena (proyecto sobre el Sudeste de Asia) su ayuda económica. Agradezco la traducción al castellano de Gerard Coffey, Cecilia Chérrez y Ana Delgado que yo mismo he revisado de manera que esta versión está puesta al día.
Читать дальше