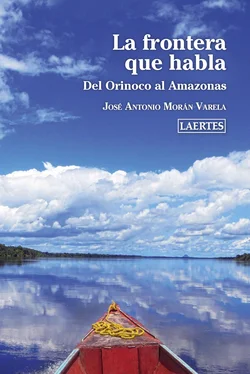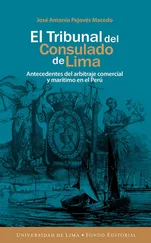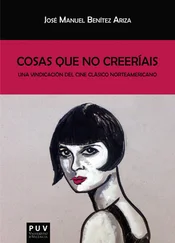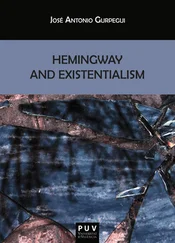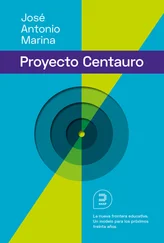Todo esto encendió la mecha para que, en pocos años, se sucedieran acontecimientos que marcarían el devenir de estas tierras. España y Portugal, sus dueñas teóricas aunque no de facto , iban a idear una estrategia conjunta para tratar de subsanar los problemas fronterizos. Sorprendentemente, no pensaban ni en las armas ni en las almas como había sido costumbre hasta ahora, por lo que soldados y misioneros se vieron relegados por otra forma de afrontar el conflicto. El racionalismo positivista de influencia cartesiana y las ideas de la Ilustración trajeron nuevos aires para integrar espacios díscolos y para demarcar con claridad los límites territoriales. Con este objetivo pactaron enviar cuatro expediciones a lo largo de su inmensa frontera desde Venezuela hasta Paraguay cuya original delimitación por el Tratado de Tordesillas había quedado obsoleta. Una de esas expediciones se dirigió hacia las tierras que hoy pisábamos o, mejor dicho, navegábamos.
Era la Expedición de Límites del Orinoco firmada en 1754 por España y Portugal para marcar los límites fronterizos y poner freno a la avaricia de otras potencias europeas que merodeaban por la zona. En el texto del tratado se decía que «pertenecerán a España todas las vertientes que caigan al Orinoco y a Portugal las que caigan al Amazonas»; el problema residía en conocer esas vertientes y el curso completo de ambos ríos, que era lo que querían investigar.
Como decíamos, a diferencia de otras épocas, las armas se sustituyeron por aparatos científicos y la ideología sagrada de antaño por la promoción social y económica con la que sacar de la marginalidad a espacios que hasta la fecha habían permanecido en el olvido de las grandes potencias. La Expedición de Límites del Orinoco contaba con cirujanos, cartógrafos, geógrafos, naturalistas, cosmógrafos, astrónomos, dibujantes y científicos en general; todos bajo la dirección del discípulo de Linneo y botánico sueco Löfling quien, por cierto, fallecería en el viaje provocando que desertaran varios de sus ayudantes y que parte del trabajo previsto no pudiera realizarse. Además de las armas y víveres que consideraron necesarios, se les equipó con libros, telescopios, cuadrantes, relojes astronómicos, anteojos, barómetros, microscopios, termómetros, lentes, péndulos, compases, teodolitos y cuantos instrumentos de la época tuvieron al alcance. Se ideó que esta expedición española se encontrara con su gemela lusa en Barceló, en Río Negro. Lo que no se pudo prever fue que los españoles iban a tardar más de cinco años en llegar a la cita tras progresar por el Orinoco, cambiar de cuenca y descender por el Río Negro, justo lo que nosotros —aún sin saberlo— acabaríamos haciendo.
Cuentan las crónicas que para remontar el raudal de Atures en el que nos encontrábamos, la expedición española capitaneada por el alférez de navío Solano necesitó la presencia de doscientos forzudos indios atures a los que había hecho creer que iban de caza al otro lado y que a ellos les correspondería con un buen botín. Habían tenido que preparar minuciosamente el paso de los raudales (este de Atures y el siguiente de Maipures) porque sabían que iba a ser una de las pruebas más complicadas de la expedición; los jesuitas les resultaron imprescindibles a los expedicionarios tanto para conocer el medio como las costumbres de los indios; no en vano los frailes llevaban ya décadas de exploración no exenta de desdichas por estos parajes. Necesitaron cuatro días para conseguir arrastrar la pequeña embarcación que llevaban a base de poleas y puentes de troncos de árboles y sortear la furia del agua y los temibles remolinos. Doce leguas más arriba y con la misma técnica consiguieron remontar las aún más difíciles condiciones del raudal de Maipures, aunque esta vez quienes les ayudaron fueron los indios guaipunabis (tras una entrevista de su jefe Crucero con Solano, este les convenció de que ellos eran españoles del rey y que nada tenían que ver con otros españoles que habían pasado por aquí cometiendo agravios y vejaciones).
El caso es que a base de pactos, trueques y propuestas con los indios, los expedicionarios superaron su primera prueba de fuego y con ella esa frontera casi infranqueable que delimitaba la Guayana; los víveres, enseres y guías aportados por los indios levantaron la moral de unos agotados expedicionarios debido a tantas dificultades orográficas y medioambientales.
El anciano erudito nos había recalcado también que, justo con el cambio de siglo, en 1800, pasó por aquí el gran naturalista prusiano Humboldt quien, junto a su amigo Bonpland, realizaba una expedición científica. «Nada hay más majestuoso ni más imponente que el aspecto de estos lugares (...) (nada) ha podido disminuir la impresión que produjo en mí la primera vista a los raudales del Atures y del Maipures»,14 anotó el berlinés al navegar sobre estas aguas. «Las dos grandes cataratas del Orinoco —continuó escribiendo— cuya celebridad es tan extensa y tan antigua, son formadas por el paso del río entre las montañas de Prima que los indígenas llaman Mapara y Quituna; pero los misioneros han sustituido a estos nombres los de Atures y Maipures según el nombre de las primeras tribus que ellos han reunido en las villas más inmediatas». De la fértil sabana de los alrededores resaltó que parece «aguardar la mano del hombre y como convidándole a rozarla y cultivarla».15 Constató que en relación a la Expedición de Límites del Orinoco, había decrecido la presencia de los misioneros debido a que «solo tres establecimientos cristianos hemos encontrado (...) en una extensión de más de cien leguas, y aún estos establecimientos apenas contenías seis u ocho personas blancas, es decir, de raza europea».16 Puntualizó que «son tan numerosos los tigres cerca de las cataratas que (...) volviendo un indio a su cabaña (...) encontró establecida en ella a una hembra con dos hijetes ».17 Y aunque afirmó que «la fertilidad del suelo es tal que yo he contado en Atures (...) hasta ciento ocho frutos, bastando solo cuatro o cinco de ellos para el alimento diario del hombre»,18 no pudo evitar su sesgo de intelectual europeo al señalar que «los indios Atures (los que habitaban a orillas del raudal) son dóciles, moderados y acostumbrados por el efecto de su pereza a las mayores privaciones, pero excitados en otro tiempo por los jesuitas no carecían de alimentos»;19 habría que preguntarse si los misioneros lo que introdujeron no sería el trabajo y la disciplina en vez del alimento del que parece que ya la naturaleza proveía generosamente a los indios.
Humbodt describió con asombro cuanto vio y oyó; no había detalle que le pasara desapercibido; tal vez aquí, en Atures, afinara aún más la precisión e imaginación que impregnaron todo su legado. Nosotros hoy, estimulados por el longevo profesor, contamos con la dicha de poner imágenes, sonidos y olores a sus anotaciones.
• • •
Entrando en el raudal me imaginaba las peripecias de todas aquellas gentes en comparación con la seguridad que la potente voladora nos brindaba a nosotros. Pensaba en cómo sería este lugar en marzo cuando los exploradores de la Expedición de Límites del Orinoco pasaron por aquí; lo visualizaba con aguas bajas, con enormes rocas —ahora sumergidas— a las que amarrarían bien sus cuerdas para que el torrente no se las llevara. A buen seguro, pernoctarían en las extensas playas inundadas en esta época y tendrían más posibilidades de éxito cuando pescaran. El ejercicio mental me distraía del peligro de estas amenazantes aguas porque sus remolinos, como bocas abiertas, trataban de engullir a la voladora entera.
Pero, una vez metidos en la zona más agresiva del torrente, ya no quedaba lugar a la imaginación puesto que toda la atención se dirigía a confiar en que el motor no se estropeara y en la habilidad del proero para leer las señales que el río le enviaba, ya fuera un tronco atravesado, la espuma del agua, el corrimiento de alguna roca del fondo o a saber cuántos detalles más que convertían cada instante en único y cada metro en una novedad. Todos íbamos agarrados a algo y con los músculos en tensión tratando de intuir los movimientos de la lancha para que no nos escupiera afuera; a veces, tras pasar a gran velocidad sobre alguna cresta del río, la embarcación literalmente volaba y, entonces, había que apretar el estómago para paliar el posterior contacto con la líquida superficie. La adrenalina impedía que nos preocupáramos por las ráfagas de agua que en ocasiones nos empapaban por completo.
Читать дальше