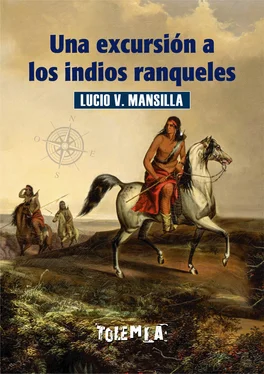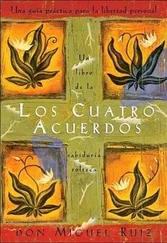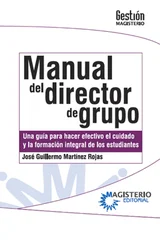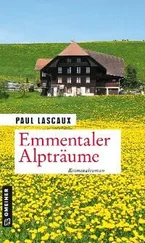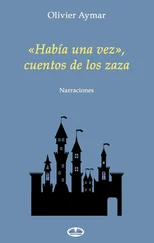Hasta donde era posible me daba por no apercibido de estas amabilidades, que llegaron a alarmarme seriamente, cuando vi que un indio lo atropelló al padre Marcos, pechándolo con el caballo, en medio de un grito estentóreo; cariño que el reverendo franciscano recibió con evangélica mansedumbre, a pesar de haber andado por las gavias, lo mismo que su compañero, el padre Moisés, que simultáneamente era objeto de otra demostración por el estilo.
El indio chileno vociferaba algo que debían ser amenazas de muerte. Bustos, que no se separaba de mi lado, volvió a decirme:
–No tenga miedo, amigo.
Le contesté, con tono áspero y fuerte:
–Usted me está fastidiando ya con su: No tenga miedo, amigo –y echando un voto cambrónico, agregué–: Dígame eso cuando me vea pálido.
Algunos indios que entendían el castellano, exclamaron a una: “¡Ese coronel Mansilla, ese cristiano toro!”
Caniupán me dijo con aire imperioso:
–Dame un caballo gordo para comer.
–¿Conque habías entendido la lengua? –le dije.
–Poquito –repuso el indio–, ¿dando caballo?
–Sí... en eso estoy pensando.
El capitanejo iba a contestar, cuando el embajador de Ramón se presentó por tercera vez.
Habló con Bustos, parando la oreja todos los indios que me rodeaban, porque lo hacía con aire misterioso.
Bustos contestaba con monosílabos que me parecían significar solamente sí y no.
Dirigiéndose a los circunstantes, me dijo:
–Dice el cacique Ramón que usted no es el coronel Mansilla, que el coronel vendrá atrás con la demás gente.
Lo llamé a Mora y le dije:
–Vete al toldo de Ramón, asegúrale que yo soy el coronel Mansilla, que mande algún indio de los que han estado en el Río Cuarto a reconocerme y quédate en rehenes.
Mora contestó:
–Le voy a decir que si lo engaño, me degüelle.
Y dirigiéndose a Bustos, al separarse de mi lado, añadió:
–Amigo, sepáremelo al coronel, por si quiere conversar con alguno.
La resolución con que se separó Mora de mi lado, acompañado del embajador, produjo un efecto inesperado en los indios. Cesaron sus impertinencias, continuando, sin embargo, las de algunos cristianos.
A uno de mis soldados se le fue la mano y le plantificó un bofetón al más atrevido de ellos, diciéndole:
–¡Toma, chachino pícaro!
El cristiano quiso hacer barullo, pero los otros colegas no le ayudaron, y menos los indios.
El soldado era un diablo. Echó el bofetón a la risa, y esgrimiendo un chifle de aguardiente, gritaba encarándose con los que le parecían más capaces de una avería: Bebiendo, peñi (peñi quiere decir hermano).
Por algunos indios sueltos que llegaron, supe que el cacique Ramón no estaba en su toldo, sino que se hallaba allí cerca, dentro del monte; que Mora ya estaba con él, que se hacían los preparativos para recibirme.
Detrás de éstos llegó un propio, y después de hablar con Bustos, me dijo éste:
–Amigo, haga formar su gente y dígame cuántos son.
Llamé al Mayor Lemlenyi, y le di mis órdenes.
Cumplidas éstas, le dije a Bustos:
–Somos cuatro oficiales, once soldados, dos frailes y yo.
–Bueno, amigo, déjelos así formados en ala como están.
Y dirigiéndose al propio, le dijo: entre otras cosas, Mari purrá wentrú, palabras que comprendí y que querían decir dieciocho hombres.
Mientras mi gente permanecía formada, mis tropillas andaban solas. Yo estaba con el Jesús en la boca, viendo la hora en que me dejaban con los caballos montados.
Bustos despachó de regreso al propio.
Siguiendo sus insinuaciones al pie de la letra, primero, porque no había otro remedio; segundo... Aquí se me viene a las mientes un cuento de cierto personaje, que queriendo explicar por qué no había hecho una cosa, dijo:
“No lo hice, primero, porque no me dio la gana, segundo...”. Al oír esta razón, uno de los presentes le interrumpió diciendo: “Después de haber oído lo primero, es excusado lo demás”.
Iba a decir que siguiendo las insinuaciones de Bustos, me puse en marcha con mi falange formada en ala, yendo yo al frente, entre los dos frailes.
Anduvimos como unos mil metros, en dirección al monte donde se hallaba el cacique Ramón.
Llegó otro propio, habló con Bustos, y contramarchamos al punto de partida. Esta evolución se repitió dos veces más.
Como se hiciera fastidiosa, le dije a Bustos, sin disimular mi mal humor.
–Amigo; ya me estoy cansando de que jueguen conmigo. Si sigue esta farsa mando al diablo a todos y me vuelvo a mi tierra.
–Tenga paciencia –me dijo–, son las costumbres. Ramón es buen hombre, ahora lo va a conocer. Lo que hay es que están contando su gente bien.
Oyéronse toques de corneta.
Era el cacique Ramón que salía del bosque, como con ciento cincuenta indios.
A unos mil metros de donde yo estaba formado en ala, el grupo hizo alto; tocaron llamada, y se replegaron a él todos los otros que habían quedado a mi espalda, excepto el de Caniupán, que formó en ala, como cubriéndome la retaguardia.
Tocaron marcha, y formaron en batalla.
Serían como doscientos cincuenta. Un indio seguido de tres trompas que tocaban a degüello recorría la línea de un extremo a otro en un soberbio caballo picazo, proclamándola.
Era el cacique Ramón.
Llegaron dos indios y mi lenguaraz, diciéndome que avanzara. Y Bustos, haciendo que los franciscanos me siguieran como a ocho pasos, se puso a mi izquierda, diciéndome:
–Vamos. Marchamos.
Llegamos a unos cien metros del centro de la línea de los indios, al frente de la cual se hallaba el cacique teniendo un trompa a cada lado, otro a retaguardia.
Caniupán me seguía como a doscientos metros. Reinaba un profundo silencio.
Hicimos alto.
Oyose un solo grito prolongado que hizo estremecer la tierra, y convergiendo las dos alas de la línea que teníamos al frente, formando rápidamente un círculo, dentro del cual quedamos encerrados, viendo brillar las dagas relucientes de las largas lanzas adornadas de pintados penachos, como cuando amenazan una carga a fondo.
Mi sangre se heló...
Estos bárbaros van a sacrificarnos, me dije...
Reaccioné de mi primera impresión, y mirando a los míos: Que nos maten matando –les hice comprender con la elocuencia muda del silencio.
Aquel instante fue solemnísimo.
Otro grito prolongado volvió a hacer retemblar la tierra. Las cornetas tocaron a degüello...
No hubo nada.
Lo miré a Bustos como diciéndole:
–¿De qué se trata?
–Un momento –contestó.
Tocaron marcha. Bustos me dijo:
–Salude a los indios primero, amigo, después saludará al cacique.
Y haciendo de cicerone, empezó la ceremonia por el primer indio del ala izquierda que había cerrado el círculo.
Consistía ésta en un fuerte apretón de manos, y en un grito, en una especie de hurra dado por cada uno de los indios que iba saludando, en medio de un coro de otros gritos que no se interrumpían, articulados abriendo la boca y golpeándosela con la palma de la mano.
Los frailes, los pobres franciscanos, y todo el resto de mi comitiva hacían lo mismo. Aquello era una batahola infernal.
¡Imagínate, Santiago amigo, cómo estarían mis muñecas después de haber dado unos doscientos cincuenta apretones de mano!
Terminado el saludo de la turbamulta, saludé al cacique, dándole un apretón de manos y un abrazo, que recibió con visible desconfianza de una puñalada, pues, sacándome el cuerpo, se echó sobre el anca del caballo.
El abrazo fue saludado con gritos, dianas y vítores al coronel Mansilla. Yo contesté:
–¡Viva el Cacique Ramón! ¡Viva el Presidente de la República! ¡Vivan los indios argentinos!
Читать дальше