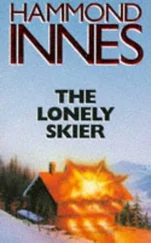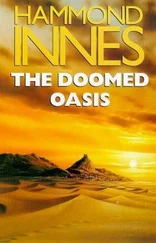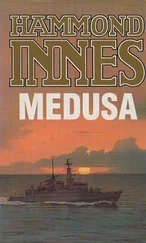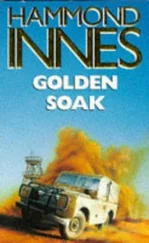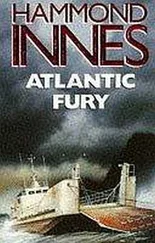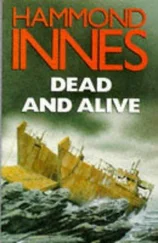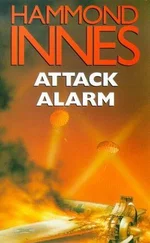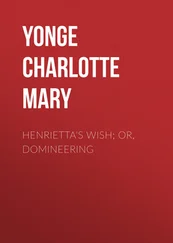El teléfono suena de modo tan estentóreo que parecería que va a expandir aún más las grietas. Lo toma, en un arrebato, antes de que pueda producir un daño mayor.
– RIP.
La pausa, del otro lado de la línea, es irónica.
–Soy yo, Kat.
Katya distiende la mano y baja la voz.
–Perdón. Hola. Tu hijo está en mi techo, si es que quieres hablar con él.
Tal suele ser el motivo de las llamadas de Alma.
Katya asocia a su hermana, de manera inexorable, con los teléfonos. Y, ciertamente, por estos días las llamadas telefónicas –o, más a menudo, los mensajes de voz– constituyen su principal modo de comunicación. Pero dicho hábito se remonta en el tiempo.
Cuando Alma tenía trece años y Katya diez, la primera comenzó a fugarse. En ocasiones se esfumaba durante días, en otras durante semanas. Y un día lo hizo de forma definitiva: a los diecisiete, Alma se fue para no regresar. Pero Katya siguió recibiendo noticias suyas. Alma llamaba a horas inopinadas, desde cabinas telefónicas, desde destinos ignotos, a través de inmensas distancias. De pronto, la comunicación se interrumpía por lapsos prolongados. Esto sucedió antes de que existieran los celulares y, con los traslados de papá, no siempre resultaba sencillo que las hermanas se localizaran. Sin embargo, urdieron un plan con la tía Laura, prima distante de Len, que residía invariablemente en Pinelands. Cada vez que Katya contaba con un número telefónico válido, le informaba a Laura y obtenía a cambio el número actual de Alma. Para tales efectos, debía rehusarse a que la tía le sonsacara pormenores de trágicos chismes familiares.
De alguna u otra forma, cada pocos meses Katya escuchaba el susurro seco de su hermana en el extremo opuesto de la línea, o a veces tan sólo un silencio breve e inequívoco: una estática plateada y crepitante. La imagen de Alma comenzó a desvanecerse en la memoria de Katya. Sólo lograba entrever cierta figura minúscula y delicada flotando en una nube, en algún lugar muy elevado y gélido. Una princesa de hielo, casi ilusoria, girando, ingrávida, en torno al punto fijo de la bocina que las conectaba. “¿Dónde estás?”, preguntaba Katya, “¿A dónde has ido?”
“Oh, Kat”, suspiraba Alma, y su respiración trascendía los diminutos orificios de la bocina, formando cristales de hielo en los oídos de su hermana menor. Cada vez que Alma finalizaba la conversación, Katya estaba segura de que se había diluido por completo, como la escarcha en la mañana.
Tres años después volvió a ver a Alma. Toby era un recién nacido, un bebé pálido de origen misterioso. Para ese entonces, Alma había empezado a teñirse el cabello con peróxido. ¿Lo hacía para establecer una similitud con el del niño? Su piel lívida hacía pensar que en verdad había estado todo aquel tiempo en un mundo albino y glacial.
–¿Sabes, Al? Es tan raro... –Katya se descubre comentando–. Mi camino se cruza con el de papá. Está trabajando de nuevo.
–¿Cómo lo sabes?
–Alguien me contrató para una labor. Al parecer emplearon antes a papá y creyeron que yo era de la misma empresa. Él estuvo ahí algún tiempo, el año pasado.
–Dios. Así que el viejo muchacho sigue vivo. ¿Cuándo lo viste por última vez?
–Hace siete años. ¿Y tú?
–Menos. Quizá tres. Fui a verlo a esa casa hogar, ¿recuerdas aquel sitio espantoso donde estuvo una época con los borrachos? Me pidió dinero.
–¿En serio?
–Pareces sorprendida. ¿Sabes? He hecho mi pequeña parte por él a lo largo de los años.
–Sí, lo sé.
–He hecho más de lo que me correspondía –la voz de Alma comienza a elevarse.
La voz cotidiana de Alma es distante; siempre amenaza con titilar y apagarse por cansancio o falta de interés. Una voz desidiosa. Sonaba de ese modo desde la infancia. Sin embargo, cuando Alma se exalta, sube su registro vocal y se asemeja a una niña a punto de estallar en llanto: una niña indignada, atónita ante la vehemencia de sus propios sentimientos. Katya jamás ha visto sollozar a su hermana –sólo en una ocasión la vio casi aullando de dolor– y no puede tolerar siquiera imaginarlo.
–En cualquier caso, resulta escalofriante –espeta Katya–. Estar en sus zapatos, como quien dice.
–Bah. Te viene bien trabajar en el mismo negocio asqueroso.
–No es el mismo negocio.
–Ja, ja, reubicación y no exterminación. Ya lo he oído. Hazme un favor, ¿sí? Piensa en lo que le pasó a mamá. En lo que ese negocio le provocó.
Katya calla. No consigue formular la cruda interrogante: ¿qué le pasó, en efecto , a mamá? El desvanecimiento de Sylvie siempre fue descabellado en exceso, demasiado preponderante para abordarlo como si se tratara de un episodio más. Cierto día, cuando Katya tenía tres años, Sylvie arribó a un hospital y nunca regresó. Katya sabe que eso significa que murió, pero jamás se tocó el tema. Sin duda hubo un accidente, algo que supuso una mutilación, algo tan traumático que en un instante desterraron a Sylvie de la vida de sus hijas y no logró reaparecer. No hay escasez de posibilidades. Cualquier día, en compañía de Len –en especial un Len más joven, en el apogeo de sus caóticos poderes–, pudo haber ocurrido un deceso truculento.
Pero fue imposible preguntarle a su padre por Sylvie y, en el presente, un orgullo inescrutable le impide indagar el asunto con Alma. De cualquier forma, siempre comprendió que la pérdida de Sylvie le pertenecía fundamentalmente a Alma. En lo que concierne a su madre, Katya no posee ninguna autoridad. Alma le lleva tres años, tres años más de existencia con mamá. Así ha sido y así será. Katya sólo atesora sombras: recuerdos de una silueta desplazándose en alguna cocina, bajo una luz amarillenta; un sabor en la boca. Tales espectros no son prueba de nada, y tampoco armas para desenfundar en una discusión.
De manera que Katya sólo anuncia:
–Le diré a Tobes que te llame.
Alma emite un chasquido con la lengua y cuelga el teléfono. Katya no está segura de lo que eso significa. No sabe si su hermana truncó la conversación o si fue al revés.
Por encima de su cabeza el estaño rechina, mientras Toby da pasos firmes en el techo. Katya experimenta el estrépito en su propia dentadura. Muerde el tejido de la cicatriz que tiene en el pulgar. El pulgar continúa desgarrándose cada vez que fuerza la puerta de la cochera. Ese es el motivo por el cual Katya y Alma hablan poco. Sus charlas tienden a retorcerse sobre sí mismas y a morder como serpientes.
Frente a ella, sobre la mesa de la cocina, se encuentra el dossier de Zintle. Lo arrastra y abre la envoltura de la carpeta archivadora. En el interior hay un fajo de papeles engrapados: un folleto publicitario, números telefónicos, mapas, direcciones. También la fotocopia de un recorte de prensa. Katya distribuye los papeles sobre la mesa. La nota periodística, con fecha de junio del año pasado, aborda el fenómeno de un enjambre de insectos que proliferó en la península del sur. El texto no brinda mucha información: los jardines de alguna gente padecieron el ataque y un par de automovilistas se quejaron de tener que dar frenazos ante un aluvión de esos bichos atravesando la carretera. Un niño pequeño sufrió una mordedura en la mejilla. La embestida terminó en menos de una semana. Cierto zoólogo de la Universidad de Ciudad del Cabo concedió una entrevista y enfatizó que se trataba de un incidente natural; no había razones para alarmarse. Este escarabajo en particular, una “especie de la familia de los cerambícidos metálicos”, configura enjambres cada pocos años, a intervalos impredecibles, aunque en tiempos recientes quizá lo haya hecho de modo más flagrante que antes. No existe peligro alguno –afirmó–, pero los individuos inexpertos no deben intentar cazar a las criaturas, “aun cuando sean especímenes atractivos”.
Читать дальше