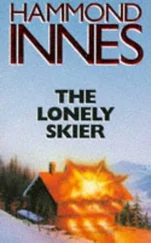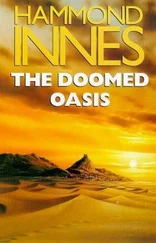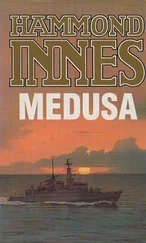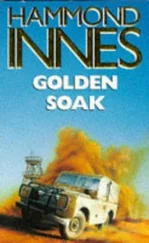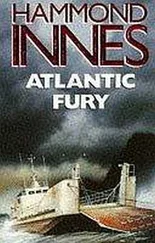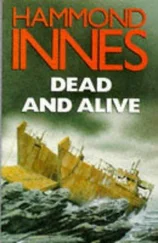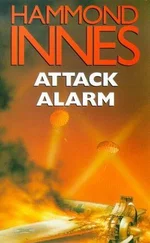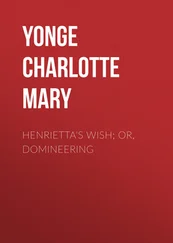Esto es lo que ocurre cuando no estás atenta, piensa Katya. Las cosas cambian; las piezas se mueven sin cesar. No le agrada un ápice. Los cambios la conflictúan. La presencia de Toby, por ejemplo. Fue imposible rechazar a su propio sobrino cuando vino a pedirle trabajo. No, se siente contenta de tenerlo. Sin embargo, ha vivido y trabajado sola durante mucho tiempo y la distrae el hecho de que alguien la siga a todas partes. Su ímpetu le resulta inquietante, la premura de su crecimiento. Es una nueva planta que irrumpe de la tierra y la empuja a un costado: sus propias raíces son tan superficiales...
Katya se aleja de la alambrada haciéndola vibrar y da la media vuelta para ir a su casa. Detrás de ella, el agua chapotea en su agujero: una lengua de barro percutiendo en una boca gélida.
Las cinco casas de la hilera son victorianas y de dos pisos, prominentes pero angostas, hermosas pero decrépitas, con un muro bajo frente a lo que en otro tiempo debieron haber sido cinco jardines delanteros pequeños e idénticos: hoy están cubiertos de cemento. Katya no conoce realmente a sus vecinos. Hay una pareja de ancianos en la esquina y una familia con una adolescente que acaba de mudarse unos metros más abajo. Las otras dos casas se utilizan como residencias para estudiantes. Katya vive al final de la hilera. Su cochera está ubicada justo al lado de un callejón. Busca sus llaves mientras cruza la calzada.
Detesta la puerta de su cochera por varios motivos: el revestimiento de madera descascarado; el perverso filo del picaporte de acero que le muerde hasta las falanges; el plañido, similar al de un cerdo, que emite cuando por fin decide abrirse. Siempre se aproxima a ella como un luchador a punto de entablar una pelea reñida, haciendo crujir sus nudillos.
Irascible, Katya acciona el picaporte herrumbroso. La madera se ha inflamado y la puerta está más atascada que nunca. Con el corazón lleno de encono se apoya en la superficie para girar con violencia el pestillo, usando todo el peso de su cuerpo. Esta vez, el metal sale disparado de la madera podrida y la puerta rasga sus nudillos. Katya se tambalea hacia atrás, empuñando el picaporte suelto.
–¡Carajo!
Examina su mano, que tiene una mancha de madera podrida y de óxido –parece mierda–, y sí, sangre: la piel se ha desgarrado. Las astillas mojadas en su palma, la contusión en su hombro, el lío que supone todo aquello... Arroja el picaporte a los contenedores de basura municipales, negros y con ruedas, dispuestos en fila en la boca del callejón. El objeto rebota débilmente en la tapa más cercana y resbala por detrás.
–¡Ey! –brama una voz ronca.
–Joder, ¿y ahora qué pasa?
Katya husmea la esquina y se asoma a la oscuridad del callejón. Hay un par de figuras grises guarecidas en el extremo opuesto. Distingue un colchón, un revoltijo de mantas y una radio negra de plástico cuyas piezas se mantienen unidas con cinta adhesiva. Una de las figuras levanta una mano harapienta y ella reconoce el vendaje colgante.
–¡Derek! Dios mío, perdón, hombre. Perdón.
Se oye un gruñido en la penumbra.
–¿Tienes algo de tabaco?
–Hoy nada. Lo lamento.
–Uy, te hiciste daño, chica –señala Derek.
La sangre gotea de los nudillos de Katya.
–Un arañazo. Sobreviviré.
Ella se seca la sangre en el overol y le dice adiós con la mano herida.
–Buenas noches.
Al diablo con la cochera. Si alguien quiere la camioneta esta noche, bienvenido sea.
Una vez en su casa, se quita los zapatos a puntapiés y atraviesa la pequeña sala para llegar al área de la cocina, que carece de divisiones interiores. El desplazamiento de pared a pared le toma unos seis pasos: la casa es chica; apenas tiene espacio para unas pocas bocanadas de aire húmedo y sofocante. La alfombra se siente áspera bajo los pies. Katya deja correr agua sobre el rasguño. La inmundicia del hoyo cavado se mezcló con el óxido de la puerta de la cochera y ambos han contaminado su sangre. Tétanos, trismo. Un baño, eso es lo que necesita. Sube por las estrechas escaleras. ¡Son tan escarpadas! Hoy, en mayor medida que otros días, siente que las escaleras se han incrustado, como con un calzador, entre los muros.
Preparar el baño es un ritual menor. Le gusta muy caliente y siempre usa una gran cantidad de burbujas o de aceite caliginoso: mejor no ver su propia piel a través del cristal de agua. Sólo las pálidas curvas de sus senos sobresalen en la superficie. Se hunde en la espuma perfumada, cierra los ojos y repasa el día, vaciando sus bolsillos mentales, ordenando en diferentes acervos lo que ha cambiado. Pero el foso hondo del perímetro de construcción sigue inmiscuyéndose en sus pensamientos. Sus flancos viscosos, su base llena de líquido. El lodo, semejante a carne sudorosa. Al fin y al cabo, las raíces de la ciudad no son muy profundas. Unos cuantos metros hacia abajo y ahí se encuentra todo: la tierra cruda, lo elemental.
Se coloca de cara al suelo y flota con los ojos y la boca sumergidos. Una postura antinatural, una leve sensación de riesgo: cualquiera puede ahogarse en cinco centímetros de agua. Nuevamente evoca la conciencia de abismo –de espacio subterráneo– que el agujero hediondo, del otro lado de la calzada, ha abierto en su interior. Honduras que la ciudad oculta en virtud del ajetreo en su epidermis. Uno olvida lo que existe debajo. Surge una visión repentina de las profundidades de la urbe, orgánicas, con millones de gusanos y objetos sepultados.
Bajo el agua, Katya es capaz de oír ruidos que franquean la pared, indistintos pero febriles y sonoros. ¿Es posible que se trate de Derek y su pandilla en el callejón, que envían señales a través de las tuberías?
El pobre y viejo Derek. Siempre habitó los baños públicos del parque –antes de su destrucción– en compañía de un excéntrico clan de figuras con diversos grados de quebranto y abandono. En su mayoría eran pacientes ambulatorios o sobrevivientes aturdidos del psiquiátrico que se erigía en una dirección o del Hospital Groote Schuur, que se alzaba en la otra: pacientes que no lograron hallar el camino de regreso a casa. Katya los conoció a todos de vista y a varios también por su nombre. El hombre alto y ciego a quien su camarada –bajito, regordete y de mirada inquisitiva– conducía por las calles a gran velocidad. La mujer delgada cuyos rasgos alguna vez fueron delicados y que siempre vestía ropas limpias y de calidad, prendas que cambiaban día tras día. No obstante, sus ojos inyectados de sangre y su mendicidad famélica disipaban con rapidez, tan pronto como uno se acercaba, cualquier aire de elegancia. Flora y Johan y su bebé desaparecido/reaparecido. Mzi el vociferante, que llevaba rastas en el pelo. Una cuadrilla predominantemente benévola. Aquí no solemos ver a chicos de la calle, más astutos y fieros; ellos se mueven en otros ámbitos de la ciudad. El único incordio fueron las estrafalarias sesiones nocturnas de canto y rencillas. El nido de colchones y mantas y lonas impermeables siempre se escondía con disimulo en los arbustos, detrás de los baños. A veces había una pequeña fogata. El campamento era, de alguna forma, una escena reconfortante, casi pastoril. Después de todo, nadie iba a ese parque: habría resultado extraño que auténticas madres trajeran a sus auténticos hijos a jugar.
La tasa de rotación de personas fue muy alta. Los residentes del parque fueron y vinieron, siguieron adelante o murieron, para ser sustituidos por otros. Todos menos Derek. Derek, cuya cabeza y miembros siempre están envueltos, de manera asimétrica, en andrajos estampados. Derek, que deja pequeñas e intrincadas esculturas, confeccionadas con palillos y cajetillas de cigarros, sobre la acera, junto a la puerta de entrada de Katya. Su rostro no posee demasiadas arrugas: más bien exhibe una coraza de láminas de piel curtidas por el clima. Derek ha sobrevivido a todos. Su edad es indefinida pero a todas luces avanzada.
Читать дальше