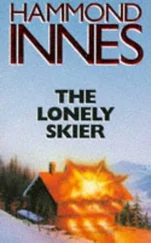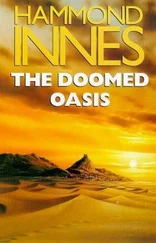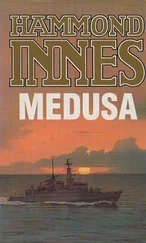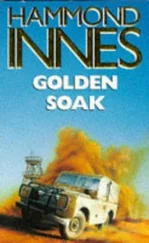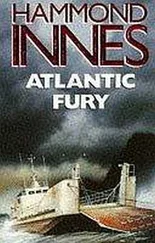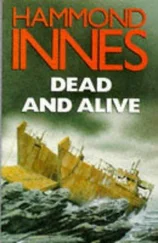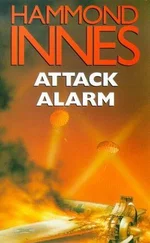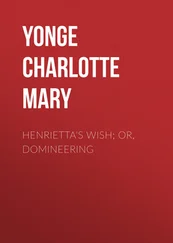–Señorita Grubbs –dice Zintle, hallando honduras resonantes en el nombre, que Katya no sabía que existían–. Estamos muy contentos de que haya venido. El señor Brand está muy entusiasmado con su labor.
Los ojos de Zintle, dispuestos en marcos forjados de manera delicada con sombra cobriza, se ensartan en el semblante de Katya, al acecho de datos. Sujeta su brazo y la conduce hacia una oficina: una escolta gentil y a la vez acuciante.
–Ya ha trabajado antes para el señor Brand, según entiendo.
–Sí –Katya desea hablar más, incluso inventar algo. La mujer parece tan solícita...
Pero Zintle la compele a darse prisa, de manera abrupta.
–Estupendo –dice, mientras gira sobre uno de sus tacones, bate una puerta y cautelosamente introduce a Katya en el interior. Sus movimientos se asemejan a una coreografía.
En la oficina todo es luz y cielo. Al fondo hay un muro de cristal. Más allá, Katya puede ver la fragosa ladera de Signal Hill, las mezquitas y la frente de la montaña. El cielo se presenta inmaculado pero teñido de ese gris triste, plomizo, que se percibe a través de las ventanas de doble acristalamiento.
–Tome asiento –dice Zintle, instalándola con pericia en un sofá de cuero. Ella también se sienta y cruza una pierna aterciopelada sobre la otra.
–Y bien, ¿conoce el esquema del proyecto?
–Bueno, en realidad no. No sé mucho sobre el tema. Acaso el señor Brand...
–Está en Singapur. Aparentemente –Zintle se reclina y pasa la mano por su cabello, cuya forma se restablece a cabalidad.
El cuero del sofá es rígido y resbaloso, y Katya siente que sus nalgas, enfundadas en el overol, se deslizan hacia el borde. Descubre que cruzar las piernas no sólo es signo de feminidad, sino que también ayuda a mantener la posición.
–Usted se dedica... Se dedica a la exterminación, ¿no es cierto? –Zintle entrecierra los ojos y sonríe con mordacidad.
Katya aprecia el estilo de la mujer. Tiene una manera de hablar lúdica, teatral, como si ambas estuvieran interpretando cierto papel en una obra un poco insinuante. Katya comete pifias en las líneas del libreto que corresponden, pero eso parece ser parte del juego. Zintle aún no le ha guiñado el ojo; no obstante, hay una suerte de oscilación, de parpadeo de mariposa en cada sílaba.
Aun así, las respuestas de Katya siguen siendo entrecortadas. ¿De qué otro modo podría conversar con una persona tal, que no sea jugando a ser la piedra para su papel, la roca para las cuchillas plateadas de su tijera?
–Así es –contesta–. Bueno, de hecho se trata de reubicación.
–Precisamente. Entonces... –Zintle se inclina hacia delante; su postura indica que va a exponer información confidencial–. Tenemos un proyecto residencial que ha experimentado algunos problemas.
–¿Qué tipo de problemas?
–Diversos. No muy agradables, para ser honesta.
–¿Cucarachas, ratas, ácaros?
–Bueno... Digamos que es una situación de plagas integral .
Zintle está de pie otra vez. Es veloz cuando camina. Señala con la mano:
–Aquí nos encontramos.
Hay algo desplegado sobre una mesa, junto a una pared, bajo un reflector. Se trata de un modelo arquitectónico de varios edificios y sus inmediaciones. Todo es blanco, excepto los prototipos de vértices y sombras.
En un principio, resulta difícil decodificar la escala. Katya observa un complejo de cuatro o cinco edificios de techo plano, escalonados –como zigurats– y distribuidos en diferentes ángulos alrededor de una plaza central. Se conectan mediante intrincadas vías peatonales y arcos y patios. Marañas de lo que supone que son plantas ornamentales tapizan los bordes de los techos llanos. Hacen pensar en mechones de cabello blanco extraídos de un cepillo. En el núcleo de la plaza se erige una fuente rodeada de bancos diminutos. Una larga senda para vehículos, decorada con dos hileras de palmeras en miniatura, se extiende hasta el margen del modelo, y el conjunto está circundado por muros.
–Esto es Nínive.
Los oscuros dedos de Zintle, con sus puntas color escarlata, se desplazan, vivaces, por la maqueta. Una giganta espléndida asoma desde las nubes.
–¿Nínive?
Zintle se encoge de hombros.
–Sólo es un nombre –dice–. Una especie de eje temático. Uno de los primeros inversionistas era de Medio Oriente, creo.
Katya se toma un momento para gozar la apacibilidad de la escena en miniatura. Contempla personas hechas a escala, también incoloras, congeladas en actitudes de incontrovertible placer: pasean a lo largo de un andador o están sentadas en torno a una mesa al aire libre. Una pareja se apoya en la barandilla de un balcón. Sin embargo, el modelo no incluye el sitio hacia el cual el dúo dirige la mirada. El suelo se desvanece más allá de los confines establecidos por el muro, como si un cataclismo de otra dimensión hubiese arrasado con un segmento de la realidad. Los muñequitos del arquitecto tienen la vista puesta en el vacío, en lo que se observa a través de la auténtica ventana, en el panorama de la auténtica ciudad: una ciudad llena de color, difuminada, colosal. Tienen la vista puesta en el abismo con una expresión indiscernible.
–Se ve muy grande –comenta Katya. Nunca ha trabajado en una urbanización entera.
Zintle da un golpecito con la uña sobre el techo de una de las unidades. Un edificio más pequeño que el resto, ubicado casi en el límite del modelo, junto al muro.
–Tendrás acceso a estas, mmm... dependencias para la servidumbre. O mejor podríamos llamarlas “alojamiento para los conserjes”. Son dos unidades destinadas al personal de mantenimiento. Los demás edificios están clausurados.
–¿Jamás les han dado uso?
–Aún no –Zintle hace repiquetear su lengua contra el paladar, súbitamente exasperada–. Es una lástima. Accesorios hermosos, todo equipado y listo para habitarse. ¡Departamentos espectaculares! El complejo se construyó hace más de un año, ¿sabe? Se pensó que ahora mismo estaría lleno de residentes. Residentes de alto nivel. Pero hubo una sucesión de desastres. Para empezar, se robaron todo el hilo de cobre. La mitad del área reutilizada colapsó en el maldito pantano. Discúlpeme por mi lenguaje. Este desastre, aquel otro desastre. El diseño de jardines no funcionó; los bichos se comieron todo. Una plaga de esas... cosas . Creímos que habían desaparecido; el tipo anterior nos aseguró que... En fin –la mujer separa las palmas de sus manos en un gesto que parece enunciar: “No toquemos ese asunto”–. Ahora el personal de seguridad nos dice que han regresado. No podemos permitir que nadie se mude hasta que haya orden. Se están perdiendo cantidades astronómicas de di-nero. ¿Comprende?
–¿Bichos?
–Muerden. Como le dije, trajimos a alguien para que los eliminara pero, aquí entre usted y yo, el sujeto fue un inútil. De hecho, empeoró las cosas. Un individuo viejo y espeluznante –Zintle arruga la nariz, evocando un sentimiento de aversión, como si estuviera oliendo algo fétido–. Tuvimos que deshacernos de él.
–Bueno, sí. Algunas de esas compañías más antiguas son obsoletas. Yo tengo un enfoque distinto.
–Eso espero.
–¿Podría ser más específica en lo que se refiere a esos... bichos? ¿Los ha visto?
Zintle le muestra una mano y ondula sus dedos, sugiriendo patas escurridizas y artrópodas.
–Un asco.
–Bueno... ¿Son orugas?
–No, no. Mire, son algo así... –Zintle coge una pluma y un bloc del escritorio y garabatea unas cuantas líneas precisas. Un bicho caricaturesco. El cuerpo en forma de botón, con piernas larguiruchas y endebles sobresaliendo en todas direcciones –tres de un lado y cuatro del otro, advierte Katya–, y un racimo de antenas similares a bigotes de gato. Le sorprende que Zintle no haya incluido un par de ojos saltones, como globos.
Читать дальше