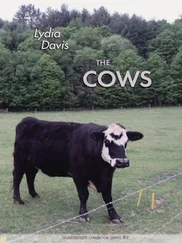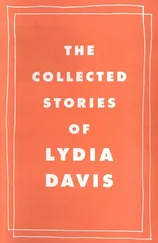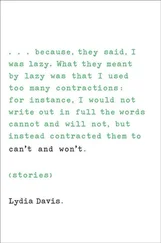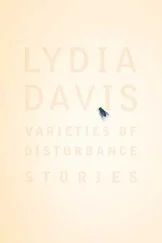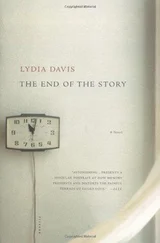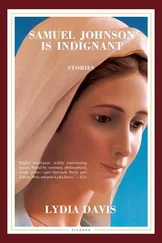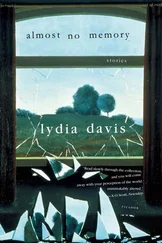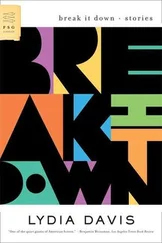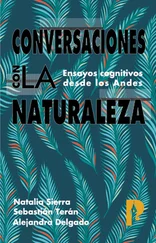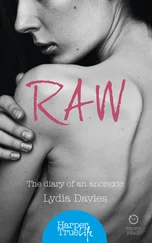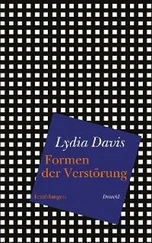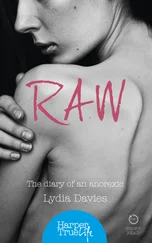Me gusta entender las cosas y tiendo a hacerme preguntas o hacérselas a otro hasta que no queda nada por comprender. En aquel entonces, cuando yo me estaba formando día y noche en otro tipo de representación, y veía con más y más claridad el funcionamiento más sutil de mi propio lenguaje, me vi enfrentada a esa experiencia de opacidad.
Había tenido otras experiencias de tremenda incomprensión, de opacidad, la más extensa durante las primeras semanas que pasé, a los siete años, en un aula austriaca escuchando el idioma alemán antes de empezar a entenderlo. Años más tarde, al traducir a Maurice Blanchot al inglés, luché tanto por dar con el sentido de ciertas oraciones complejas que estoy segura de haber sentido la lucha fisiológica en mi cerebro: las pequeñas corrientes de electricidad chispeaban, viajaban, arremetían contra el problema, rebotaban, arremetían desde otro ángulo y fracasaban. Pero la experiencia de incomprensión frente a la pintura de Joan Mitchell me tomó desprevenida por su novedad: no había palabras, sino tres paneles de azul y blanco.
Con el paso del tiempo, fui encontrando respuestas a mis preguntas, pero no develaban todo, y al final ya no sentí la necesidad de develarlo todo, porque entendí que el poder de la pintura residía, en parte, en su capacidad de eludir la explicación. Poco a poco, logré aceptar los misterios que presentaban ciertos aspectos de la pintura y también lidiar con otros problemas sin solución, y fueron esa nueva tolerancia ante lo inexplicable e irresoluble y la satisfacción que me causaban las que marcaron un cambio en mi interior.
Incluso ahora, grabada en mi memoria por alguna misteriosa razón, la pintura formula una pregunta que, nuevamente, se resiste a ser contestada, aunque lo he intentado: no es ¿cómo funciona la pintura?, sino ¿cómo funciona el recuerdo de la pintura?
1996, 1997, 2017
ESCRITORES (I)
LA TRADUCCIÓN DE JOHN ASHBERY DE LAS I LUMINACIONES DE RIMBAUD
Algunas asociaciones con el apellido Rimbaud resultan familiares: la fotografía del poeta francés a los diecisiete años, de marcado corte romántico y tomada unos meses después de que se instalara en París, ya como un artista decididamente bohemio, con los ojos claros, la mirada distante, el pelo revuelto y la ropa arrugada; la declaración sorprendente e interpretada hasta el cansancio Je est un autre (“Yo es otro” o “Yo es otra persona”); que produjo una obra magistral, innovadora e influyente cuando todavía era un adolescente; que abandonó la escritura alrededor de los veintiuno y nunca la retomó; que a partir de entonces llevó adelante diversas, y a veces misteriosas, empresas comerciales y místicas en sitios remotos, incluidos un período dedicado al tráfico de armas en África y, algo quizás aún más extraño, un intento de alistarse en la armada de Estados Unidos. Murió de cáncer en un hospital de Marsella, todavía joven, tras haber condensado lo que para otros habría sido una larga vida de revoluciones artísticas y aventuras exóticas en tan solo treinta y siete años.
Quien se familiariza en profundidad y en detalle con la leyenda no se decepciona: Rimbaud es uno de esos individuos excepcionales cuya mera existencia es difícil de explicar, con una trayectoria meteórica y logros que continúan deslumbrando.
Arthur Rimbaud nació en 1854 en Charleville, una ciudad en el noreste de Francia cerca de la frontera con Bélgica, hijo de una madre malhumorada y pudorosa en su devoción y un padre militar, casi ausente, que desapareció para siempre cuando Rimbaud tenía seis años. Se destacó en la escuela, porque era un lector voraz y memorioso, y porque ganó, una y otra vez, la mayoría de los premios de fin de año en todas las asignaturas. Sus primeros poemas no solo fueron escritos en francés, sino a veces en latín y griego, y entre ellos se cuenta una interpretación fantasiosa de una tarea de matemáticas y una oda de sesenta versos dedicada (y enviada) al joven hijo de Napoleón III.
Cuando tenía apenas quince años, Rimbaud había anunciado en una carta que tenía la intención de crear un tipo de poesía completamente nuevo, escrito en un lenguaje completamente nuevo, a través de un “racional trastorno de todos los sentidos”, y cuando, antes de cumplir los diecisiete, logró concretar su primer viaje exitoso a París, financiado por un poeta mayor que él, Paul Verlaine, llegó a la ciudad preparado para cambiar el mundo, o al menos la literatura. Se convirtió de inmediato en una figura llamativa: el joven rebelde, sucio e infestado de piojos, de a ratos cautivante, de manos y pies notablemente grandes, con la misión de escandalizar a las mentes convencionales y de desafiar los códigos morales no solo a través de sus versos sino también a través de su conducta ofensiva, destructiva y anárquica; el poeta de un talento y una versatilidad sorprendentes no solo capaz de abordar un tema sentimental de ocasión (el de los huérfanos que reciben regalos el día de Año Nuevo), sino también de escribir bellos versos escatológicos; el innovador con cara de niño cuyo desarrollo literario evolucionó de un poema a otro a la velocidad del rayo. (Este joven y decidido roué sin duda quedaría horrorizado al enterarse de que en su ciudad natal ahora hay un museo Rimbaud, ubicado en un antiguo molino de agua).
En París, se hizo amigo –y pronto también se convirtió en amante –de Verlaine (la homosexualidad pública era una parte importante de su proyecto de exploración personal y provocación a la sociedad), poeta que Rimbaud ya admiraba a la distancia. Valoraba, entre sus cualidades, la transgresión de las limitaciones formales tradicionales, como hacer desaparecer la cesura del verso alejandrino, cosa digna de conmoción. La tormentosa relación de Rimbaud y Verlaine, que siguió en Bélgica e Inglaterra y duró una insospechada cantidad de tiempo, fue muy productiva para los dos en términos literarios.
Por lo tanto, no es de sorprender que, durante 150 años, Rimbaud haya sido el sujeto perfecto para la santificación, la difamación, las exégesis antagónicas, la confusión y las memorias basadas en recuerdos muchas veces imprecisos, todo lo cual ha generado, por supuesto, una cantidad de páginas que multiplican varias veces las escasas cien que él dejó en forma de cartas; obras de juventud; poemas aislados que suman más de ochenta (entre ellos uno de cien versos, “El barco ebrio”, escrito cuando todavía tenía dieciséis); Una temporada en el infierno, un largo poema en prosa de autocondena compuesto por nueve secciones; además de Iluminaciones , una colección de poemas en su mayoría en prosa que fue su última obra.
Así como no se puede verificar con precisión la fecha de todos los poemas de esa obra final, tampoco su orden correcto ni las circunstancias que llevaron a su publicación. Según nos dice el poco confiable Verlaine, en 1875, cuando salió de la cárcel (le había disparado en el brazo a Rimbaud, en una habitación de hotel en Bruselas), el joven poeta le entregó un montón de páginas sueltas y le pidió que les buscara un editor. Tras pasar por varias manos, la serie apareció en la revista La Vogue diez años después, en 1886, al cuidado de Félix Fénéon (periodista, editor y autor de una extraña colección de columnas basadas en informes policiales, que New York Review Books publicó en 2007 como Novels in Three Lines , con traducción de Luc Sante).
Cuando se le preguntó muchos años más tarde, Fénéon no consiguió recordar si él había ordenado los poemas o si había conservado el orden que tenían, aunque como no los recibió de manos de Rimbaud, el orden no era necesariamente el del autor. La obra fue celebrada en ese momento con algunas críticas elogiosas, si bien no se vendieron muchos ejemplares.
Читать дальше