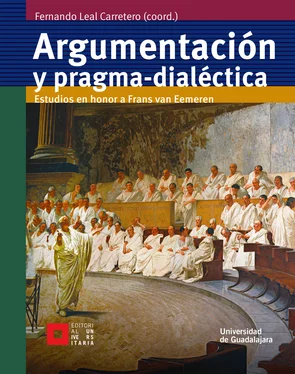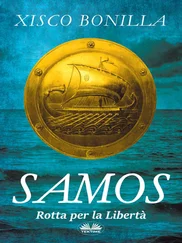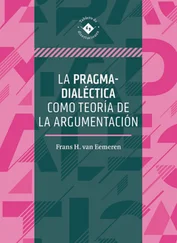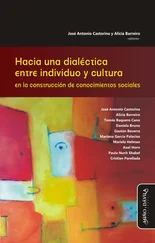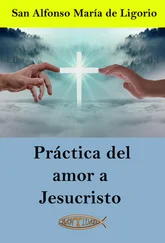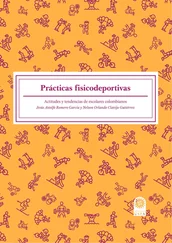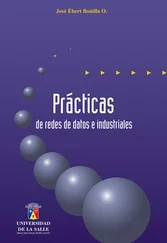Alrededor de la década de los setentas, F. H. van Eemeren y R. Grootendorst comenzaron a desarrollar esta teoría —también autodenominada “teoría estándar”— que pronto se convirtió en toda una tradición teórica sobre el estudio de los buenos y los malos argumentos. En efecto, se trata de una tradición en el sentido más estricto de la palabra: sucesivas teorías sabiamente entrelazadas y vinculadas a un número creciente de proyectos de investigación —muchos de ellos en parte experimentales— que conforman una perspectiva de la mayor utilidad sobre los procesos y los productos del argumentar.
Como en cualquier tradición también en este caso encontramos fases. Así, para hablar gruesamente, en una segunda fase de esta tradición —en la que a van Eemeren se agregó la colaboración sobre todo de P. Houtlosser—, luego de la consolidación de la teoría estándar se pasó a una “teoría pragma-dialéctica extendida”: estudio de “las manifestaciones concretas de las multiformes prácticas del discurso argumentativo”: desde los debates parlamentarios a la propaganda comercial, desde las discusiones jurídicas a las reflexiones entre médico y paciente.
Felizmente para el lector o lectora, a lo largo de la primera parte de este libro, se entrega una antología de fragmentos característicos de ambas fases de esta vasta tradición teórica. Sin embargo, no resisto la tentación, como invitación e incitación a la lectura, a detenerme en algunos pocos —muy pocos— de estos fragmentos. Ante todo hay que señalar que en la teoría pragma-dialéctica, el tratamiento de la argumentación se lleva a cabo, a la vez, en dos planos, o niveles. Por un lado, se exploran con minucia, y de manera interdisciplinaria, numerosas prácticas argumentativas que, como se indicó, se dan de hecho en los más diversos ámbitos. Estamos frente a un investigar empírico —desde el punto de vista descriptivo, tanto cualitativo como cuantitativo, pero sin olvidar la dimensión explicativa—, que recoge numerosos aportes y los transforma creativamente. Por ejemplo, entre otros, no se pasan por alto las contribuciones de disciplinas como la lingüística y la socio-linguística y, en general, las teorías del discurso (desde la retórica clásica hasta las modernas investigaciones sobre la comunicación, sin excluir el estudio de la propaganda). No obstante, por otro lado, tales análisis empíricos no se desvinculan —como tantas veces se lo hace en las investigaciones sobre la comunicación— de los compromisos normativos que se adquieren con ciertas reglas por parte de quienes participan de una argumentación (Estos compromisos se ponen de manifiesto incluso cuando no se hace otra cosa que violar tales reglas para hacer trampa.)
Ya muy tempranamente, en el libro de van Eemeren y Grootendorst de 1984, Speech Acts in Argumentative Discussions. A Theoretical Model for the Analysis of Discussions Directed Toward Solving Conflicts of Opinion (traducido magníficamente al español por Cristián Santibáñez Yáñez y María Elena Molina) se formulan quince reglas procedimentales normativas de un buen argumentar. Vinculadas a estas reglas, como su consecuencia, encontramos Los diez mandamientos de la discusión crítica que, pese a su extensión, no me resisto a reiterar:
El primer mandamiento es la regla de libertad:
Quien discuta no debe impedir que el otro proponga puntos de vista ni que ponga en cuestión puntos de vista.
El segundo mandamiento es la regla que obliga a defender:
Quien discuta y en la discusión proponga un punto de vista no debe rehusarse a defender ese punto de vista cuando se le pida que lo defienda.
El tercer mandamiento es la regla de puntos de vista:
Los ataques a puntos de vista no deben referirse nunca a un punto de vista que no haya sido realmente propuesto por la otra parte.
El cuarto mandamiento es la regla de relevancia:
Los puntos de vista no deben defenderse ni mediante algo que no sea argumentación ni mediante argumentación que no sea relevante al punto de vista.
El quinto mandamiento es la regla de premisas inexpresas:
Quien discuta no debe atribuir falsamente premisas inexpresas a la otra parte ni tampoco debe rehusar responsabilidad por las propias premisas inexpresas.
El sexto mandamiento es la regla de puntos de partida:
Quien discuta no debe presentar falsamente algo como un punto de partida que ha sido aceptado ni tampoco debe negar falsamente algo que ha sido aceptado como punto de partida.
El séptimo mandamiento es la regla de validez:
El razonamiento que en una argumentación se presente de forma explícita y completa no debe ser inválido en el sentido lógico.
El octavo mandamiento es la regla de esquemas argumentativos:
Un punto de vista no debe considerarse como defendido de forma conclusiva si su defensa no tiene lugar mediante los esquemas argumentativos apropiados aplicados correctamente.
El noveno mandamiento, relativo a la etapa de concusión, es justamente la regla de conclusiones:
Si un punto de vista se defiende de forma no conclusiva, entonces no debe seguirse sosteniendo, y al revés, si un punto de vista se defiende de forma conclusiva, entonces son las expresiones duda respecto a ese punto de vista las que no deben seguirse sosteniendo.
El décimo y último mandamiento es la regla general de uso del lenguaje:
Quien discuta no debe usar formulaciones que sean insuficientemente claras o que confundan por su ambigüedad, ni tampoco debe malinterpretar de forma deliberada las formulaciones de la otra parte.
Para dar contenido a muchas de estas reglas, así como a los compromisos que se adquieren al seguirlas —y modelar de este modo la argumentación como una práctica reglada— se apela a los desarrollos de la lógica, tanto formal como informal, como a la tradición de filosofía del lenguaje ordinario que va de J.L. Austin a J. Searle y P. Grice. (De nuevo anoto: todos estos aportes se recogen en la pragma-dialéctica transformados de manera extremadamente creativa.)
Sin embargo, no hay que dejar de insistir que el ir y venir entre el plano descriptivo o fáctico y el plano normativo o contrafáctico tiene como propósito hacernos entender, y explicar mejor, el plano fáctico: las diversas argumentaciones concretas. Como indica van Eemeren: “En el campo de la teoría de la argumentación, la práctica argumentativa es el punto de partida y el punto de llegada del estudio sistemático. (…) Esta orientación práctica es lo que le da al campo de la teoría de la argumentación su relevancia para la sociedad”.
La última observación conduce a atender dos intereses que van Eemeren atribuye con razón a quienes argumentan: el interés en ser razonables y, a la vez, el interés en ser efectivos. Vincular ambos intereses ha sido uno de las tareas de la segunda fase de esta tradición en teoría de la argumentación —de la teoría pragma-dialéctica extendida— y nos regresa al viejo, difícil y complejo problema —ya planteado en la Antigüedad clásica— de interrelacionar dialéctica y retórica o, más precisamente, razonabilidad dialéctica y efectividad retórica. Señala van Eemeren: “La búsqueda de efectividad y razonabilidad implica al mismo tiempo que alguien que argumenta tiene que maniobrar estratégicamente en cada jugada argumentativa que hace, de manera de mantener un equilibrio entre efectividad y razonabilidad”.
Por supuesto, cuando se abandona el terreno de las discusiones teóricas, y a menudo aún en medio de ellas, este equilibrio no es sólo delicado y tenso, sino con frecuencia dolorosamente inestable: muy difícil de mantener. ¿Por qué? No pocas veces somos tironeados, y hasta presionados, sea por la tentación de ser efectivos a costa de ser razonables, o “tentación realista” —cuando no simple y llanamente “tentación manipuladora”—, sea por la tentación de ser razonables a costa de ser efectivos, o “tentación moralista” —cuando no “tentación por la mera irresponsabilidad”. Sólo evitando estas seductoras tentaciones se recupera el genuino realismo y la genuina moral. Pero, ¿cómo hacerlo?
Читать дальше