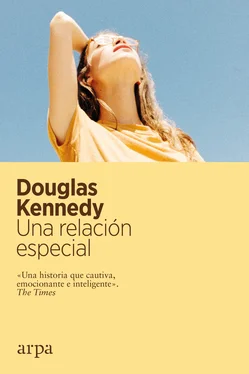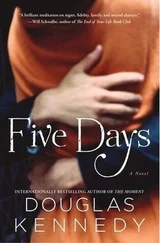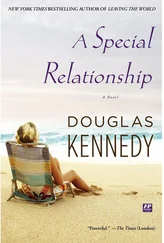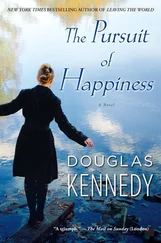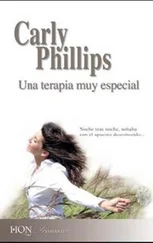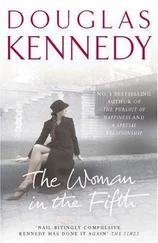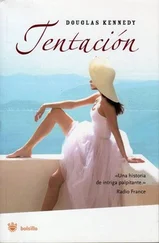En vista de que yo no empezaría a trabajar en el Post hasta un mes después y sus dos hijos pasaban en la escuela todo el día, Margaret decidió acompañarme a buscar casa. Naturalmente, Tony me cedió la tarea encantado. Reaccionó de forma sorprendentemente positiva ante la idea de comprar una casa en la ciudad, en especial porque sus colegas del Chronicle no paraban de decirle que en Londres quien dudaba en el juego inmobiliario estaba perdido. Pero, como descubrí enseguida, incluso la más modesta casita adosada en la última parada del metro tenía un precio exorbitante. A Tony aún le quedaban cien mil libras de la venta de la casa de sus padres en Amersham. Yo tenía otras veinte mil de unos ahorros que había acumulado en los últimos diez años. Y Margaret, que asumió inmediatamente el papel de consejera inmobiliaria, se puso a telefonear y decidió que nuestro destino era un barrio llamado Putney. Mientras me llevaba hacia el sur en su BMW, me puso al día.
—Mucha oferta, todos los equipamientos familiares que necesitas, junto al río, y la District Line llega hasta Tower Bridge, que es perfecto para la oficina de Tony. Aunque hay zonas de Putney donde necesitas más de un millón y medio para poner un pie en la puerta...
—¿Un millón y medio? —pregunté.
—No es un precio desorbitado en esta ciudad.
—Claro, en Kensington o en Chelsea. Pero ¿en Putney? Es ya un barrio de las afueras, ¿no?
—De las afueras interiores. Escucha, solo está a nueve o diez kilómetros de Hyde Park... que en esta inmensidad significa una pequeñez. De todos modos, uno y medio es el precio que se pide por una gran casa en West Putney. Donde yo te llevo es al sur de Lower Richmond Road. Callecitas bonitas que llegan hasta el Támesis. Y quizá la casa sea pequeña, solo tiene dos dormitorios, pero hay posibilidad de ampliar.
—¿Desde cuándo eres agente inmobiliaria? —pregunté riéndome.
—Desde que me mudé a esta ciudad. Te lo juro, los ingleses puede que sean taciturnos y distantes cuando acabas de conocerlos, pero si logras hacerles hablar de propiedades, no hay quien les haga callar. Sobre todo cuando se trata de los precios de las casas de Londres, que es la mayor obsesión urbana en este momento.
—¿Tardaste mucho en adaptarte?
—Lo peor de Londres es que nadie llega a adaptarse de verdad. Y lo mejor de Londres es que nadie llega a adaptarse. Asúmelo y lo pasarás bastante bien. También se tarda un poco en aprender que, incluso si, como a mí, te gusta vivir aquí, es mejor dejar entrever una ligera anglofobia.
—¿Y eso por qué?
—Porque los ingleses desconfían de las personas que les muestran aprecio.
Sin embargo, misteriosamente Margaret no jugó la carta anglofóbica con el más que obsequioso agente inmobiliario que nos enseñó la casa de Sefton Street, en Putney. Cada vez que intentaba disimular algún defecto, como la moqueta de estampado de cachemira, el baño diminuto y el papel pintado imitación madera que evidentemente tapaba infinitas capas de yeso, ella atacaba con un «¿Está bromeando?», comportándose deliberadamente como una estadounidense grosera para descolocarlo. Se salió con la suya.
—¿De verdad piden cuatrocientas cuarenta mil por esto?
El agente inmobiliario, con su camisa rosa, traje negro y corbata de grandes almacenes de lujo, sonrió débilmente.
—Bueno, Putney está muy solicitado.
—Sí, de acuerdo, pero solo tiene dos habitaciones. Por no hablar del estado de la casa.
—Admito que la decoración está un poco pasada.
—¿Pasada? Yo la llamaría arcaica. A ver, ¿aquí murió alguien, verdad?
El agente inmobiliario volvió a perder la confianza en sí mismo.
—La vende el nieto de los antiguos ocupantes.
—¿Qué te decía? —dijo Margaret, mirándome—. Esta casa no se ha tocado desde los sesenta. Y apuesto a que está en el mercado desde hace...
El agente inmobiliario esquivó la mirada de Margaret.
—Venga, suéltelo —dijo Margaret.
—Unas cuanta semanas. Y estoy seguro de que el vendedor está dispuesto a considerar una oferta,
—Apuesto a que sí —dijo Margaret, luego se volvió hacia mí y susurró—: ¿Qué te parece?
—Demasiado trabajo para lo que vale —susurré. Luego pregunté al agente—: ¿No tiene nada como esto que no necesite tantas reformas?
—Por ahora no. Pero la mantendré informada.
Había oído esa frase docenas de veces en los últimos diez días. El juego de la caza de la casa era tierra incógnita para mí. Pero Margaret resultó ser una guía astuta. Por las mañanas, después de dejar a los niños en la escuela, me llevaba con el coche por distintos barrios. Tenía olfato para las zonas que se estaban rehabilitando, y las que era mejor evitar. Debimos de ver al menos veinte propiedades en aquella primera semana y seguimos siendo la plaga de todos los agentes inmobiliarios que encontramos. «Las horribles estadounidenses» nos llamábamos a nosotras mismas..., siempre educadas, pero haciendo demasiadas preguntas, hablando directamente de los defectos que veíamos, cuestionando de forma sistemática el precio exigido y (en el caso de Margaret) con más conocimiento del complejo laberinto de la propiedad londinense de lo que se esperaba de una yanqui. Debido a la necesidad de encontrar algo antes de que yo empezara a trabajar, la búsqueda se convirtió en una lucha contra el tiempo. Por eso apliqué las habituales habilidades de una periodista metida en harina, con lo que quiero decir que conseguí saberlo todo del tema (si bien de forma totalmente superficial) en el plazo más breve posible. Cuando Margaret volvía a casa con los niños por la tarde, yo me metía en el metro para buscar en otra zona. Repasaba la proximidad a hospitales, escuelas, parques y todas esas «necesidades maternas» (como las llamaba Margaret sarcásticamente) que ahora debía tener en cuenta.
—Esta no es mi idea de cómo pasar un buen rato —dije a Sandy por teléfono pocos días después de empezar la búsqueda—. Sobre todo porque la ciudad es increíblemente grande. Aquí no existe nada parecido a un paseo por la ciudad. Todo es una expedición, y no me acordé de meter el salacot en la mochila.
—Con eso destacarías entre la multitud.
—No creo. Esto es el crisol de los crisoles, lo cual significa que aquí nadie destaca. No es como Boston.
—Mira la chica de la gran ciudad. Seguro que en Boston la gente es más simpática.
—Por supuesto, porque es pequeño. En Londres no hace falta ser simpático.
—¿Porque es grande?
—Sí, y porque es Londres.
Eso era lo más intrigante de Londres: su frialdad. Tal vez tenía que ver con el temperamento reticente de los nativos.
Tal vez era que la ciudad era demasiado enorme, heterogénea y contradictoria. No sé por qué razón, pero durante mis primeras semanas en Londres, a menudo pensé: esta ciudad es como una de esas largas novelas victorianas, en las que se mezclan continuamente las vidas de ricos y pobres, y donde la narración siempre se extiende tanto que nunca llegas a entender totalmente la trama.
—Es más o menos así —dijo Margaret cuando le expresé mi teoría unos días después—. Aquí nadie es muy importante. Porque Londres achica incluso los egos más grandes. Pone a todo el mundo en su sitio. Sobre todo porque los ingleses desprecian el engreimiento.
Aquella era otra de las contradicciones curiosas de la vida londinense: era fácil confundir el desapego inglés con arrogancia. Cada vez que abría un periódico y leía un relato sensacional sobre una pequeña celebridad envuelta en algún escándalo de cocaína y fianzas, me quedaba claro que aquella era una sociedad que trataba con mucha dureza a cualquiera que cometiera el pecado de la presunción. No obstante, al mismo tiempo, muchos de los agentes inmobiliarios con los que traté se comportaban con una pomposidad que contradecía sus orígenes, generalmente de clase media, sobre todo cuando ponías en duda los absurdos precios que pedían por propiedades de escaso valor.
Читать дальше