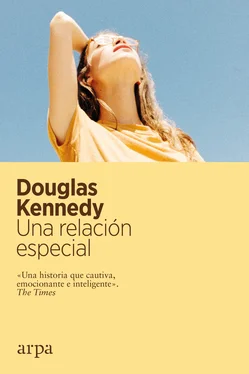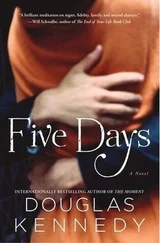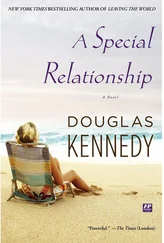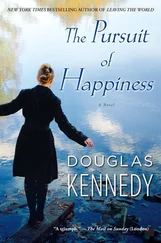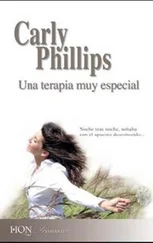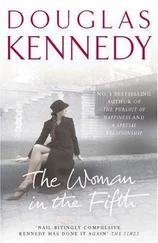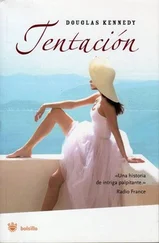1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 Me reí. Y también me pregunté: «¿Tendrá razón?».
Sin embargo, las semanas siguientes no me dejaron mucho tiempo para perderme en reflexiones sobre los cambios que se avecinaban. Sobre todo porque Oriente Medio estaba inmerso en sus habituales catástrofes. Hubo una crisis de gobierno en Israel, un intento de asesinato de un ministro del gobierno egipcio, y un ferry que volcó en el Nilo, al norte de Sudán, provocando la muerte de los ciento cincuenta pasajeros que iban a bordo. El hecho de que estuviera sufriendo espantosos mareos matinales mientras cubría aquellas noticias solo parecía acentuar la banalidad de mi estado en comparación con aquellas calamidades humanas. Como todos los libros sobre bebés que había encargado en Amazon, y que yo devoraba con el entusiasmo obsesivo de alguien a quien acaban de decirle que está a punto de embarcarse en un viaje complicado y estuviera buscando la guía correcta para saber cómo llevarlo a cabo. Así que volvía a casa después de escribir sobre un brote local de cólera en el delta del Nilo y me ponía a leer sobre cólicos, tomas nocturnas y gorritos de bebé, y otras palabras nuevas del léxico especializado en atención infantil.
—¿Sabes lo que echaré de menos de Oriente Medio? —le dije a Tony la noche antes de la boda—. Que sea tan increíblemente extremo, tan completamente desquiciado.
—¿Mientras que Londres no será más que una aburrida rutina?
—Yo no he dicho eso.
—Pero te preocupa.
—Un poquito, sí. ¿A ti no?
—Será un cambio.
—Sobre todo porque esta vez llevarás equipaje.
—¿No te estarás refiriendo a ti, por casualidad? —preguntó.
—Qué va.
—Pues me alegro de llevar equipaje.
Lo besé.
—Y yo me alegro de que tú te alegres...
—Tendremos que adaptarnos, pero todo irá bien. Y, créeme, Londres puede ser una locura.
Recordé aquel comentario seis semanas después, cuando volábamos hacia Heathrow. Por cortesía del Chronicle, repatriaban al nuevo jefe de redacción de la sección de Internacional y su nueva esposa en clase club. Por cortesía del Chronicle, nos permitían alojarnos seis semanas en un piso de la empresa, cerca de la oficina del periódico en Wapping, mientras buscábamos casa. Por cortesía del Chronicle, todas nuestras pertenencias habían sido enviadas la semana anterior desde El Cairo y estarían almacenadas hasta que encontráramos un alojamiento permanente. Y por cortesía del Chronicle, un gran Mercedes negro nos recogió en el aeropuerto y empezó a deslizarse entre el denso tráfico vespertino hacia el centro de Londres.
Mientras el coche avanzaba lentamente por la autovía, cogí la mano de Tony, notando, como siempre, las brillantes alianzas de platino que adornaban nuestras respectivas manos izquierdas, al tiempo que recordaba la hilarante ceremonia civil en la que nos unimos en la oficina del Registro Civil de El Cairo, una verdadera casa de locos, sin techo, y el funcionario que nos casó, que era una versión egipcia de Groucho Marx. Allí estábamos, apenas unos meses después de aquellas frenéticas veinticuatro horas en Somalia, en la M4 hacia... Wapping.
En cierto modo, Wapping fue una sorpresa. El coche había salido de la autovía y se dirigía hacia el sur a través de zonas residenciales de casas de ladrillo rojo. Aquel paisaje dio paso a una mezcolanza de estilos arquitectónicos: victoriano, seguido de eduardiano, a continuación alojamientos públicos Varsovia y tras ellos brutalismo mercantil de cemento. Era una tarde de principios de invierno. Había poca luz, pero, a pesar de la escasez de iluminación natural, mi primera impresión de Londres como mujer casada fue que era un gran ejercicio de desorientación escénica; un paisaje urbano de menú chino, en el que había poca coherencia visual, y donde la abundancia y la privación eran vecinos. Evidentemente ya había notado este aspecto caótico de la ciudad en mi visita anterior con Tony. Pero, como todos los turistas, había tendido a concentrarme en lo que era bonito, y como buena turista, no puse los pies en los barrios meridionales. Para ser más exactos, había pasado allí pocos días y como no estaba trabajando, mis antenas de periodista estaban desconectadas. Pero, a partir de entonces, aquella ciudad iba a convertirse en mi hogar. Por eso tenía la nariz apretada contra el cristal del Mercedes, y contemplaba el asfalto mojado, los contenedores de basura llenos a rebosar, los racimos de establecimientos de comida rápida, de vez en cuando una calle en forma de media luna con casas elegantes, un gran retazo de parque verde (Clapham Common, me informó Tony), el laberinto sórdido de calles pobres (Stockwell y Vauxhall) justo antes de los bloques de oficinas, y luego una visión espectacular de las Casas del Parlamento, más bloques de oficinas, más casas de anónimo ladrillo rojo, la sorprendente aparición del Tower Bridge, luego un túnel, y al final... Wapping.
Un barrio de pisos nuevos, un almacén de vez en cuando, un par de torres de oficinas, y un enorme complejo industrial rechoncho, oculto tras unos muros altos de ladrillo y alambre de espino.
—¿Qué es eso? —pregunté—. ¿La cárcel de la ciudad?
Tony rio.
—Es donde trabajo.
Medio kilómetro más o menos después del complejo, el chófer paró frente a un edificio moderno de unos ocho pisos. Subimos en ascensor al cuarto piso. El pasillo estaba empapelado con un anémico papel de color crema y el suelo estaba cubierto con una alfombra de color marrón claro. Llegamos ante una puerta de madera chapada. El chófer sacó dos llaves y nos dio una a cada uno.
—Haz tú los honores —dijo Tony.
Abrí la puerta y entré en un pequeño piso de una sola habitación. Estaba amueblado al estilo impersonal de un Holiday Inn, y daba a un callejón trasero.
—Bien —dije, después de mirarlo todo—. Así encontraremos casa más rápidamente.
Fue Margaret Campbell, mi vieja compañera de universidad, quien aceleró el proceso de búsqueda de casa. Cuando la llamé antes de marcharme de El Cairo y le explique que no solo estaba a punto de mudarme a Londres, sino que me había casado y para rematarlo estaba embarazada, me preguntó:
—¿Algo más?
—Por suerte, no.
—Bueno, me encantará tenerte aquí, créeme, te acabará gustando esta ciudad.
—¿Lo que significa...?
—Que necesitarás un tiempo para adaptarte. Pero, oye, ven a almorzar conmigo en cuanto llegues, y te enseñaré cómo funciona todo. Espero que tengas un montón de dinero. Porque este sitio hace que Zúrich parezca barato y alegre.
Lo cierto es que Margaret no estaba pasando penurias precisamente; ella y su familia vivían en una casa de tres pisos de South Kensington. La llamé a la mañana siguiente de llegar a Londres y, fiel a su palabra, me invitó a su casa aquella tarde. Había engordado un poco desde la última vez que nos habíamos visto y llevaba pañuelos Hermès y conjuntos de chaqueta y jerséis de angora. Había dejado un puesto importante de ejecutiva en el Citibank para asumir el papel de madre ama de casa posfeminista, y había acabado en Londres cuando trasladaron allí a su marido abogado dos años antes. A pesar de aceptar el estilo de vida de mujer corporativa, seguía siendo la buena amiga de lengua afilada que conocí en mis años de universidad.
—Me parece que esto está fuera de nuestro alcance —dije, echando un vistazo a su casa.
—Oye, si la empresa no pagara las sesenta mil del alquiler...
—¿Sesenta mil libras? —dije, apabullada.
—Es South Kensington. Pero sí, en esta ciudad, un estudio modesto en un barrio de nada te cuesta mil libras al mes de alquiler... lo cual es una indecencia. Es el precio de admisión. Por eso vosotros deberíais pensar en comprar algo.
Читать дальше