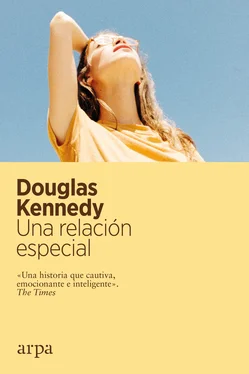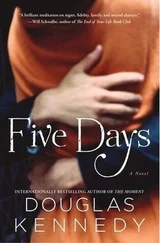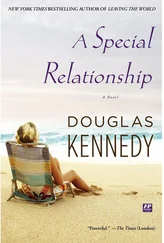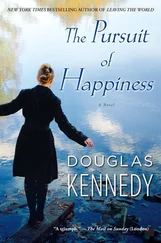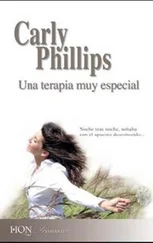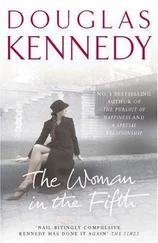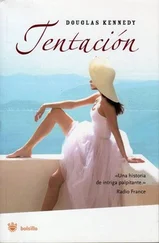—Es precio de mercado, señora —era la respuesta desdeñosa habitual, con cierto énfasis altanero en la palabra «señora», para hacerme sentir un respeto más bien condescendiente.
—«Respeto condescendiente» —dijo Margaret, repitiendo mi frase en voz alta mientras nos dirigíamos hacia el sur—. Me gusta, aunque sea un perfecto oxímoron. De todos modos, hasta que vine a vivir a Londres, era incapaz de discernir dos emociones contradictorias agazapadas detrás de una frase aparentemente inocente. Los ingleses son únicos cuando se trata de decir una cosa y querer decir lo...
No llegó a terminar la frase, porque una camioneta blanca que salió de la nada estuvo a punto de chocar contra nosotras. La camioneta paró con un chirrido de frenos. El chófer —un tipo de unos veinte años con el pelo casi rapado y mala dentadura— se acercó a nosotras en tromba. Irradiaba agresividad.
—¿Qué cojones cree que hace? —dijo.
Margaret no se mostró en absoluto afectada por su beligerancia, y menos aún por su lenguaje.
—A mí no me hable así —dijo, con una voz fría y perfectamente controlada.
—Hablo como me da la gana, puta.
—Gilipollas —le dijo ella devolviéndosela, y arrancó el coche, dejando al tipo en medio de la calle, gesticulando furiosamente.
—Encantador —dije.
—Era un ejemplo de una especie inferior llamada hombre de la camioneta blanca —dijo—. Es indígena de Londres, y se muere por una pelea. Sobre todo si tú conduces un buen coche.
—Tu sangre fría es impresionante.
—Otro consejo para poder vivir en esta ciudad: no intentes adaptarte y no intentes apaciguar a nadie.
—Lo recordaré —dije, y luego añadí—: Pero no creo que ese idiota estuviera diciendo una cosa y queriendo decir otra.
Cruzamos el Putney Bridge y giramos en Lower Richmond Road, en dirección a Sefton Street, nuestra primera escala en aquella maratón en busca de casa. Había recibido una llamada del agente inmobiliario que nos había enseñado la primera casa, informándome que tenía otra similar en venta.
—No está precisamente bien decorada —admitió por teléfono.
—¿Con eso quiere decir anticuada ? —pregunté.
Se aclaró la garganta.
—Un poco anticuada, sí. Pero han modernizado bastante la estructura. Y aunque piden cuatrocientas treinta y cinco mil, estoy seguro de que considerarán una oferta.
No había duda de que el agente inmobiliario decía la verdad acerca del mal estado de la decoración. Y la casa era claramente pequeña, tenía dos habitaciones diminutas en la planta baja, pero se había construido una extensión para la cocina detrás, y aunque todos los armarios e instalaciones eran viejos, estaba segura de que podría instalarse una cocina prefabricada, por ejemplo de IKEA, sin excesivos gastos. Los dos dormitorios de arriba estaban empapelados con papel de funeraria y en el suelo había una moqueta rosa igual de ofensiva. Pero el agente inmobiliario me aseguró que había un suelo de madera decente debajo de aquel barniz de poliéster (un aspecto que un especialista confirmó una semana después) y que el papel pintado podía arrancarse y se podían enyesar las paredes. El baño era de un rosa salmón espeluznante. Pero al menos la calefacción central era nueva. Lo mismo que la instalación eléctrica. También había bastante espacio en el desván para un estudio. Me di cuenta de que, una vez arrancados los horrores decorativos, podía convertirse en un lugar acogedor y diáfano. Por primera vez en mi vida de transeúnte, tuve un pensamiento sorprendentemente doméstico: aquello podía ser un hogar.
Margaret y yo no dijimos nada mientras veíamos la casa. Una vez fuera, se volvió hacia mí y me preguntó:
—¿Qué?
—Mal vestida pero con buena osamenta —dije—. Tiene muy buenas posibilidades.
—Lo mismo pienso yo. Y si piden cuatrocientas treinta y cinco...
—Ofreceré trescientas ochenta y cinco... si Tony me da el visto bueno.
Aquella noche pasé casi media hora hablando con Sandy por teléfono explicándole entusiasmada las posibilidades de la casa y lo bonitos que eran los alrededores, especialmente el sendero que bordeaba el Támesis, que estaba justo al final de la calle donde estaba la casa.
—Por Dios —dijo—. Pareces realmente domesticada.
—Muy graciosa —dije—. Pero después de los antros deprimentes que he visto, ha sido un alivio encontrar algo que pueda convertirse en habitable.
—Incluso con todos los planes de decoración que tienes en mente.
—Te lo estás pasando bomba, ¿verdad?
—No lo dudes. No esperaba oírte hablar nunca como una suscriptora de Casa y Jardín.
—No creas, yo también me sorprendo. Tampoco pensé que leería los consejos sobre niños del doctor Spock como si fueran la Biblia.
—¿Has llegado al capítulo en que explica cómo huir del país durante un cólico?
—Sí, lo de los pasaportes falsos es estupendo.
—Espera a experimentar tu primera noche en vela...
—Creo que voy a colgar.
—Felicidades por la casa.
—Bueno, todavía no es nuestra. Y Tony aún tiene que verla.
—Ya se la venderás.
—Puedes estar segura. Porque vuelvo a trabajar dentro de unas semanas, y no puedo permitirme seguir buscando casa mucho tiempo más.
Sin embargo, Tony estaba tan inmerso en su vida en el Chronicle que no pudo acercarse a Sefton Street hasta cinco días después. Era una mañana de sábado y llegamos en metro, cruzamos el Putney Bridge y luego giramos a la derecha en Lower Richmond Road. En lugar de seguir directamente por la calle, lo llevé por el sendero que bordeaba el Támesis en su curso hacia el este. Fue la primera visión de la zona de Tony, y me di cuenta de que le gustó inmediatamente la idea de que hubiera un paseo junto al río casi a la puerta de casa. Luego lo paseé por la extensión verde y hermosa de Putney Common, situada justo detrás de nuestra futura calle. Hasta llegaron a parecerle bien las tiendas y los bares de lujo que salpicaban Lower Richmond Road. Pero cuando entramos en Sefton Street, vi que tomaba nota del número considerable de Jeep y Land Rover aparcados, señal de que era una de las últimas zonas en ser descubiertas y empezaban a poblarla las clases profesionales, que veían aquellas bonitas casas como un lugar donde empezar la familia, en espera de un futuro traslado (como me había informado Margaret) a una residencia más espaciosa cuando llegara el segundo hijo y el empleo mejor remunerado.
Mientras paseábamos por el barrio, al lado de una procesión incesante de cochecitos y grandes Volvo con sillitas de niño, empezamos a lanzarnos miradas de incredulidad, como preguntándonos: «¿Cómo demonios hemos acabado jugando a este juego?».
—Esto es el puto valle del pañal —comentó finalmente Tony con una risa mordaz—. Y con familias jóvenes. Pareceremos del geriátrico cuando nos mudemos.
—Habla por ti —dije, dándole un codazo.
Cuando llegamos a la casa, nos encontramos con el agente y recorrimos las habitaciones; lo observé para intentar evaluar su reacción.
—Es exactamente igual a la casa donde crecí —dijo finalmente, pero añadió—: Seguro que podremos mejorarlo.
Me lancé a un monólogo de diseñadora de revista, en el que le esbocé ampliamente las posibilidades que tenía la casa en cuanto nos hubiéramos deshecho de la cursilería de posguerra.
Fue la reforma del desván lo que le convenció. Sobre todo después de que le dijera que seguramente podía cobrar un fondo que tenía en Estados Unidos de 7.000 libras que serviría para pagar el estudio que tanto deseaba, y en el cual podía escribir los libros que esperaba que lo liberasen del periódico que le había cortado las alas.
Читать дальше