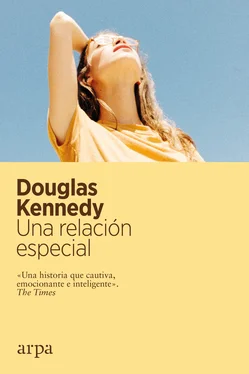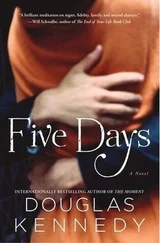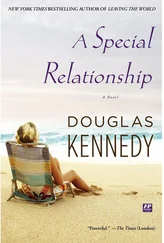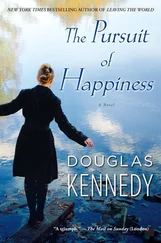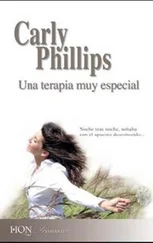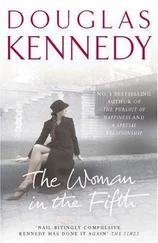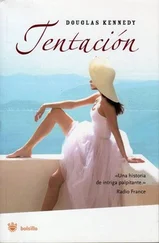—Es como si fuera un lord de los barrios bajos o algo así.
—Dímelo a mí. Mira, la primera vez que oí que llamaban clínica a la consulta de mi médico de aquí...
—¿Tú crees que allí operan?
—¿Qué puedo decir? Solo soy una estadounidense nueva y reluciente. Pero escucha, Harley Street es donde están los grandes especialistas de la ciudad. Y todos ellos trabajan también para la sanidad pública, o sea que probablemente te ha tocado un tocoginecólogo de primera fila. De todos modos, vale más que tengas el bebé en la sanidad pública. Los médicos son los mismos, y la atención es probablemente mejor, sobre todo si algo sale mal. Eso sí, no toques la comida.
Desde luego el señor Desmond Hughes no tenía nada de nuevo o reluciente. Cuando lo conocí una semana después en la consulta del Mattingly Hospital, me impactó inmediatamente su delgadez, su nariz ganchuda, sus modales bruscos y prácticos y el hecho de que, como a todos los especialistas ingleses, nadie le llamara doctor (me enteré más tarde de que en ese país a los cirujanos se les solía llamar «señor», porque en épocas profesionalmente menos avanzadas no se los consideraba propiamente médicos, sino carniceros de lujo). Hughes también era un perfecto ejemplo de la excelencia de la sastrería británica, vestía un traje de rayas exquisitamente cortado, una camisa de color azul claro con unos gemelos franceses impresionantes y una corbata de topos negros. La primera visita fue un poco fugaz. Pidió un escáner, un análisis de sangre, me palpó el vientre y me dijo que todo parecía «seguir su curso».
Me sorprendió un poco que no me hiciera preguntas concretas sobre mi estado físico (aparte de un genérico: «¿Todo va bien?»). Por eso cuando llegamos al final de tan breve visita, saqué el tema. Educadamente, claro.
—¿No le interesan mis mareos matinales? —pregunté.
—¿Sufre mareos?
—Ya no.
Me miró inquisitivamente.
—Entonces los mareos matinales ya no son un problema.
—Pero ¿debería preocuparme sentir náuseas de vez en cuando?
—¿«De vez en cuando» significa...?
—Dos o tres veces a la semana.
—¿Llega a sentir mareos?
—No... solo náuseas.
—Bien, entonces, interpreto que periódicamente siente náuseas.
—¿Nada más que eso?
Me dio una palmadita en la mano.
—No es nada terrible. Ahora mismo su cuerpo está experimentando un gran cambio. ¿Hay algo más que la moleste?
Negué con la cabeza, sintiendo como si me riñeran, ligeramente pero con firmeza.
—Muy bien, entonces —dijo, cerrando mi ficha y poniéndose de pie— nos veremos dentro de unas semanas. Ah, está trabajando, ¿verdad?
—Sí. Soy periodista.
—Está bien. Pero la veo un poco paliducha, así que no se exceda.
Cuando por la noche le conté la conversación a Tony, se echó a reír.
—Acabas de descubrir dos verdades generales sobre los especialistas de Harley Street: no soportan las preguntas y siempre te tratan con condescendencia.
De todos modos, Hughes había acertado en algo: estaba cansada. No se debía solo al embarazo, sino a las múltiples obligaciones vinculadas a tener que encontrar casa, el contrato de las obras y el esfuerzo de adaptarme a Londres al mismo tiempo. Las primeras cuatro semanas se evaporaron en una niebla de preocupaciones. Así se acabó mi primer mes en Londres... y tuve que ponerme a trabajar.
La oficina del Boston Post no era nada más que una sala en el edificio de Reuters de Fleet Street. Mi colega corresponsal era un tipo de veintiséis años llamado Andrew Dejarnette Hamilton. Firmaba los artículos como A. D. Hamilton, y era la clase de guaperas envejecido que de algún modo lograba desviar todas las conversaciones hacia el hecho de que había estudiado en Harvard, y también dejaba claro que consideraba nuestro periódico como un simple preámbulo antes de su ascenso triunfante en el New York Times o el Washington Post. Aún peor, era uno de esos decididos anglófilos cuyas vocales se habían vuelto demasiado lánguidas y había empezado a vestirse con camisas de color rosa de la Jermyn Street. El clásico esnob de la Costa Este que emitía ruiditos desdeñosos cuando salía a colación mi ciudad natal de Worcester, como aquel imbécil fofo de Wilson había hecho con el lugar de nacimiento pequeñoburgués de Tony. Puesto que A. D. Hamilton y yo estábamos destinados a compartir una pequeña oficina, decidí empeñarme en ignorarlo. Al menos estuvimos de acuerdo en que yo me encargaría básicamente de los asuntos políticos, y él se quedaría con el mercado de la cultura, el estilo de vida y todos los retratos de celebridades que pudiera vender al editor de Boston. Aquello me permitía pasar mucho tiempo fuera de la oficina todos los días, y empezar la larga y laboriosa tarea de hacer contactos en Westminster, al tiempo que intentaba descifrar la bizantina estructura social británica. También estaba el pequeño problema del lenguaje, y la forma como una mala elección de las palabras podía conducir a confusiones. Porque, tal como le gustaba recalcar a Tony, en el Reino Unido todas las conversaciones o interacciones sociales estaban empañadas por la complejidad de la diferencia de clases. Incluso escribí un artículo corto y moderadamente humorístico para el periódico, titulado «Cuando una servilleta no es de ninguna manera una toalla», en el que explicaba el peso del lenguaje en aquella isla. A. D. Hamilton se puso hecho una furia cuando leyó el artículo y me acusó de usurpar su territorio.
—Yo me encargo de cultura en la oficina —dijo.
—Es verdad, pero como mi artículo trataba de los manees de clase, era un tema político. Y yo soy la encargada de política en esta oficina...
—En el futuro deberías consultarme antes de escribir algo así.
—No eres el jefe de la oficina, chico.
—Pero soy el corresponsal más antiguo.
—Por favor. Tengo más antigüedad en el periódico que tú.
—Y hace dos años que yo estoy en esta oficina, lo que significa que tengo un rango más elevado en Londres.
—Lo siento, pero no contesto a niños.
Después de aquella disputa, A. D. Hamilton y yo hicimos lo que pudimos para evitarnos. No fue tan difícil como me había imaginado, porque Tony y yo tuvimos que dejar el piso de la empresa en Wapping y mudarnos a Sefton Street. Decidí escribir casi todos mis artículos en casa, utilizando como excusa para trabajar en Putney mi avanzado embarazo. No es que chez nous fuera un lugar ideal para escribir, pues el interior de la casa estaba en obras. Habían arrancado la moqueta y el suelo estaba parcialmente pulido, pero todavía había que sellar la madera y teñirla. Estaban enyesando la sala. Los armarios y aparatos nuevos de la cocina estaban instalados, pero el suelo aún era de frío cemento. La sala era una catástrofe. Al igual que el desván, cuya reforma se había aplazado porque el constructor había tenido que volver a Belfast para atender a su madre moribunda. Al menos para los decoradores la habitación del bebé había sido una prioridad y la habían terminado durante la segunda semana de nuestra estancia. Y, gracias a Margaret y a Sandy, sabía qué cuna y qué cochecito debía comprar, por no hablar del resto de parafernalia infantil. Así que la cuna de pino claro (o «camita» como la llamaban allí) pegaba bien con el papel pintado rosa con estrellitas y había un cambiador y un parque en su sitio, a punto para ser utilizados. No había recibido la misma atención la habitación de invitados, que estaba llena hasta los topes de cajas. Lo mismo sucedía en nuestro baño, al que le faltaban cosas básicas, como baldosas en la pared y el suelo. Y aunque nuestro dormitorio estaba pintado, todavía estábamos esperando a que montaran el armario, con lo cual la habitación estaba llena de barras con ropa colgada.
Читать дальше