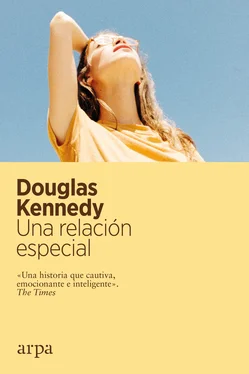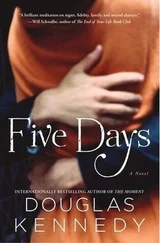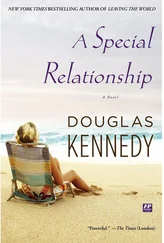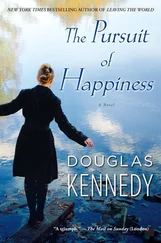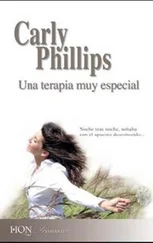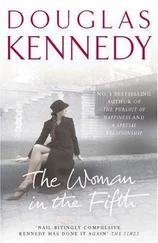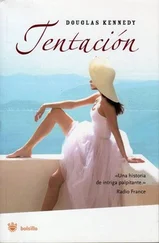—Ninguno de mis vecinos se ha tomado la molestia de presentarse.
—No lo hacen nunca.
—Y las personas son tan bruscas en las tiendas...
Margaret sonrió de oreja a oreja.
—Ya lo has notado, ¿eh?
Por supuesto que sí, sobre todo por el tipo del quiosco de mi barrio. Se llamaba señor Noor, y siempre tenía un mal día. En todas las semanas que llevaba comprándole el periódico por las mañanas, nunca se había dignado a dirigirme (tampoco a los demás clientes) una triste sonrisa. En varias ocasiones había intentado obligarlo a sonreír, o al menos trabar una conversación básica, pero civilizada, con él. Pero se negaba obstinadamente a moverse de su posición de creciente misantropía. Y la periodista que hay en mí siempre se preguntaba cuál sería la causa de su antipatía. ¿Una infancia brutal en Lahore? ¿Un padre que le pegaba absurdamente por la más mínima infracción? ¿O sería la sensación de desplazamiento que provocaba ser arrancado de Pakistán y aterrizar en la gélida humedad de Londres a mediados de los setenta, donde descubrió que era un «paki», un inmigrante, un extraño permanente en una sociedad que despreciaba su presencia?
Cuando comenté mi versión de aquel escenario con Karim, el chico que llevaba la tienda de la esquina junto al quiosco del señor Noor, se moría de risa.
—Ese no ha estado en su vida en Pakistán —dijo Karim—. Y no crea que es algo que ha hecho usted el motivo de que la trate así. Se comporta de ese modo con todos. Y no tiene nada que ver con nada. Es un estúpido miserable, y ya está.
Al contrario que el señor Noor, Karim siempre parecía tener un buen día. Hasta los días más deprimentes, cuando hacía una semana que llovía sin parar, la temperatura estaba justo por encima de la congelación y todos dudaban de que el sol volviera a salir jamás, Karim se las arreglaba para poner buena cara al mal tiempo. A lo mejor tenía algo que ver con el hecho de que él y su hermano mayor, Faisal, ya fueran prósperos hombres de negocios, con dos tiendas muy productivas en aquel rincón del sur de Londres, y un montón de planes de expansión en la cabeza. Y me preguntaba si aquel optimismo y afabilidad innata procedían de que, a pesar de ser inglés de nacimiento, tenía unas aspiraciones y una confianza en sí mismo curiosamente americanas.
La mañana después de la noche ibseniana con Margaret, no me hacía falta nada de la tienda de Karim, así que mi primer contacto del día con el prójimo fue con el señor Noor de las narices. Como siempre, estaba hecho unas pascuas. Me acerqué al mostrador con un Chronicle y un Independent en la mano y dije:
—¿Cómo está, señor Noor?
Evitó mirarme y contestó:
—Una libra diez.
No le di el dinero. En lugar de eso lo miré directamente a los ojos y repetí la pregunta:
—¿Cómo está, señor Noor?
—Una libra diez —repitió, irritado.
Seguí sonriendo, decidida a sacarle una respuesta.
—¿Todo bien, señor Noor?
Se limitó a alargar la mano para recoger el dinero. Repetí la pregunta.
—¿Todo bien, señor Noor?
Suspiró ruidosamente.
—Estoy bien.
Le dediqué una magnífica sonrisa.
—No sabe cuánto me alegro.
Le di el dinero y lo saludé con la cabeza. Detrás de mí había una mujer de cuarenta y tantos años, esperando para pagar el Guardian que tenía en la mano. En cuanto salí, se puso a mi lado.
—Bien hecho —dijo—. Se lo estaba buscando desde hace años.
Me alargó la mano.
—Julia Frank. Vive en el 27, ¿verdad?
—Exacto —dije, y me presenté.
—Pues yo vivo delante, en el 31.
Me alegro de haberla conocido. Me habría quedado a charlar con ella, si no hubiera tenido el tiempo justo para llegar a una entrevista con un antiguo miembro del IRA que se había hecho novelista, así que le dije:
—Pase a verme algún día.
Me respondió con una sonrisa simpática, que tanto podía indicar que sí, como ser otro ejemplo de la exasperante reticencía de aquella ciudad. Pero el simple hecho de que se hubiera presentado ella misma (y me hubiera felicitado por mi trato con el señor Buenos Modales) me puso de buen humor para casi todo el día.
—¿No me digas que una vecina ha hablado contigo? —preguntó Sandy cuando la llamé más tarde—. No entiendo cómo no he visto nada en la CNN.
—Sí, ha sido un momento memorable. Y encima ha salido el sol.
—Por Dios, ¿qué más? ¿No irás a decirme que alguien te ha sonreído por la calle?
—La verdad es que sí. Ha sido en el sendero del río. Un hombre con un perro.
—¿De qué raza?
—Un golden retriever.
—Siempre tienen buenos dueños.
—Si tú lo dices. Pero no te puedes imaginar lo bonito que es ese sendero junto al río. Y está a tres minutos de mi puerta. Ya sé que es una tontería, pero mientras paseaba junto al Támesis, pensaba: «A lo mejor sí que encuentro mi sitio aquí después de todo».
Esa noche, le expresé tales sentimientos a Tony después de verle echar un vistazo a los escombros de los albañiles entre los que vivíamos.
—No te desesperes —dije—, algún día se acabará.
—No me desespero —respondió, en un tono triste.
—Será una casa estupenda.
—Estoy seguro.
—Ánimo Tony. Todo se arreglará.
—Todo va bien —dijo, sin el menor entusiasmo.
—Ojalá pudiera creerte —dije.
—Lo digo de verdad.
Después se fue a otra habitación.
Pero a las cinco de la mañana me desperté y descubrí que algo no iba bien.
Porque de repente mi cuerpo estaba jugándome alguna mala pasada.
En el primer momento de desconcierto en que me di cuenta de que algo andaba mal, me asaltó una emoción que no recordaba haber vivido desde hacía años.
Miedo.
Fue como si durante la noche me hubiera atacado un batallón de chinches. De repente, sentía todos los rincones de mi piel inflamados por algo que solo podía describir como un escozor virulento, que no se aliviaba por mucho que me rascara.
—No veo ninguna erupción — dijo Tony cuando me encontró desnuda en el baño, rascándome la piel con las uñas.
—No me lo estoy inventando —contesté irritada, pensando que me estaba acusando de dejarme llevar por algún estado psicosomático.
—No digo que te lo inventes. Solo que...
Me volví y me miré al espejo. Tenía razón. Las únicas marcas que tenía en la piel eran las que me había hecho rascándome frenéticamente.
Tony me llenó la bañera de agua caliente y me ayudó a meterme. El agua ardiente fue momentáneamente dolorosa, pero cuando me adapté al calor excesivo, me produjo un efecto balsámico. Tony se quedó sentado junto a la bañera, me tomó de la mano y me contó otra de sus divertidas anécdotas de guerra: cómo había cogido piojos mientras informaba de una escaramuza tribal en Eritrea y cómo le había afeitado la cabeza un barbero de la aldea.
—El tipo me afeitó con la navaja más sucia que te puedas imaginar. Y, encima, no es que tuviera un pulso muy firme, así que cuando terminó, no solo me dejó calvo, sino que parecía que necesitaba puntos. Incluso así, sin un solo pelo en la cabeza, me picaba muchísimo. Entonces el barbero me la envolvió en una toalla ardiendo. Me curó el picor inmediatamente y me hizo varias quemaduras de primer grado.
Le pasé los dedos por el pelo, encantada de tenerlo sentado a mi lado, cogiéndome la mano, acompañándome en aquel mal trago. Cuando finalmente salí de la bañera una hora después, el prurito había cesado. Tony no podría haberse portado mejor. Me secó con una toalla. Me echó polvos de talco. Me metió en la cama. Me quedé dormida enseguida, y no me desperté hasta mediodía, cuando el escozor empezó de nuevo.
Читать дальше