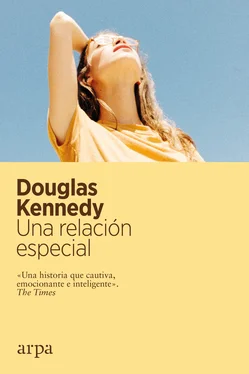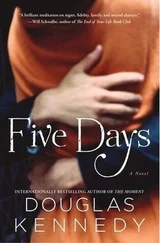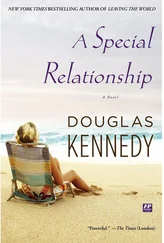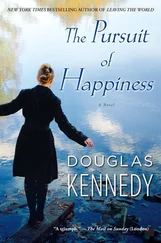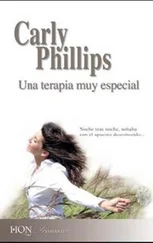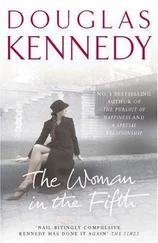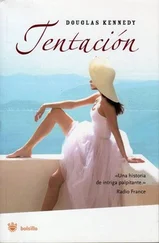Cogió una radio y pidió ayuda. Enseguida llegaron dos corpulentos auxiliares junco a mi cama. Uno de ellos tenía la cabeza afeitada y un pendiente en una oreja; el otro era un sij delgado y musculoso.
—Lo siento, lo siento —logré murmurar cuando los dos auxiliares me incorporaron.
—No tiene por qué preocuparse, encanto —dijo el de la cabeza rapada—. Es lo más natural del mundo.
—No me había pasado nunca —dije mientras me levantaban del colchón empapado y me ponían en una silla de ruedas. Tenía el camisón de hospital pegado al cuerpo.
—¿En serio, la primera vez? —preguntó el cabeza rapada—. Pues que buena vida. Porque, por ejemplo, mi compañero no para de mearse encima, ¿verdad?
—No haga caso a mi colega —dijo el sij—. Le encanta decir tonterías.
—¿Colega yo? —exclamó el cabeza rapada—. ¿No éramos compañeros?
—Cuando me acusas de mearme encima, no —dijo el sij, empujando mi silla.
El cabeza rapada caminaba a su lado sin dejar de lanzar pullas.
—El problema de los sijs es que no tenéis sentido del humor.
—Yo no paro de reír, cuando algo me hace gracia. Pero no cuando un tontaina...
—¿Me estás llamando tontaina?
—No, estoy hablando de los tontainas en general. Así que no lo tomes como algo personal.
—Oyes, si estás hablando en general...
—«Oye», si estás hablando en general... —corrigió el sij.
—¿Sabe quién se cree que es mi amigo... perdón, mi colega? —preguntó el cabeza rapada—. Se cree que es el profesor Higgins.
—¿Por qué los ingleses no pueden enseñar a sus hijos a hablar bien? —comentó el sij.
—Cállate.
Era como oír a una pareja anciana teniendo un altercado inofensivo que duraba desde hacía veinte años. Pero también me daba cuenta de que lo hacían por mí, para distraerme de mi humillación, y para que dejara de sentirme como una niña mala que se había mojado y ahora se sentía indefensa.
Cuando llegamos al baño, los dos auxiliares me levantaron de la silla de ruedas, me sostuvieron de pie frente al lavabo y esperaron a que se presentara la enfermera. Cuando llegó, los dos hombres se marcharon. La enfermera era una mujer grande y alegre de unos cincuenta años, con un acento que delataba sus orígenes de Yorkshire. Con delicadeza me quitó la camisa empapada por encima de la cabeza.
—En seguida estará limpia —dijo, mientras preparaba una bañera de agua templada.
Había un espejo sobre el lavabo. Me miré y me quedé helada. La mujer que me miraba parecía una víctima de malos tratos. La nariz, totalmente vendada, se había hinchado dos veces más de su tamaño y se había vuelto de un color ligeramente morado. Los dos ojos estaban amoratados y la zona alrededor de los párpados también estaba amarillenta y tumefacta.
—Los golpes en la nariz siempre parecen peor de lo que son —dijo ella, dándose cuenta inmediatamente de mi angustia—. Y siempre se curan muy deprisa. Espere tres o cuatro días y volverá a ser tan guapa como siempre.
Tuve que reírme, no solo porque nunca me he considerado guapa, sino porque en aquel momento podrían haberme exhibido en una galería de monstruos.
—¿Es estadounidense? —preguntó.
Asentí en silencio.
—Nunca he conocido un estadounidense que no me cayera bien —dijo—. Eso sí, solo he conocido a dos yanquis en toda mi vida. ¿Qué hace viviendo aquí?
—Mi marido es inglés.
—Mírala que lista —dijo riéndose.
Me metió en el agua templada y me pasó la esponja por todas partes, pero me la dio para que me lavara la zona de la ingle. Luego me ayudó a levantarme, me secó y me vistió con un camisón limpio. Durante todo el rato, no dejó de hablar de banalidades. Una forma muy inglesa de superar una situación violenta que me gustó. Porque, a su manera brusca, estaba siendo muy considerada conmigo.
Cuando me acompañó con la silla de ruedas a mi sala, ya habían cambiado las sábanas empapadas por otras limpias. Me ayudó a meterme en la cama y dijo:
—No se preocupe por nada, cariño. Todo se arreglará.
Me rendí a las sábanas frescas y almidonadas, aliviada de volver a estar seca. Apareció la enfermera Howe y me informó de que necesitaba una muestra de orina.
—Eso ya lo he hecho —dije riéndome.
Volví a bajar de la cama y fui al baño, donde llené un frasquito con la poca reserva de orina que me quedaba. Luego, cuando volvía a estar en la cama, vino otra enfermera con una gran aguja hipodérmica para extraerme sangre. Volvió la enfermera Howe para decirme que Tony acababa de llamar. Ella le había informado de que el señor Hughes pasaría a las ocho y le había pedido que estuviera presente.
—Su marido ha dicho que haría lo posible por llegar, y me ha preguntado cómo estaba.
—No le habrá contado que se me ha escapado...
—No sea tonta —dijo la enfermera Howe con una risita, y luego me informó de que no me acomodara demasiado, porque el señor Hughes (al que habían avisado de mi estado) había pedido una ecografía fetal antes de su visita. Se me encendieron las luces de alarma en la cabeza.
—Entonces es que cree que el bebé está sufriendo —dije.
—Pensar en eso no le hará ningún bien.
—Tengo que saber si existe el riesgo de que abor...
—El riesgo existe, si sigue empeñada en angustiarse. La tensión alta no se debe únicamente a factores fisiológicos. También tiene que ver con el estrés. Por eso se cayó anoche.
—Pero si solo tengo la tensión alta, ¿por qué ha pedido una ecografía?
—Porque querrá descartar...
—¿Descartar qué? —pregunté.
—Es lo normal.
Eso no me consoló en absoluto. Durante la prueba, me pasé el rato mirando el difuminado perfil del monitor fetal, y preguntando a la técnica (una australiana que no podía tener más de veintitrés años) si veía alguna cosa funesta.
—No se preocupe —dijo—. Está bien.
—Pero el bebé...
—No es necesario que se...
Pero no oí el final de la frase porque el prurito empezó de nuevo. Solo que esta vez, las zonas más afectadas eran el diafragma y la pelvis, exactamente donde me habían aplicado el gel de la ecografía. Al cabo de un minuto, el picor era insufrible, y tuve que decirle a la chica que necesitaba rascarme la barriga.
—No se preocupe —dijo, aparcando el aparato que había tenido apoyado en mi estómago.
Inmediatamente, empecé a rasgarme la piel. La chica me miró estupefacta.
—Calma, por favor —dijo.
—No puedo. Me está volviendo loca.
—Pero va a hacerse daño, y se lo hará al bebé.
Aparté las manos. El picor se intensificó. Me mordí el labio tan fuerte que estuvo a punto de sangrar. Cerré los ojos con fuerza, pero empezaron a caerme lágrimas. De repente, tenía la cara cubierta de lágrimas. Al cerrar los ojos con fuerza me dolieron todos los músculos de la parte superior de la cara.
—¿Se encuentra bien? —preguntó la chica.
—No.
—Espere un momento —dijo—. Pero, por favor, no vuelva a rascarse el vientre.
Me pareció que tardaba una hora en volver, aunque cuando miré el reloj comprobé que solo habían pasado cinco minutos. Cuando la chica volvió con la enfermera Howe, me encontró agarrada al borde de la cama, a punto de gritar.
—Explíqueme lo que le pasa —dijo la enfermera Howe.
Cuando le expliqué que quería rascarme el vientre hasta arrancarme la piel, o hacer lo que fuera para que parara el picor, me examinó y luego cogió el teléfono y dio unas órdenes. Se inclinó hacia mí y me apretó el brazo.
—Ahora vienen.
—¿Qué van a hacer?
—Darle algo para que cese el picor.
—Pero ¿y si es mi imaginación? —dije con una voz que se acercaba a la histeria.
Читать дальше