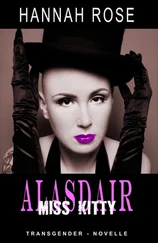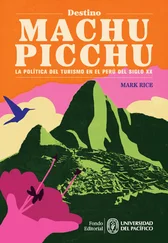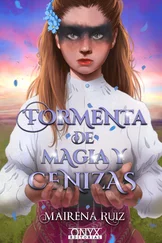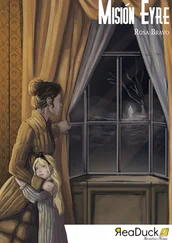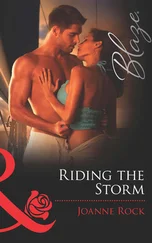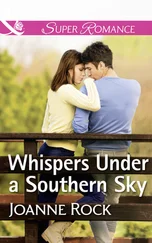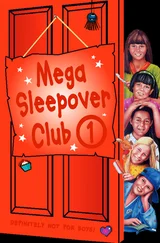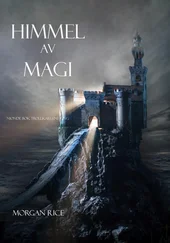subía hasta allí el estruendo lejano de la Avenida 24, abierta en pleno corazón de Cosmópolis y en toda su efervescencia en estas primeras horas de la mañana. Era como un fragor de tormenta, como la orquestación de una sinfonía bárbara y elemental, con rudas disonancias y estremecimientos poderosos e intermitentes […].
Bocinas de autos, bruscas trepidaciones de motor, sacudidas de camiones y tranvías, de carromatos y trenes eléctricos, todo ese rugido de infierno, en fin, indescriptible, monótono y desesperante, que asciende como la vaharada de un gas asfixiante, desde el fondo de las grandes urbes hacia las nubes (p. 70).
La lectura de ciertas partes de Mosko-Strom nos recuerda la gran distopía de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que prácticamente coincide en el tiempo, pues se publicó en Londres en 1932. Teniendo en cuenta que la primera edición en castellano es de 193510, y sin tener la seguridad de que Arciniega hubiera podido leerla, Mosko-Strom cobra aún más valor. Sí conocería, muy probablemente, la novela Manhattan Transfer, de John dos Pasos, publicada en 1925 y traducida al español por José Robles en 1929, precisamente por la editorial Cenit. De lo que no hay duda es, desde luego, de que es un relato de su tiempo: «Su novela de ahora», dice una reseña tras su publicación, «recoge, como las anteriores, inquietudes y problemas muy de nuestra hora, llenos del culto a la máquina y el desdén a lo sensible, que caracteriza nuestra época»11.
Mosko-Strom, así como sus dos novelas anteriores, son novelas de «tesis». Al estilo de grandes narradores-pensadores como Azorín, Unamuno, Baroja o Miró, en la narrativa de Arciniega la acción se modula en torno al planteamiento de una idea, que se expone de diversas maneras y repetidamente a través de los diálogos e introspecciones de los personajes, o de las reflexiones del narrador. De ahí que el discurso interior de los personajes tenga una fuerza y un peso considerable en los relatos, no pudiéndose desvincular de la acción. No hay que olvidar la poderosa corriente que en esos años encauzaba a la literatura y el arte hacia su instrumentalización, que la utilizaba en pro de unos ideales considerados superiores a la literatura y el arte mismos. Rosa Arciniega no desdeña el compromiso ni evade su posicionamiento ideológico, fundamentalmente social y humano: «El escritor frente a su obra —afirma— no puede ser en modo alguno ermitaño sedentario, maniatado recluso asomado a una sola ventana, sino nómada peregrino, espejo, camaleón». Cuando Rosa Arciniega se cuestiona si el escritor debe dar prioridad al «estilo» o a la «idea», la respuesta para ella es que «indudablemente, a la idea. […] La idea es lo permanente, lo inmutable, lo eterno»12. Sin embargo, aunque bajo estas premisas, la peculiaridad y tremenda fuerza del estilo narrativo de Rosa Arciniega y su calidad literaria se imponen con un verbo rápido de impulso vanguardista que arrastra y fluye como un verdadero Mosko-Strom, un Maelstrom que encamina sus aguas en una espiral concéntrica hacia la idea central.
La fuerza de sus imágenes y metáforas es lo más llamativo de su prosa y quizá el sello más personal de la autora, junto a la utilización reiterada de elementos repetitivos, que utiliza magistralmente en esta novela, así como en sus mejores cuentos. Asimismo, las descripciones en que se suele detener se abren a elementos vanguardistas y novedosos. Obras «controvertidas», «imperfectas, al margen del canon», dice María Ángeles Pérez López, que, pese a ser minoritarias, retratan una época por su valor paradigmático13.
En definitiva, estas primeras obras de Arciniega publicadas en España muestran la otra cara de esa pujante civilización de principios del siglo xx, que se ofrece poderosa, trepidante, excitante…, pero compleja y, sobre todo, deshumanizada y fría; y advierten del peligro de dejarnos cegar por el resplandor de unos avances técnicos que se asimilan demasiado rápidamente a la conquista de la felicidad, pero que pueden hacernos perder el enfoque de lo que es esencial para conseguirla: lo humano, la justicia, la solidaridad, los sentimientos, etcétera. No obstante, el mal para la autora no está en los avances técnicos en sí, sino en la modernolatría (tal como apunta también el argentino Roberto Arlt en Aguafuertes porteñas): en hacer de ellos «una religión salvadora». Arciniega no rechaza la evolución de las sociedades, considera que la humanidad debe ser evolutiva y que caer en el inmovilismo social e ideológico «sería tanto como caer en la conformidad más estúpida, es decir, en la parálisis, en el anquilosamiento total de las facultades pensantes de la especie humana. Sería —dice— validar el tonto adagio popular: “Así ha sido el mundo y así será”»14. En suma, y de forma directa y descarnada a veces, pero siempre reflexiva, lo que vivimos con sus personajes y sus historias son las contradicciones de la modernidad; contradicciones que para María Ángeles Pérez López se acusan también en la trayectoria de Arciniega, lo que igualmente ocurrió, de cualquier forma, con las propias vanguardias.
La autora y su obra
Quisiera también dejar aquí fijadas definitivamente y con apoyo documental, las fechas de nacimiento y muerte de Rosa Arciniega, lo que evitará la confusión de datos que había hasta el momento15. Puesto que Mosko-Strom se escribió y editó durante la estancia de Rosa Arciniega en España, nos centraremos principalmente en este periodo. Rosa Arciniega y su esposo, José Granda Pezet, llegan a España alrededor de 192816. Pasan primero por Barcelona, donde nace su primera hija, Rosa Beatriz, y después se trasladan a Madrid. Es allí donde comienza su carrera de periodista y escritora, colaborando en la revista Nuevo Mundo con artículos y entrevistas de los más variados temas. En la misma cabecera publica sus primeros cuentos, que son varias «estampas hispanoperuanas». También ese mismo año colabora en la revista Crónica. Muy pronto, en mayo de 1931, sale a la luz su primera novela, Engranajes, bajo el sello Renacimiento de la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (ciap). A partir de ese momento, el éxito fue inmediato. Engranajes fue elegido como «El mejor libro del mes» por un jurado compuesto por Azorín, Ramón Pérez de Ayala, José María Salaverría, Enrique Díez-Canedo, Pedro Sáinz Rodríguez y Ricardo Baeza. El elegido el mes anterior, abril, había sido Aviraneta, o la vida de un conspirador, de Pío Baroja, y en el mes de junio fue La agonía del cristianismo, de Miguel de Unamuno, dato que indico para dar una idea del nivel de esta distinción. El periodista y dramaturgo Rafael Marquina —hermano del también conocido autor dramático Eduardo Marquina— le dedicó una reseña en El Imparcial del 24 de mayo, y un amplio y elogioso artículo en La Gaceta Literaria17, notas en las cuales valora su profunda humanidad, el arrojo de abordar valientemente la cuestión social, «que es, hoy por hoy, el eje del mundo», y para «descarnar el problema y presentarlo, mudo y escueto y crujiente, en toda su honda y dolorosa verdad». Califica el libro de «obra de arte», «de un decoro impecable», «sobrio, preciso, contundente y luminoso. Y rico en calidades de color y de definición», y concluye: «He aquí con Rosa Arciniega, en sus inicios, la madurez del acierto». Tras este éxito, casi no hay cabecera que no dé noticia de ella y de sus actividades, y sus colaboraciones se extienden a muy diversas publicaciones como, además de las citadas, La Gaceta Literaria, Ahora, Blanco y Negro, Almanaque Literario, Mujer, Ondas, Cinegramas, La Voz y más. Así, Arciniega da conferencias en el Lyceum Club y en el Ateneo de Madrid (recogidas más tarde en La Época, La Voz y El Sol), y forma parte de la tertulia que Ortega y Gasset mantenía en torno a la Revista de Occidente.
Читать дальше