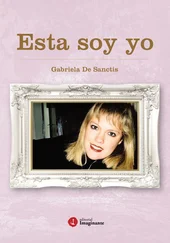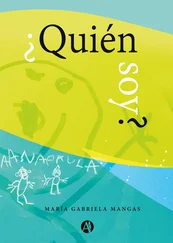Capítulo vi Por un sendero de sueños Primera edición: marzo 2020 ISBN: 978-607-8773-17-6 © Gabriela Santana © Gilda Consuelo Salinas Quiñones (Trópico de Escorpio) Empresa 34 B-203, Col. San Juan CDMX, 03730 www.gildasalinasescritora.com FB: Trópico de Escorpio Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de los autores. Distribución: Trópico de Escorpio www.tropicodeescorpio.com.mx FB: Trópico de Escorpio Diseño gráfico: Karina Flores Fotografía de portada: Joy Zhang HECHO EN MÉXICO
Los recuerdos comenzaban a diluirse como un dibujo de acuarela hundido en el agua. El rojo, el azul, el amarillo, manchas de algo antes preciso parecían ahora flotar en su mente. Olivia hizo un esfuerzo para pensar. Recordaba un libro, un paisaje logrado por el canto dorado de las hojas y solo visible al doblar el volumen: un descubrimiento que la había maravillado.
Yelena la miraba intrigada.
—Creo que tuviste otra ausencia: estás embarazada o estás endemoniada.
El romaní ocupó el cerebro de Olivia desplazando otra lengua, ¿cuál era? Su amiga agregó impaciente:
—Tenemos que movernos. No vaya a ser que decidan hacernos más preguntas. ¿Me escuchas? Nos espera una caravana al norte de la ciudad.
Olivia miraba fijamente a un grupo de niños que dormía en el cubo subterráneo que se hacía entre la banqueta y un edificio. Estaban en harapos y ninguno traía zapatos. Pensó que seguramente ahí no les pegaba el viento, y la chimenea que corría por fuera de las paredes alcanzaba a calentarlos.
—A lo mejor estás así porque sigues sintiendo el movimiento del barco. Es eso, ¿verdad?
—Dime que cuando seamos señoras y compremos en almacenes estaremos en condiciones de ayudarlos —señaló Olivia con la mirada.
La chica dio un suspiro y tomó de la mano a Olivia.
—Hay que salir de aquí cuanto antes. Reunirnos con nuestra gente. A ver si conseguimos transporte. El campamento está entre Broadway y Harlem River.
Olivia se sintió desconcertada, pero se dejó llevar. Lamentaba que su amiga no se hubiese conmovido por los niños. El nuevo mundo, que en su mente le había prometido lujos y abundancia, la recibía con un muelle vivo, pletórico de gente, en el que contrastaban riqueza y miseria, y la prisa no dejaba que las personas se percataran de que eso estaba mal.
La molestó no poder imponerse frente a Yelena, conseguir un pan para los niños y dejarles su chal. Odió su falta de determinación, pero al mismo tiempo reconoció que no tenía muchas fuerzas para tomar decisiones: todo el viaje había sido como un sueño, y no recordaba mucho. Estaba distraída y cansada, no podía darle más problemas a su compañera.
De acuerdo con la información del líder romaní que las había ayudado a embarcarse en Londres, la caravana estaba asentada en la zona de Washington Heights. Su líder, un kalderash o cíngaro de los Balcanes, había hecho amistad con un tal señor H. Wright, quien le había permitido acampar en su propiedad con el fin de obtener donativos para su hospital. La población de la zona consideraba a los gitanos un entretenimiento y no una molestia. Admiraban los trajes coloridos de telas satinadas que ondeaban al viento justo afuera de las carretas; se sentían atraídos por la comida que preparaban: camarones fritos, aceitunas en vinagre, melones troceados con miel. Y desde luego, muchos llegaban por las mujeres que leían la fortuna: hermosas, de penetrantes ojos verdes o marrones, y decoradas con interesantes piezas de joyería.
Los neoyorkinos acudían a comprarles su trabajo en metal: cacerolas, martillos, collares. También se sabía que los gitanos conseguían excelentes caballos para sus clientes, y no faltaba quien solo fuera de paseo a intentar ganar alguna bagatela con el tiro al blanco o a perder sus monedas en el intento.
Yelena parecía segura de su destino, pero Olivia, no. A diferencia de su amiga, que había tenido oportunidad de ser una buena nuera y esposa, a ella su familia la había dado en matrimonio a los 18, con la advertencia de que no sabía hacer mucho. Otras mujeres se casaban más jóvenes y sabían organizarse mejor. Ahora era viuda, y seguía desorientada. Además, no creía que tal cosa como una amistad gitano-no gitano fuera posible en ninguna parte. La esclavitud era una herida reciente en su pueblo. Acercó un mechón de su cabello a la nariz. Olía a jabón. Entonces un estremecimiento la recorrió. No hacía mucho tiempo, su propio grupo había tenido que instalarse cerca de un matadero. Aún tenía el olor a sangre impregnado en el cerebro. No comprendía por qué los líderes insistían en que les llamaran “reyes”, ¿reyes de qué?, pero lo que más la llenaba de tristeza era observar a los niños, algunos morenos como árabes, y otros cubiertos de pecas, que miraban a sus padres emborracharse, anhelando que alguien les cantara una canción o les narrara una historia.
En realidad, la movía el deseo de olvidar. Pensó que volver a una comunidad de gitanos, sin importar el país que fuera, implicaría para ella estar nuevamente rodeada de temores o injusticias. Sus suegros le dijeron que llevaba impregnada la muerte de su esposo. Como Olivia lo extrañaba, no lo dudó. Sin embargo, al ver morir a Vadim su admiración por él había crecido. No era una muerte que la manchara, sino una muerte que le decía: “Sé más valiente”.
El líder de la caravana les explicó que, como podían traer problemas con la autoridad y mala suerte al grupo, lo mejor era que se fueran.
—Lleven este dinero que juntamos. La muerte las ha manchado. Con esto pueden pagar el transporte que las lleve a una nueva vida. Vayan al nuevo continente.
Las mujeres siguieron sus instrucciones. Tal vez era cierto que Vadim la había hechizado. Por ratos sentía que vivía como en un teatro de marionetas en que el escenario cambiaba incesantemente, hasta dejar ella misma de reconocerse, olvidando quién era y de dónde venía. Buscar incorporarse a una nueva comunidad era como olvidar las palabras de su esposo.
Recordó el día en que sus suegros la habían maltratado por un guisado mal hecho y Vadim la defendió.
—Dejaste quemar el cordero. ¿Qué hacías, bailar o jugar con los chiquillos? —No esperó a que ella respondiera. Sonrió y tomó su rostro con delicadeza—. Eres como una yegua joven y loca, pero no seré yo quien te cambie.
Olivia suspiró pensando en las manos callosas de su marido y en sus ojos pacientes y amorosos. En los pocos meses que duró casada lo había aprendido a amar. Incluso Vadim le había enseñado a leer.
—Yelena, ¿tú sabes leer? —preguntó Olivia.
—¿Las cartas o la palma de la mano? Porque puedo ambas.
—Déjalo. No importa.
—Sigues rara. Mejor vamos a preguntar cuánto nos cobran por llevarnos —detuvo una carreta.
El conductor pedía un dólar Morgan de plata.
—Tengo 20 stotinkas .
—No. Tienen que usar dinero de aquí. Miren: las monedas dicen liberty , y tienen un águila. Si no tienen dinero, caminen. Son como 11 millas —el conductor las miró hacia abajo y aflojó la rienda para hacer avanzar la carreta.
Las dos mujeres echaron andar con sus bultos. A ratos los cargaban en la espalda, otras veces trataban de aligerar el peso apoyándolos en su vientre, y por momentos los arrastraban sobre el camino de tierra y piedras. Olivia coleccionaba en su mente, como pequeñas gemas, el asombro que le provocaban tranvías y parques, la magnificencia de edificios e iglesias.
Llegaron a Union Square y se acercaron a una fuente que mostraba la escultura de una mujer con dos niños: uno tomado de su mano y el otro en brazos. El agua salía de las fauces de una majestuosa cabeza de león, que contrastaba con las decoraciones de lagartijas y mariposas talladas en el pilar.
Читать дальше