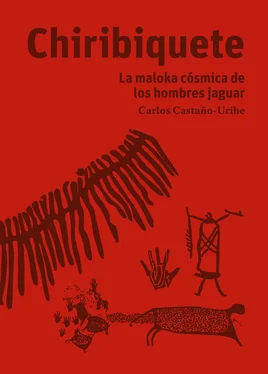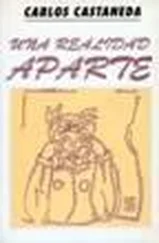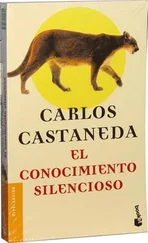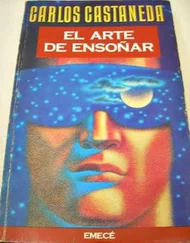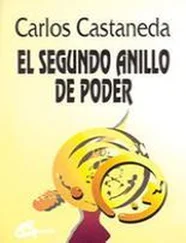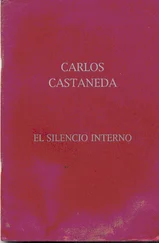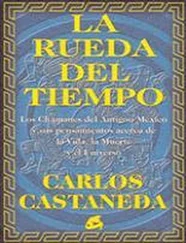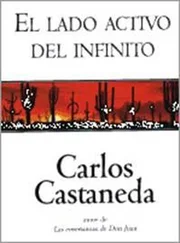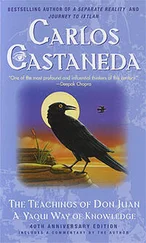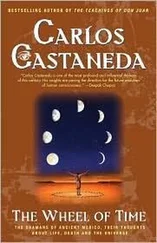Fase iii-papamene. Es la más tardía de las tres y, quizá, la más compleja de caracterizar. Debido a la falta de información adecuada, aún tenemos incertidumbre para interpretarla cabalmente por las dificultades conceptuales y cronológicas que todavía encierra. Hipotéticamente, durante esta fase desaparecen la mayor parte de elementos figurativos, a la vez que aumenta el uso de símbolos y expresiones geométricas. Esto constituye un cambio importante con respecto a las fases anteriores. El componente principal de esta fase es el uso generalizado de los elementos geométricos. Lo figurativo es casi una excepción. Además de los encapsulados, también menos notorios que en la fase anterior, resaltan los mismos elementos y composiciones que antes venían encapsulados, pero ahora sin ningún tipo de reticulado o encerramiento. Los diseños geométricos se van volviendo cada vez más visibles y centrales, mientras que las representaciones humanas y de animales son pocas y abstractas. Se intensifican las representaciones del Sol, ahora ya más realistas y acompañadas de figuras cosmológicas. Son habituales las volutas, algunas de ellas encapsuladas, las redes compuestas, los rombos que forman redes, los zigzags con varias líneas y rectángulos o cuadrados con filamentos en uno o sus cuatro lados (tipo tapetes). La decoración tipo “greca” compuesta, se constituye en un ícono importante y generalizado. También son frecuentes las representaciones fitomorfas, como espigas con hojas rectas o curvilíneas que salen bilateralmente de un tallo recto.
En Colombia, la típica fase Papamene se ubica en el altiplano cundiboyacense y los Santanderes, así como en buena parte de los abrigos rupestres en el río Orinoco. Los dibujos ya no se hacen, necesariamente, en sitios con amplios abrigos rocosos con muros, sino más bien en sitios con abrigos pequeños y dispersos. No obstante, hay lugares donde cierto número de pequeños abrigos, a poca distancia uno del otro, forman un número importante de rocas con dibujos. Es evidente que algunos abrigos y paneles rocosos en las serranías de Tunahí, La Lindosa y La Macarena son asombrosamente parecidos al arte rupestre del borde oriental del altiplano cundiboyacense y santandereano. Por ejemplo, muchos elementos lineales, zigzags, volutas y espirales concéntricas, cadenas de rombos y largos triángulos profusamente decorados –asociados a elementos típicos de la Tradición Cultural Chiribiquete de las fases Ajaju y Guaviare/Guayabero– sugieren vínculos con algunos sitios de la sabana de Bogotá e, incluso, con descubrimientos recientes de paneles rocosos en Venezuela (Novoa, 2009 comunicación personal). Lo anterior riñe con la idea de que algunas manifestaciones pictóricas del altiplano oriental tienen solo relaciones claras con la etnia muisca, que aprovechó mucho de lo esbozado por antiguos pobladores y lo adaptó a sus propios simbolismos e interpretaciones. Caso parecido pudo haber ocurrido con los carijona en la serranía de Chiribiquete que, aun cuando llegaron siglos después de las primeras manifestaciones gráficas, pudieron haber seguido recreando sus propios requerimientos simbólicos a partir de elementos iconográficos encontrados, mateniendo en pie una tradición pictórica.
El profesor Reichel-Dolmatoff pudo revisar un gran conjunto de fotografías y resultados de la investigación y de las excavaciones que ya habíamos realizado a comienzos de los años 1990 en Chiribiquete. Un poco antes de su muerte, en nuestra última reunión, estaba sumamente entusiasmado con las imágenes de varios de los abrigos que le habíamos dejado. En ese momento me contó que había escrito en el año 60 algo sobre la influencia evidente entre la región de los muiscas del altiplano y las pinturas de color rojo y motivos geométricos que habían fotografiado los investigadores del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Bogotá, en la serranía de la Macarena, con motivo de las expediciones que habían realizado sobre ese macizo aislado de la cordillera, lo que claramente le había llamado enormemente la atención. En una cita sobre el tema hecha por él sobre los cacicazgos del altiplano, se había referido en el año 60 a que estas iconografías localizadas en el “Cerro de las pinturas”, en la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, eran muy parecidas a las del Alto río Inírida y que lo notable es que estas representaciones rupestres se asemejan en tal grado a las pictografías características del territorio andino de los muiscas, que él había señalado un común origen, con seguridad. En opinión de varios expertos que revisaron el alcance de estas similitudes iconográficas, me confesó, se sugería que las pictografías pintadas de tipo muisca, en esta extensión parecen indicativas de migraciones chibchas hacia las tierras bajas del oriente. En esta reunión me comentó que después de ver todo el material de Chiribiquete y las fechas que ya empezaban a conocerse, estaba de acuerdo que era importante revisar, quizá, la influencia en sentido contrario –es decir, de la selva al altiplano (comunicación personal).
De hecho, hay varios elementos diagnósticos que llaman poderosamente la atención sobre esta intromisión de la Fase Papamene en los altiplanos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, por la correlación que se observa entre la Tradición Cultural Chiribiquete y la representación de algunas figuras antropomorfas en Bojacá, Facatativá, Zipaquirá, Sutatausa y el cañón del Chicamocha, entre otros sitios. Estos dibujos tienen un gran parecido con las figuras típicas de la Tradición Cultural Chiribiquete, como se verá a lo largo de este documento.
Exclusivo chiribiquete fase ajaju-tipo
• Magnificación de figuras zoomorfas.
• Alusión explícita (figurativa) a plantas alucinógenas.
• Figuras reiteradas del jaguar saltando con sus extremidades extendidas (salto felino).
• Hombres y animales con cabeza en forma de “C”, casi siempre mirando hacia arriba y asociadas al tema felino.
• Muchos otros animales en posición de salto y cabeza en forma de “C”, asociadas al tema felino.
• Animales orientados de perfil, representados en diferentes planos horizontales y verticales (boca arriba-boca abajo), que se asocian a escenas rituales de tipo cosmogónico.
• Estratificación mural (tres niveles).
• Hombres y animales con representaciones de pintura corporal en rectángulo y cuadrados en el torso.
• Círculo concéntrico en abdomen humano.
• Pintura corporal muy detallada (manchas punteadas, tallos plantas sagradas, dibujos geométricos) elaborados con patrones recurrentes de tipo emblemático.
• Hombres portan calabazas y totumas.
• Hombres portan mochilas.
• Hombres con mazo.
• Hombres con cabeza rapada en la mayoría de los casos.
• Hombres distintivos (posiblemente chamanes) con cabellos largos - implementos para inhalar rapé.
• Hombres con cabeza con tocado en media luna (lúnula con extremos hacia abajo).
• Hombres con dos plumas como tocado.
• Hombres con antenas.
• Hombre avispa.
• Hombre pájaro.
• Hombre caimán.
• Hombre con distintivo pectoral de cuerdas cruzadas (tahalí).
• Hombre en cuclillas y formas sedentes (sentadillas).
• Tridígito figurativo (lúnula-planta germinada-arbusto-árbol).
• Animales con pintura codificada
• Trajes rituales y máscaras de baile.
• Representación de hombres gemelos de frente.
• Hombres de espaldas o de frente en sentadillas con brazos y piernas arqueadas.

Abrigo en Sutatausa, Sabana de Bogotá. Fotografía: Carlos Castaño-Uribe.
Читать дальше