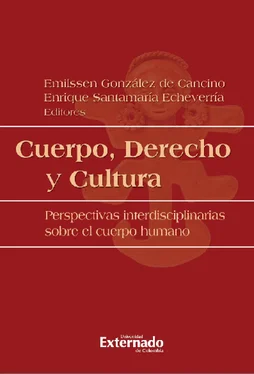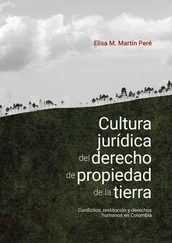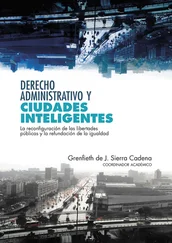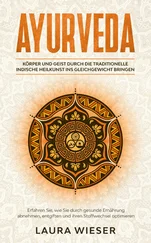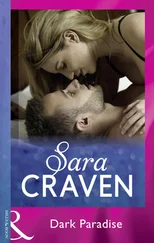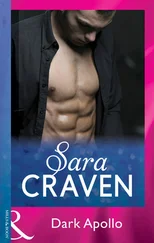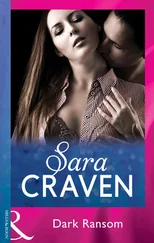La preocupación por la garantía de los derechos fundamentales ocupa parte importante en este capítulo. Para el autor constituye gran preocupación que la primera víctima del transhumanismo pueda ser la igualdad, porque el costo de las tecnologías necesarias para hacer realidad sus postulados es tan alto que agrandará la brecha entre las personas ricas y las pobres, aun en los países más desarrollados; también porque la manipulación puede incorporar capacidades en los nuevos superhumanos que les permitan vulnerar con mayor facilidad los derechos de los demás y porque la misma existencia de superhumanos implica una estratificación social indeseada.
Culmina esta parte del libro con la enunciación, seguida de breves comentarios, de diversos instrumentos jurídicos relacionados con el asunto, así como de los más acuciantes problemas que los juristas deberán comenzar a resolver; no sin antes dejar abierto el campo para continuar los debates, al preguntarse si el fundamento del transhumanismo no significa para los humanos la comprobación de un fracaso porque no hemos sido capaces de resolver los problemas que se enunciaron al comienzo del capítulo y buscamos “tomar un atajo frente a lo que deberíamos ser capaces por naturaleza y frente a lo que ya deberíamos haber logrado”.
Esperemos, dice, que esa estrategia –el transhumanismo– “tenga previsto que este humano ‘mejorado’, a partir de su evolución artificial, desarrolle también el discernimiento para reconocer mejor entre lo que representa el bien común y lo que no, y tenga la convicción de que el derecho es un instrumento de cambio y de garantía de la permanencia de ese humano en la tierra”.
El cuarto capítulo de esta obra está dedicado al “horizonte poshumano”, cuestión que en principio parecería extraña en un libro cuyo punto central es el cuerpo humano; sin embargo, para explicar su presencia, basta observar que el punto más lejano en ese horizonte, pensado como ideal, es la posibilidad de abandonar el soporte físico, con el cual se relacionarían la mayoría de las debilidades de la especie que es necesario superar mediante la IA y las tecnologías que convergen con ella para modificar lo viviente.
Sin duda, alcanzar en la realidad lo que se plantea por los defensores de esta corriente, sería la transformación más radical de la especie humana: dejar paso a otra especie que solo conservaría el calificativo de humana como un recuerdo de quienes bajaron la bandera para dar comienzo a la carrera que hizo posible su advenimiento; para el hombre –como especie– no tendría los elementos del Renacimiento –o de cualquier renacimiento–; se parecería más al paso de una página en el libro de la vida.
Si el cuerpo físico, tal como lo conocemos en la actualidad, se reduce a una estructura molecular y el alma o el espíritu no existen, ¿lo único que importa del humano es la información? ¿Es la vida 3.0 la verdadera vida 4?
El escritor, luego de señalar, como los autores de capítulos anteriores, los dilemas, las tensiones, las paradojas planteadas por el camino hacia ese horizonte, señala dos categorías principales para arrojar luz sobre estos. Opta por dos disciplinas prácticas: la ética y la filosofía política.
La tarea es difícil para ambas, entre otras cosas, porque todavía no hemos resuelto las preguntas por el origen y la definición de la vida y ya tenemos que interrogarnos por el ¿a dónde vamos?
La tecnología sabe y puede hacer muchas cosas; al respecto, el autor formula unas preguntas, no por reiteradas menos válidas: ¿Debemos hacer todo lo que somos capaces de hacer? ¿Quién lo decide? “¿Cuáles deben ser los constituyentes de la brújula ética que oriente las decisiones sobre los avances tecnológicos?”. Él nos invita a buscar “en una caja de herramientas distinta de las que estamos acostumbrados a mirar” y a inclinarnos en “favor de la necesidad de acuerdos sociales que funjan de auriga del carruaje de la ciencia y la tecnología”.
Con base en información bien documentada, también nos muestra que los científicos ignoran todavía tanto el funcionamiento del cerebro como el origen de la vida. La inteligencia artificial, la tecnología más implicada en el proyecto transhumanista, resulta ser, entonces, “la intersección de dos conjuntos cuyo elemento común es la ignorancia”. La afirmación se nos antoja tan irónica como cierta.
A pesar de lo anterior, los partidarios más radicales del poshumanismo confiesan que los humanos actuales no somos capaces de tener una noción exacta del mundo al que ellos quieren llegar, que debemos contentarnos con imaginarlo: suena como el programa para un suicidio colectivo o para crear nuestros propios amos, en un sistema de esclavitud que no es coherente con nuestras luchas por la libertad.
En el terreno de la ética, el autor nos invita al compromiso por la construcción de un ethos normativo para los nuevos tiempos, esos en que podemos aplaudir con entusiasmo muchas aplicaciones de las tecnologías convergentes sobre la vida, pero también recelar de otras y someterlas a riguroso examen. En el de la política, llama a los individuos a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos de delegación, y a las autoridades a asumir sus responsabilidades, porque no cree que se pueda desplazar la solución de las cuestiones éticas a los algoritmos de la inteligencia artificial. A pesar de ser un físico, o quizá por eso mismo, no cree que esta llegue a alcanzar la “matemática moral”. Nosotros añadiríamos ¿qué interés tendría en emprender esa tarea?
En este capítulo se examina el llamado determinismo tecnológico que confía la renovación de las sociedades a la ciencia y la tecnología. También la noción de riesgo tecnológico y sus dos fuentes principales: la opacidad y la eficiencia rampante. Los robots ocupan una parte importante del escrito, con mención de las iniciativas para establecer reglas de comportamiento y responsabilidad que, valga la verdad, parecen contar con la corporeidad de los robots, mientras los transhumanistas sueñan con superar los límites de esta.
De su “caja de herramientas” el autor saca los instrumentos, representados en la ética y la filosofía política, para insistir en la necesidad de emprender la tarea de buscar el camino para acompasar, especialmente en el diseño de las políticas públicas, “las promesas de la ciencia con las necesidades sociales”.
Le preocupa que los derechos fundamentales de los individuos se vean vulnerados, que la innovación deje al margen la brega por la igualdad y la libertad, pero también que volver la espalda a las tecnologías disruptivas, por falta de conocimiento, profundice la brecha entre los países ricos y los pobres.
Tanto este capítulo como el otro dedicado al transhumanismo desvelan puntos muy difíciles para el derecho, no solo para la teoría o la filosofía que le son propias, también para materias más concretas como la responsabilidad; quizá en investigaciones posteriores podamos tratar algunos de esos asuntos.
El cuerpo, en su dimensión más física, en su inserción más viva en la percepción propia y de los demás y en la cultura humana, se hace presente en los dos capítulos dedicados a los temas del canibalismo y la antropofagia.
El primero de ellos, escrito por una investigadora de derecho penal, se inicia con el problema siempre presente en la academia de las definiciones y sus matices. Alinderado así el tema, procede a examinar la posible inclusión de las conductas en las que un humano se come la carne de otro semejante, en los tipos penales. Como parece obvio, merecen especial atención el homicidio, las lesiones y la profanación de cadáveres, puesto que el canibalismo no constituye, de por sí, un delito debidamente tipificado.
Parte del postulado democrático de la mínima intervención del derecho penal; de su concepción como ultima ratio para la intervención del Estado en el espacio de libertad de los ciudadanos.
Читать дальше