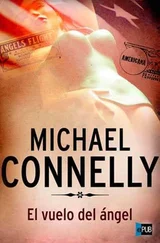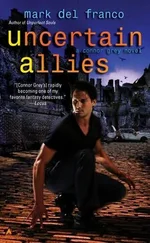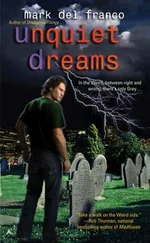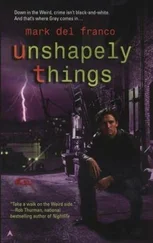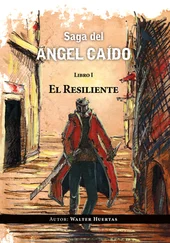—Como el niño Jesús en los brazos de María. ¿Y usted?
* * *
Cuando Nicholas sale de la Grajilla se encuentra con que Bankside está repleto de gente. “¿Qué los trajo a la calle? —se pregunta—. ¿Una nueva obra en el Rose? ¿Un hostigamiento de osos en Paris Garden?”. Entonces recuerda la fecha: es 17 de noviembre, el Día del Ascenso al Trono. Se está celebrando la consagración de la dama soberana, la Gloriana de Inglaterra, la noble, prominente y poderosa Isabel.
Para abrigarse, tomó prestado un abrigo acolchado que dejaron para cancelar una cuenta sin pagar en la Grajilla. La escarcha se quiebra ruidosamente bajo sus botas.
Fuera de la iglesia de St. Mary Overie los niños de la calle piden limosna a los transeúntes, sus rostros jóvenes tan duros y pálidos como el cielo invernal. En las puertas de los burdeles, las prostitutas se apiñan con la esperanza de hacer negocios, aunque solo sea por unos breves momentos de calor asegurado. Por encima de las chimeneas flota una capa de humo. El Tabardo está haciendo su agosto con ponche caliente; pero Nicholas sabe que tendrá que apresurarse si quiere llegar a tiempo a las escaleras de Mutton Lane.
Bajo la pálida luz de la media mañana, las casas que bordean la otra orilla del Támesis se ven casi tan estables como sus reflejos en el agua. Estas son la frontera de una tierra extraña que no recuerda haber visitado.
De camino a las escaleras de Mutton Lane, pasa por la antigua leprosería. Alguna vez fue el hogar de los leprosos de Southwark, pero ahora parece una prisión vacía entre los edificios apiñados hechos de vigas de madera desiguales y enladrillados combados. Ha estado vacía y abandonada desde antes de que comenzara el reinado de Isabel. Sin embargo, su aire sombrío e inhóspito permanece. Ni siquiera los vagabundos buscan refugio allí; el propio Nicholas puede dar testimonio de ello. No es supersticioso, pero mientras pasa de largo no puede evitar murmurar:
—Requiem aeternam dona eis, Domine; dales, Señor, el descanso eterno.
Su uso del latín le hace darse cuenta de lo libre que es allí en Southwark. Si alguien al otro lado del río lo hubiera oído murmurar oraciones en latín, muy seguramente lo habría denunciado por papista.
En el matadero de Mutton Lane están preparando los últimos cerdos de invierno que fueron traídos de los campos de Kent. El vapor de sus cadáveres cercenados llena el aire inmóvil por oleadas. La calle apesta a sangre, vísceras y piel de cerdo húmeda. Hay un grupo pequeño de personas en el embarcadero esperando subirse a un barco o, como Nicholas, a que llegue un pasajero.
Nadie le presta mucha atención. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Se ve mucho mejor hoy que la última vez que estuvo allí. Bajo el abrigo acolchado todavía lleva puesto su jubón de lona blanca, pero Rose se las arregló para quitarle la mayoría de las manchas con lejía de cenizas como si estuviera intentando exorcizar sus demonios por él, y además zurció sus calzas. Timothy limpió sus botas. Su cabello aún está despeinado y todavía persiste en él una mirada que le indica a la gente que debe hacerse a un lado, pero su barba está recortada casi al ras de su mandíbula y está bastante prolija. Hoy en día los centinelas apenas si lo reconocen, y ya no apesta a cerveza.
Mientras se acerca al extremo del muelle, oye un grito y enseguida otro. Mira hacia las filas de pequeñas olas maliciosas. Una barcaza se detiene cerca de la orilla.
Y entre el barco y las escaleras, ve unos brazos extendidos como si estuvieran agotados después de nadar una gran distancia; es un cuerpo que se eleva y se hunde en la marea.

Elise se agacha junto a una encrucijada vacía, vigilante como la cierva del bosque. Está atenta a la presencia del diablo.
El diablo tiene muchos disfraces. Si puede adoptar la forma de una mujer o incluso de un ángel, entonces, ¿no le sería muy fácil tomar la forma del cochero que pasó por allí momentos atrás o de quien sea que venga después por el camino?
Solo hay unas pocas personas de las que Elise puede estar segura de que no son el diablo, y la viuda Alice Welford es una de ellas.
En los días previos a que Mary los llevara al Sombrero del Cardenal, Alice Welford los había cuidado a ella y a Ralph cuando Mary no podía o no quería. No, ni siquiera el diablo habría podido ingeniarse un disfraz de Alice.
Luego estaban aquellos a los que Elise había conocido en la jaula del diablo. Los descarta en su memoria: primero, las dos mujeres que permanecían abrazadas desde el amanecer hasta el ocaso. Una tenía las cuencas vacías donde deberían haber estado sus ojos. Llevaba un cascabel colgado de una cuerda alrededor de su cuello; tintinaba con suavidad mientras se mecía de un lado a otro y le sonreía a ciegas a la nada. Luego estaba el joven flacucho y encorvado que se pasaba la palma de la mano por la mejilla sin cesar. Y también puede descartar al anciano de barba escasa y que tenía una sola mano, quien le había preguntado su nombre cuatro veces antes de que ella se diera cuenta de que se le olvidaba en el instante en que se lo decía.
Y, por último, la única persona que, para su sorpresa y deleite, conocía: Jacob Monkton, el muchacho de cara redonda de Scrope Alley.
—¿El ángel también te salvó, Jacob? —le había preguntado ella con inocencia.
Pero él simplemente la había saludado con ruiditos agudos, como si unos espíritus enojados estuvieran pellizcando su piel. Así se comportaba Jacob. La mayoría de la gente en Southwark lo llamaba “tarado”, aunque Elise sabía que era incapaz de matar a una mosca.
“No, ninguno de ellos podría haber sido el diablo”, piensa Elise, mientras se escabulle por la encrucijada y se adentra en los arbustos que hay más allá.
Pero eso no significaba que el diablo no estuviera en camino.
Capítulo 10
—¿CREES QUE PODEMOS CONFIAR EN ÉL? —pregunta Bianca mientras Rose ajusta su mejor corpiño de cornalina. Están en la recámara de Bianca, encima de la taberna de la Grajilla. Rose está preparando a su ama para el encuentro con el vinatero del otro lado del río. Para la ocasión, Bianca se ha puesto su blusa de lino de Haarlem —nadie puede hacer lino tan blanco y fino como los neerlandeses—, un vestido de brocado verde y su corpiño favorito. La blusa destacará lo que queda de su bronceado italiano, y el verde y la cornalina resaltarán sus ojos ámbar. Si el resultado no le permite obtener un descuento de un penique por barril de malvasía importada, piensa que lo mejor es hacer las maletas y volver a Padua.
—Si es mitad hombre, abandonará la vinatería y se instalará aquí en Bankside con solo verla —Rose suelta una risita mientras se acerca para atar la última presilla de Bianca—. ¡Ni siquiera le va a importar el precio de la malvasía!
—De hecho, me refería al maese Nicholas. Sabemos muy poco de él. ¿Qué opinas?
—¿Del maese Nicholas? Yo creo que es un joven caballero desposeído de su herencia y que no es correspondido en el amor —dice Rose, una joven de alegría perpetua con una mata de rizos marrones que siempre está apartando de sus ojos.
—No seas tonta, mujer. —Bianca levanta un brazo para que Rose pueda estirar los pliegues de la blusa.
—Entonces es un trovador solitario en busca de una damisela misteriosa que viene a él en sus sueños —sugiere Rose, a quien en su tiempo libre no le gusta otra cosa que hacer que Bianca le recite baladas románticas de las que cuestan un penique.
—Dudo que haya trovadores en Suffolk. No hay más que pantanos y ovejas. Lo sé porque le pregunté.
Читать дальше