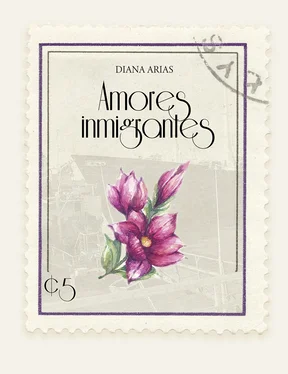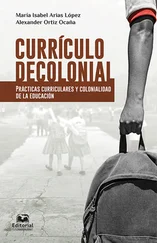Día tras día, diseñaba mentalmente su futuro. El 15 de marzo de 1917, el número veinte en el mar, amaneció radiante. Todos los pasajeros disfrutaron del sol en la cubierta, charlaron y se armaron rondas alrededor de algunos músicos que llevaban su arte al Nuevo Mundo. Ella recostó a Margarita en una reposera, alisó su vestido y se sentó a su lado. La niña estaba especialmente tranquila, sus manitos regordetas entrelazadas con el cinto de su vestidito. Nellie cerró los ojos, bebió del sol tibio que se esmeraba en brillar y pensó en su madre, en sus hermanas y en su hogar. Hasta creyó oler el perfume de la tierra húmeda del jardín de su casa en Voldby, las risas de sus hermanos... Sin abrir los ojos, tocó a su hija, que casi dormía, y supo que desde ese momento eran solo ellas dos. Nellie se creía capaz de enfrentarlo todo.
Llegaron a Montevideo al día siguiente, bajaron algunos pasajeros, y la ansiedad por el arribo a Buenos Aires se hizo notoria. Ella sabía que su viaje aún no terminaba, el Río de la Plata le pareció inmenso y también inmensa fue la nostalgia al ver los abrazos entre los pasajeros y aquellos compatriotas que los esperaban en el puerto.
Siempre recordó como un gran vacío la llegada a Buenos Aires. Con su hija en brazos y sus escasas pertenencias, pisó tierra firme y pasaron la noche en el Hotel de Inmigrantes, que el gobierno del flamante Presidente Irigoyen tenía a disposición de los recién llegados. Se sintió rara durmiendo en una cama que no se movía al compás de las olas. Al día siguiente, abordaron el barco que las llevaría a Punta Arenas, el lugar más cercano a su destino final.
Por primera vez rezó por llegar pronto, el capitán y la tripulación eran más fríos que el clima que arreciaba en esa latitud, y el fragor de las olas la tuvo a maltraer. Solo la pequeña Margarita estaba serena, arropada con un saquito que su abuela materna le había tejido antes de partir.

Seis días más tarde, frente a esa tierra infinita que llamaban Patagonia, Nellie confió en recomenzar su vida. Siempre había sido independiente, dentro de las posibilidades de una sociedad rígida como la nórdica, y había aprovechado su capacidad, su intuición y tenacidad para terminar sus estudios secundarios con buenas calificaciones. Nunca imaginó que esas referencias convencerían a Andreas Madsen para contratarla como dama de compañía de su esposa.
Madsen era el dueño de veinte mil hectáreas de campo en cercanías a El Chaltén, al oeste del río de las Vueltas. Allí fundó la estancia Cerro Fitz Roy, había elegido ese nombre porque el macizo quedaba dentro de uno de los lotes que había comprado al Estado argentino.
Punta Arenas, Chile, 28 de marzo de 1917
El débil quejido de su hija, envuelta en una manta, la regresó a la realidad. Cuando llegaron a puerto, los tripulantes bajaron de la embarcación y, con eficiencia, dejaron a su lado el baúl de cuero y el bolso que contenían sus únicas pertenencias. Con la niña y sus cosas a cuestas, caminó con esfuerzo hasta la primera de las casetas de tierra firme.
Punta Arenas era, desde fines del siglo XIX, una ciudad de aspecto cosmopolita, debido al lugar estratégico en el que se ubicaba: la península de Brunswick, en el estrecho de Magallanes. Era el punto de unión entre los océanos Atlántico y Pacífico hasta 1914 —año en que se inauguró el canal de Panamá—, y constituía un paso obligado de comerciantes y emprendedores. La característica de las construcciones, casas y edificios bajos con techos de tejas coloradas la hacían una ciudad de estilo europeo, que le resultó familiar.
El gentío la hizo pasar desapercibida, había comenzado a oscurecer y buscó con ansiedad un lugar donde guarecerse de la llovizna fría que estaba poniendo quejumbrosa a Margarita.
—¡Petrea! —Oyó la joven y cayó en la cuenta de que hacía casi un mes que nadie la nombraba. Miró a los ojos a su hermano mayor, que la sujetó en sus brazos mientras se desahogaba.
La relación que tenía con Rasmus había sido distante debido a la diferencia de edad, pero tan lejos de todos sus afectos, Rasmus le pareció el oasis de un desierto. Su hermano debió de sentir igual, como recuperar una parte de sí mismo, ya que la conexión fue inmediata, y el amor fraterno, mutuo.
Nellie notó el acento en su pronunciación, producto del trato con los lugareños, intuyó. La llevó hasta una hostería familiar donde pasaron la noche y compartieron la cena poniéndose al día. Quería saber de sus padres, de sus hermanos y amigos, de la guerra y lo que esta había dejado. Por su parte, Nellie preguntaba por la Argentina, el idioma, las costumbres y por Andreas Madsen.
A la mañana tomaron un vapor hacia Puerto Santa Cruz, desandando parte del camino, pero en un viaje corto y, gracias al clima, muy agradable. Rasmus le explicó que estaban a varios días de viaje de la estancia de Madsen —enclavada al pie de la cordillera de los Andes— y que un lugareño las llevaría hasta allí.
Los días en Puerto Santa Cruz fueron entrañables. Rasmus se caracterizaba por su gran sentido del humor, y la pequeña Margarita vio reír a su madre con sorpresa. Su otro hermano, Pedro, le presentó a Elisa, su novia, con quien formaría una familia años más tarde. Ella ayudó a Nellie a lavar y renovar algunas prendas antes de su viaje hacia el cerro Fitz Roy.
Él llegaba de lejos. Viajero extraordinario De país milenario. […] Yo estaba en mi guarida, Temiendo que me hablara, temblorosa, escondida. […] Me llamó por mi nombre, la voz dulce y sonora; […] Y ya, triste, encantada, Vencida, fascinada, Temblando más que nunca, perdida la mirada, Me fui tras el viajero, por montañas y ríos, Me fui diciendo bellos y dulces desvaríos…
El viajero
Alfonsina Storni
El día de la partida, se levantaron temprano. Las calles de tierra estaban pegajosas por la lluvia, que no había parado en toda la noche, y el cielo plomizo no auguraba mejor clima. Salieron de la casa de madera y caminaron algunas calles hacia el norte, cuando Pedro dijo unas palabras que Nellie no comprendió. Entre la bebé y el equipaje que llevaba, no tenía tiempo para mirar demasiado.
Frente a ellos había un carro de carga tirado por dos caballos, y un tercer animal —una burra— estaba atado en la parte posterior. Un hombre de baja estatura, de tez oscura y cabello renegrido era quien conducía. Ella no supo calcular su edad. Su hermano se acercó y habló con él con palabras toscas, sonidos guturales que ambos comprendían. El hombre la miró, se quitó el sombrero que tenía puesto y se bajó con una agilidad sorprendente.
—Él es Huischan. Conoce muy bien el camino hasta la estancia, es un indio tehuelche de la toldería del río Chalía y trabaja con los Madsen. Las va a cuidar debidamente a las dos hasta que lleguen —dijo Pedro antes de dejarla.
Nellie asintió con la cabeza a modo de saludo. No sabía cómo iba a entenderse con ese hombre. Lo miró de reojo y se subió a la carreta con esfuerzo. Él tenía las manos oscuras cuarteadas por el frío y las tareas rudas. Sostenía con firmeza las riendas de los animales, la vista fija al frente.
Ella no le hablaba —tampoco sabía si podrían entenderse—, pero poco a poco percibió sus gestos. Primero hacia su hija, en los momentos de descanso, cuando se detenían a comer o a estirar las piernas. La miraba con curiosidad, y cuando la niña sonreía o balbuceaba, Nellie creía entrever un brillo especial en sus ojos.
Cada mañana, de las doce que duró el viaje, Huischan ordeñaba la burra y acercaba la leche tibia, que la beba tomaba hasta saciarse. Ellos compartían los alimentos que habían cargado en la carreta, casi siempre en silencio. La única que cortaba esa calma era Margarita con sus berridos ocasionales. A veces, Huischan señalaba una planta, las nubes, un animal… y los nombraba en su lengua áspera y cavernosa. Nellie intentaba reproducirla, lo que arrancaba un esbozo de sonrisa del conductor. Otras veces era al revés.
Читать дальше