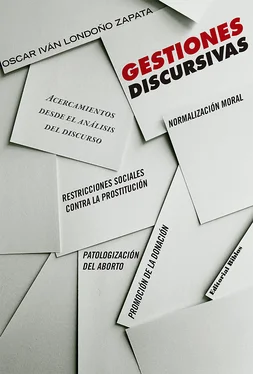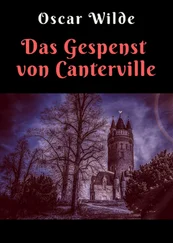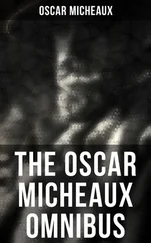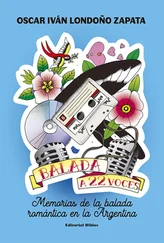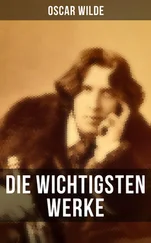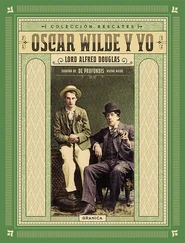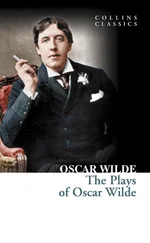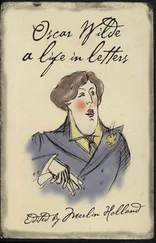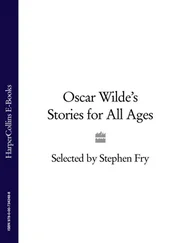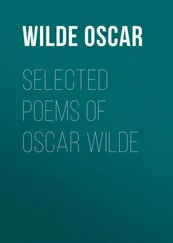Londoño, en sus aplicaciones discursivas, a algunas de las cuales más tarde nos referiremos, se muestra como ese modelo que ha de ser un buen analista del discurso, según Arnoux: un profesional formado en la disciplina lingüística y capaz de articular saberes provenientes de ámbitos distintos. Se acerca a campos extraños a lo lingüístico –por ejemplo, el jurídico– para analizar la penalización del aborto o al de la mercadotecnia cuando pretende hacerlo con los incentivos para la donación de las Goticas. En ambos casos, como en los otros dos no citados, el lingüista que hay en el autor del libro supo encontrar, tras esa aproximación a lo desconocido hasta entonces, unas marcas discursivas que operaron como indicios y de las que se valió para articular su propuesta discursiva.
Decía Beatriz R. Lavandera algo en lo que ha venido a coincidir el autor; ambos se han referido a lo complicado que resulta el estudio del discurso para el lingüista, o sea, lo difícil que se ha puesto la profesión de lingüista si este pretende enfrentarse a lo discursivo. Anteriormente, existían el gramático, el fonetista, el semantista, etc.; en cambio, el estudioso del discurso ha de saber de todas estas disciplinas, pues en tal discurso hay aspectos fonéticos, sintácticos, prosódicos (si es discurso oral), semánticos, etc., que, obviamente, habrán de atenderse; además, estará todo lo referido a las cuestiones pragmáticas, antes inexistentes. Por eso, concluye Londoño que “todas las disciplinas lingüísticas –interesadas o no por los usos del lenguaje– están implicadas en el análisis del discurso”.
Como confirmación de lo dicho anteriormente, el profesor de la Universidad del Tolima se refiere a dos tipos de dimensiones interdisciplinarias en el análisis del discurso: la primera aborda el vínculo cooperativo entre disciplinas lingüísticas (fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, etc.); la segunda viene dada por el empleo de sus procedimientos como caja de herramientas para resolver los problemas de disciplinas como antropología, arqueología, derecho, filosofía, historia, pedagogía, periodismo, psicología, sociología, entre otras. Creo que, tal vez, sería posible que la primera dimensión pudiera ser denominada intradisciplinaria , pues son los diferentes niveles de la disciplina lingüística los que se relacionan y vinculan; en tanto que podríamos dejar el adjetivo interdisciplinaria para la segunda dimensión: la que se establece entre la disciplina lingüística y otras disciplinas: antropología, historia, etc. Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de que, como se afirma en la obra, profesionales de otros campos –el derecho, la medicina, el marketing, la publicidad, etc.–, “pueden verse beneficiados gracias a las herramientas que provee el análisis del discurso para el estudio de los diversos fenómenos comunicativos que los convocan”.
Cómo afrontar el análisis: gestión discursiva, perspectiva y metodología
Londoño habla de lo que él comprende por gestiones discursivas, que –si mal no entendemos– son los mecanismos empleados por quienes elaboran los discursos con objeto de que estos digan aquello que quieren que interprete el lector/oyente, aunque deja claro que los sujetos no poseen total control de su decir, esto es, solo tienen dominio parcial sobre su palabra. Precisamente, la parte empírica de su trabajo, sin duda la más original de la obra, consistirá en el acercamiento a cómo se aplican estas gestiones en cuatro manifestaciones de campos de acción bien distintos: 1) a la normalización moral en los cuentos tradicionales; 2) a las restricciones sociales contra la prostitución en las tarjetas publicitarias de prostíbulos; 3) a la penalización del aborto en el Nuevo Código Penal ilustrado de Colombia, y 4) a la promoción de la donación en las Goticas Éxito .
El autor, desde el inicio, presenta algunos modelos teóricos basados en principios auspiciados por seguidores de la Escuela Francesa de análisis del discurso, como Dominique Maingueneau, Elvira Narvaja de Arnoux, entre otros. Con el primero, por ejemplo, coincide en que “el Análisis del Discurso es, en efecto, por naturaleza, portador de una dimensión crítica ”, idea con la que estamos de acuerdo porque, como se afirma en el libro, basándose en Arnoux: “Analizar un discurso […] implica articularlo con lo social, entendido como situación de comunicación, situación de enunciación, condiciones de producción, esferas de la vida social o contexto, según la perspectiva que se adopte”. En efecto, cuando analizamos, por ejemplo, un discurso político, las “huellas” que dentro del discurso estudiado nos permiten guiar el análisis siempre vienen condicionadas por el estatus de quien emite el discurso: conservador o liberal, de derechas o de izquierdas, en el poder o en la oposición, perteneciente al endogrupo o al exogrupo, etc. Solo en este sentido se puede emplear el término “crítico”, y es en el que creo que lo emite el autor.
Pero hay un pequeño y tal vez insustancial apunte que hacer: no siempre que hacemos un análisis del discurso este ha de tener relación con ese aspecto crítico; es lo que sucede, por ejemplo, en la segmentación de un fragmento de un discurso oral con objeto de crear determinadas unidades que sean propias de esa modalidad, en el establecimiento de la tipología de las series enumerativas o, por indicar otro caso, en la instauración de ciertas funciones de marcador del discurso en un texto oral. Son estudios necesarios si luego queremos aplicar estos mecanismos a un mejor acercamiento en el marco de lo interdisciplinario: su aplicación al tipo de estructuras empleadas por los jueces en determinados juicios, por los publicistas en sus anuncios más recientes o en cualquier discurso presidencial con el objeto de reforzar las argumentaciones.
La perspectiva desde la que se van a afrontar los análisis es un punto de máximo interés, y como tal lo considera el autor al dedicarle uno de los apartados introductorios del libro. De todas las posibilidades que nos ofrecen las distintas corrientes del análisis del discurso, se decanta por una propuesta latinoamericana de análisis del discurso inspirada en la teoría de la enunciación francesa y en otras miradas: la perspectiva interpretativa. Tras Benveniste, los estudios pertenecientes a esta teoría de la enunciación han recorrido un largo camino que va de aquellos tempranos problemas terminológicos suscitados en los trabajos de Louis Guespin, en los inicios de la década de 1970, sobre el léxico en los discursos de políticos franceses, a aportaciones tan importantes como las de Ducrot y su polifonía de la enunciación, Anscombre y Ducrot y la teoría sobre la argumentación, Catherine Kerbrat-Orecchioni y sus contribuciones sobre lo implícito, la subjetividad y otros aspectos interactivos; François Recanati y su transparencia; Michel Pêcheux y su perspectiva interpretativa o, finalmente, la lingüística de la enunciación de Jacqueline Authier-Revuz o Dominique Maingueneau. Ha sido Elvira Narvaja de Arnoux –referente a lo largo del libro– una de las personas que más han colaborado en el mundo hispánico a la difusión de la corriente francesa, en general, y en la consolidación de una perspectiva latinoamericana de análisis del discurso, en particular.
Podemos decir que tal perspectiva sirve de marco para luego aplicar distintas líneas de investigación a cada uno de sus cuatro análisis. Londoño lo explica así: “La dimensión interdisciplinaria de la perspectiva interpretativa permite que diversas miradas teóricas –provenientes de variados territorios y tradiciones– sean puestas en escena en el análisis”.
También indica las cuatro líneas de investigación aplicada a cada uno de los cuatro trabajos: la semántica del discurso (van Dijk), la semántica léxica (Berruto, Martínez), la teoría de la enunciación (Maingueneau) y la lingüística de la enunciación (Authier-Revuz, Pendones, Maingueneau).
Читать дальше