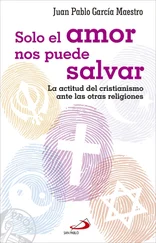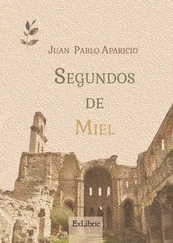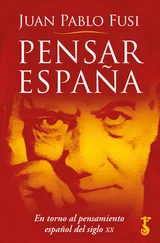Cuando fue a buscar la ropa que se pondría después de bañarse, escuchó una notificación de su celular. Vio la foto que le enviaba por WhatsApp su amiga Sandra: le hacía una broma mientras se la veía en bikini, en una reposera del embalse Džbán, en la reserva Divoká Šárka. Katka se rio y dudó si responderle en ese momento o más tarde, pero por primera vez sintió cierta contrariedad al ver cómo se estaba perdiendo los hermosos días que empezaba a hacer en Chequia.
No llegó a ver el mensaje de la embajada antes de entrar a la ducha. Y tampoco lo quiso ver después. Pero sí se fijó en que Delfina, su vecina de avión, le había mandado un mail invitándola a tomar algo.
III
Al principio, Katka padeció el encuentro con Delfina, que no paraba de hablar sobre la noticia del momento: el extraño asesinato del empresario Augusto Montaner, vos no entendés lo que significa para nosotros esa muerte y apenas la dejaba decir algo entre sus interminables peroratas. Además, el bar al que la había invitado estaba cerrado. Se pusieron a caminar por el sur de la ciudad y, si bien Katka no era para nada friolenta, empezó a sentir frío. Tampoco era miedosa, pero no tardó en darse cuenta de que no era esa la zona más segura de Buenos Aires. El fracaso sistemático de cada una de las propuestas de Delfina –bares que ya no existían, negocios que habían cambiado de rubro y fiestas que, por alguna razón, eran imposibles de localizar– las obligó a dar vueltas sin sentido hasta que terminaron en una calle angosta, empedrada y con vías que dibujaba una especie de curva.
Katka sintió que estaba en una calle de Praga y, otra vez, sólo para reprimir la comparación, le preguntó a Delfina si en Buenos Aires había habido tranvía.
–Sí, creo, pero hace mucho –respondió, mientras volvía a ver frustrada la posibilidad de encontrar un lugar.
–Me parece que me voy yo –dijo Katka, y Delfina reaccionó ofendida, quejándose de que parecía estar harta de todo, tensa, que se relajara un poco y aunque sea tomaran una cerveza.
La miró con un indisimulable rechazo y le recordó el tiempo que llevaban caminando sin encontrar ningún lugar. El cielo de Buenos Aires parecía oscurecerse aún más con el tono azul de los carteles de las calles y Katka se quedó mirando el que decía “Bolívar”. A unos metros de esa esquina se asomaba un toldo y, cuando se acercaron, vieron una ventana y la típica pizarra de bar escrita con tiza.
El lugar estaba tan vacío que tampoco parecía haber nadie atendiendo. La voz de Iggy Pop se mezclaba con el olor a alcohol. Del fondo salieron dos chicas morochas y de rulos bastante parecidas entre sí que las recibieron como si hubieran entrado a su casa. Se sentaron en una mesa irregular de madera que daba a la calle. Pidieron dos cervezas y Delfina le dijo a Katka que un hilo invisible la unía a Praga, algo inexplicable ya que, desde que viajó ahí, cuatro años atrás, habían aparecido varias señales, una de las cuales tenía que ver con su encuentro en el avión.
Cuando le pidió que le enumerara la supuesta lista de coincidencias, Delfina apenas pudo decir que había visto en el subte a un tipo con una remera de Kafka y alguna cosa más que no tenía demasiado sentido, y Katka se puso a pensar en la necesidad que tiene la gente de encontrar señales en todo. Le preguntó si podía darle algunas clases de checo. Katka no entendía para qué y ella le dijo que era para leer a Kafka. Pero Kafka escribía en alemán. Bueno, no importa, y también quería que la asesorara en el proyecto en el que estaba trabajando: una serie de fotos sobre lugares en común entre Praga y Buenos Aires.
–¿Cómo? –preguntó Katka.
–Claro, claro: lugares de Buenos Aires donde uno puede sentir que está en Praga y viceversa –se defendió Delfina–, ¿no te parece una buena idea?
Katka se la quedó mirando en silencio y, aunque jamás le iba a reconocer que, en los últimos días, había pensado incluso contra su voluntad en algo no tan distinto, le dijo que eran dos ciudades totalmente diferentes.
Las dos chicas de rulos empezaron a juntar algunas sillas y a Katka se le ocurrió que estarían por cerrar. Intentó hacer contacto visual con una de ellas para confirmar su intuición, pero ni se dio por aludida.
–Yo suelo jugar a los parecidos –dijo Delfina, intentando recuperar la atención de Katka–. Desde que era muy chica: con mis viejos, con mis compañeras de escuela, con los chongos, con todo el mundo. Me encanta asociar caras de desconocidos con personas que conozco o, al menos, encontrar algunos rasgos en común. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que los mejores parecidos son los que hay entre gente que, en realidad, no se parece tanto: un detalle, un rasgo mínimo que conecta a dos personas completamente diferentes, esos son los mejores parecidos y te aseguro que existen.
Había algo en Delfina que le resultaba agradable, aun cuando le parecía un poco superficial y exagerada, como la mayoría de los argentinos con los que había hablado. La miró todavía en silencio, pero ahora con una media sonrisa en la cara. Delfina siguió desarrollando su idea: quiero decir, obviamente que Buenos Aires es muy parecida a París o a Madrid, yo que sé, pero mi proyecto es tratar de encontrar esos detalles no tan evidentes que pueda tener en común con Praga.
A Katka, de repente, le pareció alucinante esa escena que estaba viviendo en un bar vacío del sur de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de un proyecto absurdo que no lograba entender con una persona a la que había visto sólo una vez durante un vuelo y que, después de algunos meses, le había escrito para salir. Sin poder frenar un intempestivo ataque de risa, escupió casi toda la cerveza que acababa de tomar.
–¿De qué te reís, boluda? Ya te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta.
–Tampoco me parece que Buenos Aires se parezca a París o Madrid –dijo Katka en un volumen bajo y difícil de seguir por el ruido que, de repente, llegaba desde la calle cuando empezó a ingresar al bar una enorme cantidad de gente: alrededor de treinta personas que iban entrando por tandas. Llevaban camperas de cuero, gorros importados, guantes elegantes y hablaban con un amplio repertorio de sonidos guturales. Delante de ellos venía una de las morochas de rulos que los invitaba a pasar, aunque, por alguna razón, les repetía varias veces cada frase. Katka y Delfina se rieron entre ellas y la otra morocha ahora sí respondió al contacto visual de Katka y se acercó a la ventana para preguntarles si no les molestaría cambiar de mesa para hacerle lugar a ese grupo de turistas.
Luego de comprobar que se habían hecho las dos de la mañana, Katka le dijo que no había problema y Delfina le pidió que se quedara un poco más, que no fuera pelotuda. Se sentaron cerca de la barra mientras las dos mujeres armaban la mesa para los franceses. Pidieron más cerveza y, desde ahí, oyeron que desde el otro lado del mostrador se quejaban de que casi no quedaba mercadería. Delfina le preguntó a Katka si le interesaba la idea. Katka no entendía la pregunta, no entendía casi nada de esa mujer en el sentido más literal y menos profundo del término, pero, sobre todo, no entendía por qué le daba tanta importancia a ella haciéndole una pregunta que no pedía otra cosa que una aprobación. Se lo dijo como pudo, con la poca lucidez que le quedaba y sus limitaciones con el idioma. Le dijo que no entendía el objetivo de hacer algo así y vio cómo la cara de Delfina se llenaba de desilusión.
Una de las morochas se acercó a la mesa de los franceses a tomar el pedido y a Katka le dio la impresión de que la propia camarera les indicaba a los clientes qué tenían que pedir.
Después se oyeron muchos ruidos que venían de la cocina y empezaron a salir ejércitos de vasos con una bebida color naranja. Cuando en un intento de rearmarse, antes de emprender una nueva explicación, Delfina preguntó qué era ese trago las dos morochas se miraron cómplices y muy tentadas entre sí, y respondieron que era la especialidad de la casa. Una especialidad que recién acababan de inventar porque, en realidad, estaban abriendo ese bar, al que habían bautizado con su apellido, y la verdad es que ni se esperaban que entrara tanta gente.
Читать дальше