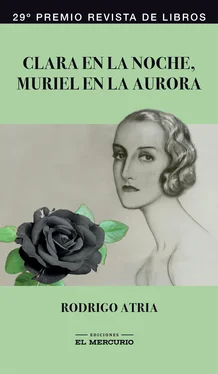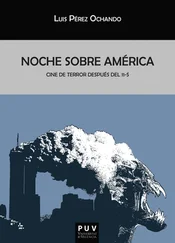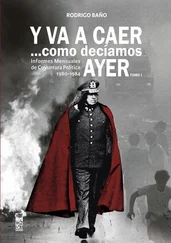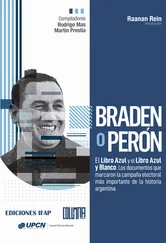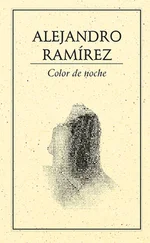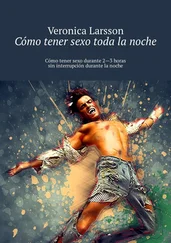Rodrigo Atria - Clara en la noche, Muriel en la aurora
Здесь есть возможность читать онлайн «Rodrigo Atria - Clara en la noche, Muriel en la aurora» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Clara en la noche, Muriel en la aurora
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Clara en la noche, Muriel en la aurora: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Clara en la noche, Muriel en la aurora»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Clara en la noche, Muriel en la aurora — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Clara en la noche, Muriel en la aurora», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Media hora después, duchada y vestida, Muriel subió al comedor del hotel. Desde ese piso superior se veían las luces de la ciudad extendidas como una mancha de antorchas. Pidió una copa de carménère, que el mesero, un tipo joven, barba de tres días y peinado disparejo, definió como vino tinto, de cepa extinguida en Francia y sobreviviente en el país, así que única en el mundo, con aroma a frutos rojos y violetas, algo inmaduro, aunque no mucho, y de taninos más suaves que el cabernet sauvignon. La explicación le cayó bien. Decidió probar una copa y se sentó a una mesa junto al ventanal. Eligió su cena.
Los efectos de las luces interiores y exteriores, en la noche santiaguina, producían un reflejo curioso: las mesas del comedor parecían flotar como nubes sobre la ciudad. Varias estaban ya ocupadas. Pasajeros y visitas, sin duda. Evocó a Emma. Estaría durmiendo. Saltó a lo que le quedaba por montar de la exposición, tres días antes de la apertura. Tiempo suficiente, pero no para echar demasiadas horas por la borda. Haría fotos de la inauguración para mandárselas a Emma. Le hubiera gustado tenerla con ella para que fuera testigo de cómo se desempeñaba profesionalmente en un medio extraño y distinto.
Primer plato de su cena.
No se atrevía a relajarse. Su presencia allí no era parte de la naturalidad de aquel lugar, ni de la ciudad. No había viajado para hacer turismo, sino para hablar de jardines, arquitectura, cultura y desafíos de la modernidad urbana. Le agradaba la ciudad que hasta ese momento había visto. Poco todavía: el barrio del hotel, bohemio y algo híbrido, y el que estaba próximo al museo, con una gran avenida que pasaba junto al parque de la Quinta Normal y que parecía estar recuperándose de una prolongada decadencia. Árboles en una lucha desventajosa contra la polución de miles y miles de motores. La urbanización del mundo era imparable. La pregunta sobre la que quería fundar su reflexión decía así: ¿resultaba posible humanizar ese proceso, ya que no era posible detenerlo antes de que hubiera desencadenado todos sus impactos, algunos quizás irreversibles? Y si era posible, ¿entonces hasta qué punto? La cuestión era encontrar la fórmula para resolver el conflicto entre naturaleza y urbanización. En esa fórmula, los jardines tenían su parte. Lo creía firmemente. La respuesta estaba en la cultura y, más precisamente, en la cultura de los jardines. Esto es lo que llegaba a proponer: conocer una de las corrientes de la jardinería. El jardín francés. ¿Qué habían pensado sus creadores? ¿Por qué? ¿Y qué lecciones aún eran válidas? Paseó la mirada por las mesas del comedor. Mesas compartidas por cuatro hombres o mesas de dos parejas, mesas de dos hombres o una pareja, mesas con una persona, solo hombres, y una única mesa con una sola mujer. La suya. Observó el ventanal. Descubrió que tenía encima la mirada de un tipo solitario. Oblicuamente. Pensó que un efecto del reflejo de las imágenes en el vidrio podía distorsionar los ángulos.
No vio llegar al mesero junto a su mesa para retirar el primer plato y dejar el segundo.
Su aparición repentina había roto el eslabón de la mirada de un hombre sobre ella. Pero, ido el mesero, la cadena se había restablecido y allí estaba el hombre, mirándola furtivamente. Y descubrió que también la miraban desde la mesa ocupada por cuatro hombres. Acaso estuvieran hablando de ella. Una competencia desleal, porque estaba sola. Sin la complicidad de una pareja, hombre o mujer, daba igual en esas circunstancias, donde cobijarse, donde sentirse más segura. A veces, como en ese minuto, echaba de menos la relación que había terminado apenas un año antes y que duró tres años. O la anterior, que terminó cuando empezó esta última, duró cinco años y empezó después de que concluyera la previa, que subsistió por dos años y puso término a la relación con el padre de Emma, que no echaba de menos porque había sido un amor enfermo, bipolar, que lo único grato que le dejó fue, precisamente, a Emma. Ahora ya no estaba para empezar ninguna relación que aspirase a ser estable. Era un falso sueño, que estaba enterrado. Lo había sustituido por encuentros esporádicos. A veces torpes, a veces carnalmente satisfactorios. Los aceptaba, nada más. Pero tenían que darse demasiadas condiciones. Y ella era quien las establecía. No una mirada furtiva o un diálogo bobo, a la distancia, sobre su persona. Porque los tipos hablaban de ella, por supuesto. Los hombres de la mesa de a cuatro. Había otras dos mujeres en el lugar, pero ellos estarían discutiendo acerca de quién se filtraría en su habitación para meterse con ella en la cama. Era lo que solían discutir los hombres en presencia de una mujer sola. Cómo hacerse con la presa, las estrategias de avance y el golpe final. Un código universal. Y no estaba de ánimo para soportar estupideces. Así que miró hacia ellos con cara de fastidio. Eso era, fastidio. El mismo sentimiento que la había visitado durante ese día de tanta exigencia con el hombre a cargo de la exposición en el museo. Era esto lo que le molestaba. Y la molestia conducía a ella misma, más allá de los personajes que habitaban en ese momento el comedor del hotel. El problema no era el lugar, ni las circunstancias, sino ella misma. Hacía tiempo que no estaba bien. Quizás había aceptado viajar al otro lado del mundo porque el cambio de aires le daba una oportunidad para revisarse y mejorar. No se hallaba aún en la fase del declive, sino en la de la vigencia. Como el jardín à la française, cuya vigencia duró cien años. Cien años de esplendor.
Entonces vio llegar al mesero para retirar el segundo plato y ofrecerle la carta de postres. Sin embargo, Muriel la rechazó, porque no ordenaría postre ni café.
El mesero se retiró, acostumbrado a la indiferencia de los clientes, y ella se levantó de la silla, miró con vacía neutralidad el espacio que la rodeaba y avanzó hacia los ascensores. La presa se iba, elegante y ágil. El mensaje quedaba a su espalda, reverberando en el aire, para quien quisiera descifrarlo: sepan ustedes que nada de interés hay en este lugar. Origen, auge, vigencia y declive; las cuatro fases del jardín francés. Además de su legado. Para eso estaba ella en la ciudad: hablar de más de dos siglos de cultura, de principio a fin. Para hablar del culto a los jardines también en su presente. Ahí les dejaba eso… Y desapareció en el ascensor.
MURIEL SE QUITÓ los pantalones y así se instaló, de piernas cruzadas, sobre la cama. El computador portátil sobre sus muslos. Lo encendió y activó el navegador Chrome. En el rectángulo de búsqueda en Google, tecleó la frase que tenía en su celular: «Hacienda Quilpué». La página digital que se abrió anunciaba cerca de trescientos veintisiete mil resultados. Inmediatamente debajo ofrecía un conjunto de doce imágenes ordenadas en tres hileras de a cuatro. Situó la flecha del cursor en la foto superior izquierda y pulsó la tecla «Entrar». Se desplegó una página de múltiples hileras de cinco fotografías cada una, donde se combinaban imágenes antiguas del edificio principal y parte de su jardín —el espejo de agua y los cipreses topiarios a sus costados—, con imágenes recientes de sus ruinas y abandono. La primera imagen de la primera hilera era un archivo con extensión jpg, de un solo elemento: una foto en colores de parte de las ruinas del palacio. Volvió entonces a la página anterior y señaló con el cursor la segunda imagen: una foto de época, en blanco y negro, donde se veía el edificio del palacio en todo su esplendor arquitectónico, parcialmente reflejado en el espejo de agua, el bello muro de cipreses topiarios podados como altos cilindros, terminados en conos de punta roma, y cinco mujeres paradas a la orilla del espejo de agua en primer plano. La imagen, probablemente captada en los años veinte o treinta del siglo XX, era una bonita composición. Cliqueó la tecla «Entrar» y se abrió un archivo de texto en castellano, datado en 2015, que leyó con lentitud para entender su contenido. Hablaba del lamentable estado del edificio y sus jardines, un conjunto iniciado en 1886, y del intento de rescatistas patrimoniales para recuperar, al menos, parte del parque: los hermosos cipreses cilíndricos que circundaban el espejo de agua habían sido talados y solo quedaba, en el parque, un solitario ciprés, un alcornoque y un pequeño grupo de araucarias. Calculó que, si los cipreses que bordeaban el espejo de agua hubieran sobrevivido, tendrían ciento treinta años, si no algo más. Serían unos magníficos árboles. Se preguntó cuándo los habían talado y para qué. Aceptó que esta pregunta tenía una respuesta más que probable: para vender su madera. Así que, idos los cipreses, solo permanecían aquellos árboles en un parque de más de siete hectáreas y las ruinas del palacio como vestigio de toda la magnificencia arquitectónica y paisajística que alguna vez había rodeado a las cinco jóvenes de la imagen que acompañaba el texto. Como ellas, el edificio y el parque se habían desvanecido. Regresó a la página anterior y fue visitando imagen tras imagen. Como cajas chinas, cada una se abría en otra multiplicidad de imágenes, aunque no siempre relacionadas con el mismo tema. Le gustaron las fotos antiguas del palacio y su jardín donde había gente: en una se veían, de espaldas, un par de fotógrafos que preparaban una cámara de cajón sobre trípode para retratar, desde la cabecera del espejo de agua, a varias personas dispersas al fondo de ese espacio del jardín. Un hombre parecía estar dentro de la pileta del espejo de agua, entre nenúfares, plantas que no existían originalmente porque distorsionaban el reflejo del edificio. Otras personas se hallaban paradas junto a los macizos cipreses cilíndricos. Calculó la altura de los árboles: de ocho a diez metros. Por la ropa de los fotógrafos, estimó que la foto era de los años sesenta del siglo XX. Así que los cipreses habían sobrevivido por lo menos durante ochenta años. En otra imagen había cuatro mujeres jóvenes, sentadas al borde del espejo de agua y acompañadas de un perro dálmata y un setter irlandés. Observó que detrás de ellas, los cipreses plantados en media luna, para cerrar el espacio del espejo de agua, conformaban una empalizada, un muro compacto en el que no se distinguía un árbol de otro, y que en ese muro los jardineros habían abierto cuatro grandes huecos, como si fueran ventanales, que permitían extender la vista, desde el palacio hacia el parque. Le recordó la empalizada de remate del jardín francés del parisino Hôtel Biron, en la calle Varenne, donde Rodin había vivido, amado y trabajado. También allí, el espacio del jardín se cerraba, al fondo, con topiarios podados en forma de un muro dispuesto en luna menguante junto a una fuente redonda, no un espejo de agua rectangular, con grandes huecos abiertos en el follaje que permitían mirar más allá del muro, hacia un pequeño ámbito ajardinado y la reja que lo separada del recinto y los jardines del Lycée Collège Victor Duruy. La copia no era vergonzosa. Resultaba obvio que los jardineros chilenos habían querido explícitamente copiar a los franceses. Y el resultado era feliz. La copia estaba bien hecha. Muriel dedujo que la foto databa, probablemente, de los años treinta. Aún no había nenúfares en la pileta del espejo. Le llamó la atención otra foto en que la parte central del edificio aparecía duplicada, como una perfecta imagen inversa, al reflejarse en el agua quieta. Y se asombró con una foto tomada desde el aire. Se podía observar el edificio completo y un jardín francés compuesto por un gran espacio cuadrado, dividido en cuatro cuadrantes vegetales por el trazado de dos senderos en cruz con un macizo circular en el cruce, y, a continuación, el largo y más estrecho espacio rectangular del espejo de agua circundado por los cipreses cilíndricos. Tras los cipreses, y rodeando el conjunto del edificio y su jardín francés, la vegetación arbórea y arbustiva del gran parque de la hacienda, desordenada al natural, subrayaba la excepcionalidad del conjunto arquitectónico y paisajístico. No había otra imagen igual. En esto, el parecido con Bagatelle tampoco era vergonzoso. Más simple, era cierto, pero más próximo que al Versalles de Luis XIV. Y, sin embargo, a juzgar por los vestigios del edificio y del jardín, verdaderamente notable, por la similitud con el modelo francés y, sobre todo, por el conjunto conseguido, la simbiosis entre arquitectura y paisaje. Le Nôtre lo hubiese aprobado. Pensó que, quizás, podría integrar esa fotografía a la charla programada para alguno de sus talleres. Debería ir pronto al lugar, que le pareció cercano a una ciudad llamada San Felipe, para reconocerlo por sí misma y percibir, en su abandono, lo que había sido. Como en toda ruina, existía algo fantasmal en aquellos restos. Los restos eran siempre partes que quedaban de una existencia. La vida había florecido allí, y no solo en los seres humanos y en la vegetación. Aunque inerte, el edificio había estado lleno de posesiones. Objetos, espacios, modos y gustos de alguien. Así que la vida también había estado impregnada en la arquitectura. Y donde había existido vida siempre quedaban presencias, algo que sugería, algo que atestiguaba: el contorno del espejo de agua donde habían pisado las chicas de las fotos, los tocones de los cipreses cilíndricos, los senderos por donde la gente había caminado quizás con qué pensamientos y con cuáles sentimientos, la escalinata de acceso al edificio desde el jardín por donde habían pasado los hombres y mujeres que alguna vez estuvieron en una u otra de sus cien habitaciones ya inexistentes. Las personas que se ocupaban de las funciones del edificio y de la pervivencia del jardín. Muriel estaba crecientemente intrigada. Retrocedió a la primera página que se desplegó al activar el navegador y fue al primer resultado: «Hacienda Quilpué - Wikipedia, la enciclopedia libre». Cliqueó dos veces sobre el lado izquierdo del botón inferior de la almohadilla táctil de su computador y apareció la página de Wikipedia dedicada a la Hacienda Quilpué. Comenzó a leer detenidamente el texto organizado según un índice de once entradas. Le costaba avanzar. No estaba acostumbrada a leer en castellano, así que en una nueva ventana abrió el traductor de Google y fue ingresando en el casillero «Español», uno a uno, los párrafos copiados de la página web de Wikipedia. Descubrió que una mujer había iniciado la construcción del edificio y el diseño del jardín en 1886. Otra sorpresa asociada con el lugar. Le gustó que hubiera una mujer como protagonista. Anotó su nombre para googlearlo otro día: Juana Ross Edwards. Apellidos ingleses, de mercaderes asentados en el puerto de Valparaíso. ¿Quiénes eran? Habían llegado al país en los años de su independencia de España, ¿qué los había motivado? Ingleses con gustos franceses, que construían palacios de arquitectura francesa y diseñaban jardines à la française, ¿por qué? Nada de esto se decía en la página. Tampoco había una explicación acerca de cómo habían hecho su fortuna, aunque hicieron mucha fortuna e invirtieron en tierras. Muchas tierras. Muriel se asombró del tamaño de la Hacienda Quilpué: más de cuatro veces el Bois de Vincennes, el mayor de los parques públicos de la Île-de-France. Solo la parte de riego y cultivo superaba las novecientas hectáreas del bosque de Vincennes. Una posesión inmensa. Supo que sus dueños la dedicaban principalmente a la producción de trigo para la exportación y de pasto prensado para forraje de los animales que tiraban carros en Santiago y Valparaíso. Y lo que más le interesó: tenía una viña de la que se obtenía uva de mesa y había una chacra, una huerta de hortalizas, un olivar y un huerto de árboles frutales. Al momento de iniciarse la construcción del palacio ya existían varias edificaciones antiguas en la hacienda: galpones, bodegas, talleres, una lechería, pero no una orangerie para árboles cítricos y otras especies delicadas. Significaba que el clima era benigno, sin grandes fríos, sin grandes calores. Casas viejas contrapuestas a las espléndidas casas nuevas. Muriel reparó en dos fotos yuxtapuestas en la página: una del palacio y otra de la casa rústica, de barro y paja, de una familia campesina. La comparación mostraba lo que había sido una diferencia agraviante, un contraste ofensivo. Marcó el título de la siguiente entrada del índice —«El inquilinaje»—, lo copió y lo pegó en el traductor, pero las palabras arrojadas por el computador en el casillero «Francés» parecían erradas: La location. Esto era un arrendamiento, lo que suponía un arrendador y un arrendatario. Pero si se trataba de un arrendamiento, ¿qué arrendaba el arrendatario en una propiedad privada como la Hacienda Quilpué, cuatro veces más grande que el Bois de Vincennes? Muriel marcó el párrafo de texto, lo copió y lo ingresó en el casillero «Español» del traductor: comprobó que, efectivamente, había alguien que arrendaba un pedazo de tierra para sembrar, con casa y huerto, pero que estaba obligado a trabajar en la hacienda a cambio de una paga en especies. Entendió que a ese arrendatario se lo llamaba «inquilino» y que, pese a la pobreza que mostraba la fotografía de una familia de inquilinos, él no era el campesino más pobre. Muriel suspiró. Se le escapaban muchos detalles. Dedujo que, si había hombres más pobres, quería decir que la hacienda se asentaba en un orden social tan frágil, pero también tan peligroso, como un polvorín. Y que, como un polvorín, necesitaba un control estrecho y firme. Imaginó que la disciplina era estricta y que las infracciones debían ser castigadas con severidad. Supuso que habría habido varios episodios de turbulencia rural y represión en el país. Un polvorín. Y de esto sabían en Francia. El polvorín social más grande tenía un año: 1789. Un siglo antes del inicio de la construcción del palacio en la hacienda. Como si ni una gota de agua hubiera pasado bajo el puente entre esos años: 1789 y 1886. Muriel leyó el título de la última entrada del índice de la página: «Reforma Agraria». Esto había de llegar. Inexorablement, pensó. Con retraso, quizás; con más o menos violencia. Pero sin ninguna duda. Marcó el párrafo y lo incrustó en el traductor. Entendió que, a partir de 1966, ochenta años después de puesta la primera piedra en el edificio de la Hacienda Quilpué, se había iniciado un creciente proceso de expropiación de tierras y de organización campesina que había terminado agitando violentamente las áreas rurales del país. También entendió que había habido una brusca detención de ese proceso en 1973 con un golpe de estado y que en la Hacienda Quilpué los militares subversivos habían ocupado el palacio. Leyó la traducción: «…et les paysans ont été menés dans la maison des patrons (palais), où ils ont été formés en rangées et identifiés».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Clara en la noche, Muriel en la aurora»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Clara en la noche, Muriel en la aurora» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Clara en la noche, Muriel en la aurora» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.