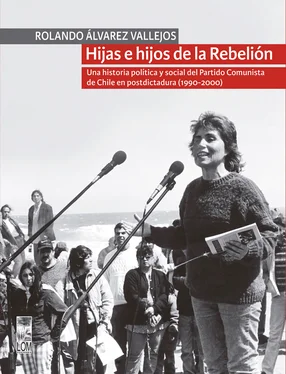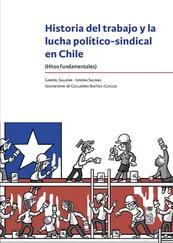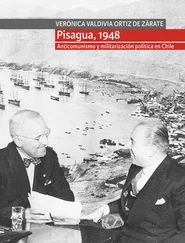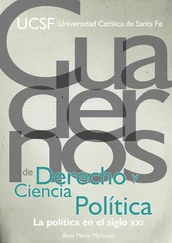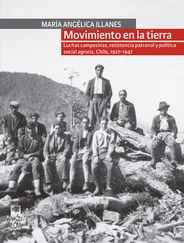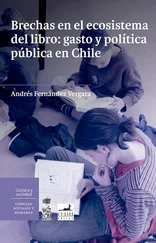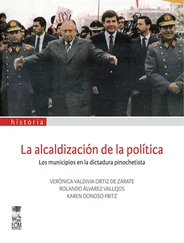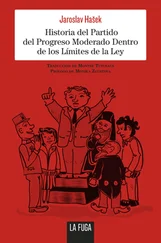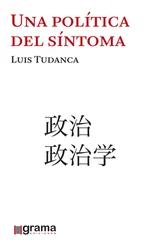Como señalábamos más arriba, en esta crisis se conjugaron cuestiones estrechamente relacionadas con la histórica coyuntura política que Chile vivió entre fines de 1989 y comienzos de 1990, a saber, las primeras elecciones presidenciales en 20 años y el fin de la dictadura del general Pinochet. Desde nuestro punto de vista, para entender las definiciones del PC en esta fase crítica, es necesario contemplar las dimensiones más subjetivas de la política, lo que puede explicar las dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones que experimentaba el país. En efecto, el PC se había jugado por una salida insurreccional de la dictadura. La apuesta había sido que, en base a la movilización popular, se pondría fin al régimen y se dejaría atrás su legado político y económico. Se desmontaría el andamiaje jurídico, se castigaría a los culpables de la violación de los derechos humanos y se recuperarían los derechos laborales para los trabajadores. Esta apuesta de romper con la institucionalidad creada por la dictadura, tuvo expresiones concretas en la vida cotidiana de los militantes y, en algunos casos, les implicó perder su vida, ser detenidos y sometidos a salvajes torturas, quiebres familiares, exilio y la dureza de la vida clandestina. En ese sentido, para muchos, el partido se convirtió en la razón más importante de su existencia.
En el caso de «David», alto dirigente del FPMR durante la dictadura, perdió contacto total con su familia (madre, hermanos, etc.) por casi 9 años: «estuvimos totalmente incomunicados, no sabían si vivía, si estaba muerto…no tenían nada claro respecto a mí». Sobre la familia, el mismo «David» explica que nunca pudo construirla, solo tuvo relaciones de pareja pasajeras. Acerca de los hijos, señala que tuvo «dos hijos que no están conmigo, viven en…‘en algún lugar del mundo’…A la niña por ejemplo, la vi nacer, estuve con ella hasta los cuatro meses… después la vi cuando tenía cuatro años, y, posteriormente la vi cuando tenía 11 años…». «Daniel», por otro lado, describe que vivió 5 o 6 años de clandestinidad absoluta: «Hubo momentos malísimos… uno añoraba tener una persona de confianza con la cual poder conversar algo íntimo… hacer recuerdos. Porque con los compañeros de trabajo tampoco podía hacer ni recuerdos del pasado, ni hablar de tu familia…». Por último, «Manuela», recordaba lo que experimentó cuando un compañero muy cercano fue asesinado por los organismos de seguridad del régimen: «…cuando esa persona se muere, y más aún, se muere siendo consecuente con sus ideas, ¡es muy fuerte el golpe! ¡Es muy terrible! Además…yo no pude ir ni siquiera a su funeral… No pude ni siquiera saludar a su mamá y decirle ‘señora, yo tuve el honor de conocer a su hijo’… esas cosas te quedan adentro, como una rebeldía…» 33.
Así, la modificación drástica de los objetivos políticos de la organización no era una medida sencilla para la dirección del PC. Una muestra la constituía la crisis que estalló en 1987 entre la dirección y el brazo armado del partido, el popular Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese año se quiso limitar su accionar luego del fracaso del atentado contra Pinochet en 1986, cuestión que había generado un nuevo cuadro político, donde la violencia política perdía protagonismo. Sin embargo, las medidas de la dirección sobre su aparato armado produjeron el desgajamiento de parte importante de este organismo. La antigua acusación de «reformismo» contra los dirigentes del PC fue desempolvada por los «rodriguistas». Esta crisis demostró que un sector significativo de la militancia, que se había comprometido con el éxito de la «Rebelión Popular» o que, derechamente, se había hecho comunista al calor de la épica revolucionaria que esta poseía, no estaba dispuesto a abjurar fácilmente de ella 34. Parte importante de la legitimidad de la dirección clandestina encabezada por Gladys Marín se basó en ser impulsores de esta línea política. Desde nuestra óptica, este aspecto es el que explica, en buena medida, las continuidades de las posiciones más radicales del PC durante los primeros años de los gobiernos democráticos.
Pero, por otra parte, para la dirección comunista era indiscutible que, con la asunción de Patricio Aylwin a la primera magistratura del país las condiciones políticas habían cambiado. Por lo tanto, la tensión se producía respecto al grado del cambio de la orientación política de la línea del partido. ¿Había que dar un corte radical a la Política de Rebelión, incluyendo sus expresiones armadas?, ¿había que incorporarse al gobierno? Como la coalición (especialmente la Democracia Cristiana) excluía al PC por sus posiciones favorables a la violencia y su adscripción a un marxismo considerado ortodoxo, ¿había que «hacer méritos» para congraciarse con los nuevos gobernantes?, ¿había que renunciar a los credos, tal como lo había hecho el Partido Socialista? En el fondo, la disyuntiva era respaldar o no al gobierno democrático. No hubo dudas en la necesidad de descartar del uso de formas armadas de lucha durante el nuevo período. Por otra parte, excluirse de la coalición de gobierno no era decisión fácil para el PC, pues durante la dictadura había promovido constantemente coaliciones e intentos de acuerdo con el centro político. Además, se sentían partícipes del proceso que había permitido el fin de la dictadura; por lo mismo, ¿por qué marginarse de la coalición que encabezaba dicho proceso? Tradicional articulador de pactos con partidos de centro, resultaba una novedad que el PC quedara fuera de los principales debates de la arena política.
En resumen, la dicotomía entre mantener los principios y la ética partidaria que le habían entregado la mística para resistir los embates represivos de la dictadura y rebelarse con «todas las formas de lucha» en su contra, versus la necesaria adaptación de los contenidos políticos e ideológicos en la nueva etapa democrática, estuvo en el centro de gravedad de la crisis partidaria que estalló en 1990. Como una manera de resolver esta disyuntiva, el PC proclamó una posición de «independencia constructiva» ante el gobierno democrático. Es decir, no era opositor a este; de hecho, se recordaba que los comunistas habían llamado a votar por Aylwin; empero, se reservaba el derecho a ser críticos de una administración que avizoraban insuficientemente decidida a contrarrestar el legado de la dictadura.
De esta manera, en octubre de 1990 se realizó el XIII pleno del Comité Central del PC. A esas alturas, el momento más álgido de la crisis había pasado y la organización intentaba con ahínco recuperar la estabilidad interna para enfrentar la coyuntura política. En el fondo, este pleno fue el inicio de la etapa post-crisis, en donde los ejes de las preocupaciones volverían a ser los acontecimientos políticos y no las cuestiones internas, que habían consumido la vida partidaria desde comienzos de ese año. El diagnóstico que hacía la dirección del PC se alineaba con las definiciones del XV Congreso del año pasado y la Conferencia Nacional de junio de 1990: la opción del gobierno de Aylwin era, cada vez más, aceptar el modelo económico neoliberal, por lo que la «transición democrática» se encaminaba más en la línea del continuismo del legado dictatorial que en el de su modificación. Por lo tanto, la tesis era que la contradicción fundamental del período seguía siendo «dictadura-democracia». Según el PC, un conjunto de evidencias demostraba que las fuerzas armadas (y Pinochet) no estaban sometidas del todo al poder civil. Además, este no podía tomar las medidas prometidas a la ciudadanía, producto del entramado legal heredado de la dictadura. Pero aparte de estos obstáculos, para el Partido Comunista, la «visión cupular» de la política que tenía el gobierno, hacía que este optara por resolver los nudos políticos sin la participación ciudadana y en componendas con la derecha. Por lo tanto, la principal conclusión a la que arribó el Comité Central del PC era que la democracia en Chile todavía era una tarea pendiente 35.
Читать дальше