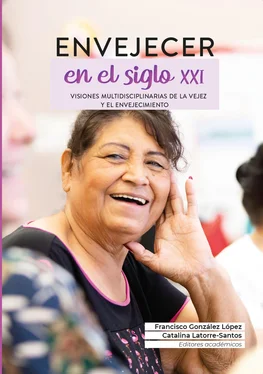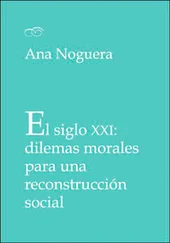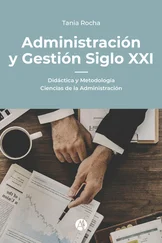El síndrome de fragilidad es una categoría fundamental para la comprensión del envejecimiento, no solo en términos biomédicos, sino también en cuanto al reconocimiento de las diferentes formas de vulnerabilidad ética y psicosocial a la que se exponen las personas mayores.
Vulnerabilidad
Para el filósofo americano Richard Rorty (2002), el principal atributo que vincula a los hombres y mujeres en una comunidad de reconocimiento es la condición de vulnerabilidad, ante el dolor y la humillación (p. 41). En este sentido, la vulnerabilidad constituye “una expresión de la condición humana” (Luna, 2006, p. 1), si bien Kemp y Rendtorff (2000) la consideran la más característica de tales expresiones, y Lévinas (1961), una condición humana universal. En el contexto de la ética de la investigación, el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (cioms) define a las personas o grupos vulnerables como aquellos en incapacidad de proteger sus propios derechos e intereses; así, la condición de vulnerabilidad confiere a individuos y grupos específicos, distintos niveles de indefensión e inseguridad, lo cual los expone a un mayor riesgo de explotación y abusos (cioms y who, 2016).
Simonsen (2012, p. 171) define unos indicadores de vulnerabilidad en el contexto de la investigación biomédica:
Vulnerabilidad cognitiva/comunicativa.
Vulnerabilidad situacional.
Vulnerabilidad institucional.
Vulnerabilidad por subordinación.
Vulnerabilidad médica.
Vulnerabilidad económica.
Vulnerabilidad social.
Otras autoras comparten la visión de comprender la vulnerabilidad como una condición humana ontológica. Judith Butler (citada en Mackenzie et al., 2014) desarrolló el concepto de vulnerabilidad corporal, según el cual nuestro cuerpo y nuestros intereses están continuamente expuestos a las acciones de los otros (a través de la violencia, el abuso, el afecto, etc.) y nos confiere una condición de precariedad. Frente a esta situación, es necesaria la consolidación de un conjunto de obligaciones éticas y políticas indispensables para reducir los factores que aumentan dicha vulnerabilidad.
A partir de este concepto, la jurista americana Martha A. Fineman (2008) define la vulnerabilidad como “el aspecto universal, inevitable y duradero de la condición humana” (p. 1), desde lo cual formula una crítica a la idea de sujeto autónomo individualista propuesto el liberalismo anglosajón que confiere la responsabilidad de las desventajas al individuo; mientras que una política pública desde el reconocimiento del sujeto vulnerable hace hincapié en la responsabilidad por las desventajas a inequidades estructurales (citada en Mackenzie et al., 2014). La condición de vulnerabilidad debe ser entendida como un cúmulo de variables superpuestas que confieren distintos grados de precariedad a individuos y grupos humanos (Casado et al., 2016). Mackenzie et al. (2014) proponen, desde las éticas feministas, una taxonomía para entender el fenómeno moral de la vulnerabilidad:
Fuentes (dimensión sincrónica):
Inherente: guarda relación con la dimensión corporal, biológica, afectiva y relacional del individuo, así como con los repertorios de afrontamiento con los que este cuenta para hacer frente a las necesidades cambiantes del entorno. Se relaciona con el ciclo vital individual y familiar.
Situacional: es relativa al conjunto de variables contextuales (sociales, económicas, ambientales, políticas y laborales) en medio de las cuales se sitúa un individuo o un grupo concreto. Por ejemplo, en una situación en la que dos personas mayores tienen la misma edad cronológica (75 años), pueden compartir una vulnerabilidad intrínseca semejante, dada por el ciclo vital individual. No obstante, si uno de los dos cuenta con una red de apoyo, seguro médico y pensión laboral; mientras que su compañero no posee los mismos recursos, confiere a este último una dimensión adicional, contextual, de vulnerabilidad.
Patogénica: esta forma particular de vulnerabilidad situacional se manifiesta a partir de la configuración de relaciones asimétricas de poder, en las que uno de los actores no cuenta con los recursos suficientes para proteger sus propios intereses y necesidades. Este tipo particular de vulnerabilidad se puede presentar de dos formas: paternalismo y maltrato.
Estados (dimensión diacrónica):
Disposicional: se refiere a la identificación de un conjunto de factores de riesgo que es necesario intervenir oportunamente, para evitar la progresión de la vulnerabilidad intrínseca.
Ocurrente o incidental: corresponde a la materialización de factores de riesgo no identificados o no intervenidos, lo cual confiere a la persona un espectro mayor de vulnerabilidad.
Por ejemplo: un hombre y una mujer que comparten la misma edad cronológica (70 años) y ciclo vital individual y familiar. El hombre es abogado, vive con su esposa en una casa, tienen cuidador formal, seguro médico y pensión laboral. La mujer es iletrada, vive en una finca por el empleo de su esposo e hijo como mayordomos, ella realizaba labores domésticas, ordeñaba al ganado y su seguridad médica es subsidiada por el Estado. Ambos presentaron fractura intertrocantérea derecha secundaria a una caída y recibieron manejo quirúrgico. Al egreso, les dieron cita control y para terapia física; aun así, la mujer no logró completar las sesiones de terapia física y, por miedo a que se volviera a caer, no la dejaban levantarse de la cama y quedó con dependencia funcional severa; mientras que el hombre se rehabilitó de manera adecuada y recuperó su funcionalidad previa.
Vulnerabilidad patogénica: el paternalismo hacia las personas mayores
Una de las manifestaciones de la vulnerabilidad patogénica es el paternalismo. En la relación paternalista, una de las partes, quien ostenta mayor poder, define los intereses y las necesidades del otro sin contar con su autonomía ni con el desarrollo de sus capacidades humanas. Esta heteronomía se constata frecuentemente en el trato hacia las personas mayores, en las que la motivación por evitar cualquier tipo de daño implica la imposición de estrategias de vigilancia y control que tienden a subestimar su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones. Una noción del envejecimiento basada en el modelo deficitario del “edadismo” desconoce las posibilidades de participación de las personas mayores, quienes son así infantilizados. La invalidación de la autonomía de las personas mayores conlleva, a su vez, el desconocimiento de su dignidad.
El principio de autonomía constituye la expresión práctica de la libertad humana, como condición intrínseca que se opone a toda forma de discriminación y dominación. Álvarez (2002) afirma que la capacidad de autonomía requiere tres condiciones: racionalidad, independencia y opciones relevantes:
La racionalidad integra un conjunto de habilidades funcionales necesarias para el despliegue de decisiones significativas para el agente moral. Estas habilidades funcionales (neurocognitivas y psicológicas) requieren un desarrollo gradual intrínseco, el cual, a su vez, se ve influenciado por diversos factores del entorno.
La independencia articula condiciones internas del sujeto (la capacidad para tomar distancia ante elementos influyentes del entorno) e intersubjetivas, pues la toma de decisiones independientes se da en función de otros agentes y circunstancias.
Joseph Raz (citado en Álvarez, 2015) hace hincapié en el rol de las opciones relevantes en el despliegue de la autonomía. El número y la calidad de las opciones disponibles para la expresión de las preferencias configura el espectro de la autonomía individual. Estas opciones constituyen una dimensión extrínseca al sujeto, y son relativas al contexto y a las relaciones concretas con individuos e instituciones.
Читать дальше