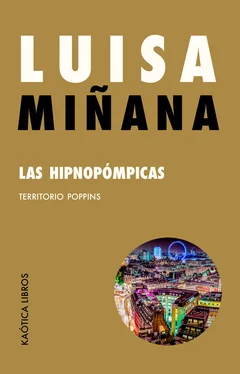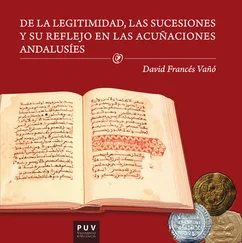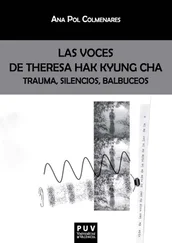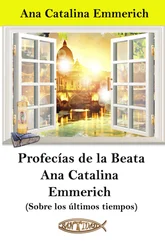LA CONFABULACIÓN DE LOS ROVER

11:20
Dejé de ser niña a la edad de seis años. Esa es una realidad consolidada y corroborada por todo cuanto ha sucedido después en mi vida. Otra realidad es este bucle de error cíclico que reproduce sin interrupción la cualidad expectante del tiempo de mis seis años. Una cualidad de carácter muy superior a cualquiera que haya adquirido con posterioridad. Esa espiral paralela es por tanto para mí algo irrenunciable: como la energía de un generador auxiliar. Cuando tenía seis años, y a la vista de que mis rasgos hipnopómpicos comenzaban a revelarse en mí y de que yo mostraba cada vez más consciencia de ellos, se produjo a mi alrededor una obstinada confabulación para lograr amputarlos. Mi madre los consideraba un tremendo peligro. La hipnopompia no constituye una herencia genética inevitable ni directa; como es en mi caso, puede ser retrospectiva. De hecho, mi madre siempre ha estado muy ajena a la hipnopompia, ella se ha movido en una única dimensión, definida por algo así como un alto sentido del deber. El sentido del deber nunca interroga por las razones más allá de lo mínimo necesario para interpretar el entorno bajo una apariencia armónica y suficiente para la vida. También, por supuesto, era hipnopómpica Rose Mary Taylor Poppins. Sin embargo, a mi madre nunca le ha gustado el cine.
Cuando yo tenía seis años la nave tripulada Gemini 5 circunvaló la tierra 120 veces y la Gemini 7, 206. Las cápsulas Gemini tenían un espacio habitable de igual volumen que el que ocupaban los asientos delanteros en un Volkswagen Escarabajo. Lo contaban en los telediarios. Cuando yo tenía seis años los telediarios empezaban con una imagen planetaria de la Tierra, y yo empecé a preguntar todas las tardes, después de la siesta, si cuando yo fuera mayor podría ser a la vez cantante pop y astronauta. Aunque ahora ya estoy algo cansada, siempre me gustó ser varias (personas) y hacer varias cosas (todas muy bien). Lo del pop lo decía por los Beatles. Yo tenía seis años cuando vinieron a Madrid y Barcelona (que no eran entonces exactamente España). Por cierto: hoy es 3 de julio (el mismo día de mes en que los Beatles tocaron en Barcelona). Por eso hoy es 3 de julio y estoy en Londres y dentro de unas horas Rafa Nadal perderá la final del torneo de Wimbledon ante Djokovic, pues estamos en 2011, aunque también en 2012 y es 22 de julio o el aún futuro 22 de septiembre, el día en que habrá muerto Patrick –un día es el día y todos los días que han cobrado significado relevante (el tiempo entre ellos apenas cuenta, no transcurre el tiempo interior)– y continúo en Londres, y luego seguiré esperando (un poco más) hasta que llegue Patrick. Aunque esperar no es el verbo adecuado: ya se sabe que vivir es aquello que se hace en tanto que uno espera hacer lo que desea. Ya no deseo a Patrick. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Fue por amor, no tengo duda, que mi madre intentó cercenar mis veleidades hipnopómpicas. Las intuyó apoderandose de mí cuando yo tenía seis años, como digo. Pop y astronauta eran dimensiones no visibles en la vida plana de España. Cuando yo tenía seis años, mi madre me dijo que los Beatles y los astronautas eran solo cosa de la televisión, algo irreal según ella. Nunca me preguntó qué quería ser de mayor. Yo creo que no podía imaginarme como una persona. Dejó que los globos Rover llegarán hasta mi habitación y que ocuparan mi camino hasta el colegio. Los globos Rover, vigilantes amenazadores que no dudarían en darme una lección si me desviaba hipnopómpicamente en algún momento del camino estricto y correcto. Los globos Rover no son una invención de los guionistas de la serie El Prisionero . Los globos Rover estaban ya, cuando yo tenía seis años, en los telediarios de TVE. Y en el colegio. Y en la familia. Eran blanquísimos, como los sepulcros. Y muchos años después Albertina me confesó que ella llevaba viéndolos toda la vida. Por eso, me dijo la noche que murió el abuelo Basilio, que le gustaba cantar conmigo quiero seerrr un bote de cooolónnnn…

11:50
Llegamos hasta la Plaza de España en el 40, un tranvía que en mi barrio daba la vuelta de nuevo hacia el centro de la ciudad aprovechando el vacío circular de un antiguo lavadero. Hacía sol. Albertina me agarraba de la mano con exageración, pero alcancé en un tirón inapelable a coger una de las treinta mil banderitas nacionales que se agitaron aquella mañana, en manos de los niños sobre todo (según describen las hemerotecas, aunque yo, que era niña, las viera tremolando numerosas con su fuerza insignificante muy por encima de mi cabeza). No me acuerdo de si hacía o no mucho calor, aunque el mes de julio suele comenzar abrasando sin piedad en Zaragoza. Realmente había mucha gente llenando las aceras del centro de la ciudad, pero conseguimos alcanzar la calle Alfonso y nos quedamos muy quietas, esperando. De lo acaecido a mi alrededor aquella mañana ya no conservo muchos más recuerdos. Para resituarme no he tenido más remedio que recurrir a las hemerotecas on line del ABC y de La Vanguardia ; crónicas largas, concienzudas y babosamente descriptivas en número y condición sobre los miles de tractores que flanquearon la carretera desde el aeropuerto, sobre los honores rendidos, repiques de campanas, jotas, artillería y bandadas de palomas azuzadas para que surcasen el cielo una y otra vez. Pero yo, en mi propia memoria, solo consigo recuperar mi angustiosa sensación de parálisis, la incapacidad para moverme, para gritar, mi estupefacción, un desconcierto que muchas veces he comparado mentalmente con algunos de mis episodios hipnopómpicos más tenebrosos, que de todo ha habido en esta extraña condición que forma parte de mí. Sé que en algún momento perdí en aquella mañana el contacto conmigo misma. Nunca se lo conté a nadie. Oigo a Albertina que vuelve a decirme: «nunca lo contaste, ¿por qué?». No tuve ni tengo la respuesta. Cosas de las que no se hablaba. Pienso a continuación –cuando ya dejo de escuchar el martilleo de la pregunta insistente de Albertina– que esto seguramente ya no se entiende. No se entiende la existencia de cosas de las que nunca, nunca, se habla. Nunca. Hablamos mucho y de todo hoy en día. Se puede explicitar cualquier mensaje. No hay reglas y siempre existe alguien en alguna parte, en el móvil, en un chat, en el correo electrónico, en la televisión, en el autobús, en cualquier parte surge alguien apropiado con quien hablar de algo de lo que no podemos hablar con nadie más. Pero a lo que yo me refiero es a callar algo que nunca contarás absolutamente a nadie. Porque hay cosas de las que no se habla, nos enseñaron. A esa tremenda soledad yo me refiero. Albertina tuerce el gesto con ira y con pena y me reprocha mi silencio, solo roto hoy y solo con ella, se lamenta, cuando ella ya no puede escucharme realmente, pues aunque me escuche solo puede devolverme el hilo de mi propio razonamiento. «No te culpes», le digo. «Es que yo te llevé –insiste– ¿cómo no imaginé que dentro de aquel enjambre histérico de abducidos con síndrome de Estocolmo abundaría mucho hijo de puta?». «Esto –le interrumpo– es un anacronismo», le digo, porque el síndrome de Estocolmo entonces todavía no se diagnosticaba, aunque existiera. Albertina no responde a mi ironía inoportuna, le duele mucho, cuando le cuento, ahora sí se lo cuento, aunque no sé bien si puede escucharme, que aquel hijo de puta se arrimó contra mi cuerpo en transformación de niña de once años, avanzó su mano bajo mi vestido de verano y se abrió paso entre mis piernas, mientras él se tocaba y toda la multitud vitoreaba a Franco cuando apareció en el balcón del Ayuntamiento gesticulando como un playmobil –ni un solo músculo mueve el muñeco diabólico, sin mover ni un dedo su poder destructor abre vórtices de extrema congelación (no respires, no camines) en la negra radiografía del paisaje muerto (pero yo no tenía ni idea), silencio bajo los vítores–. Ni mirar pude al otro, al títere asqueroso que manoseaba entre mis piernas. Durante un buen rato no me moví. No hablé. No entendía bien. Entonces de muchas cosas no te explicaban nada, no se hablaba de muchas cosas, insisto. En algún momento conseguí desplazarme hacia la calzada y me abracé, atónita y muda, a Albertina. Yo también muda, Albertina. Como tú. Muda, muda como tú, toda la vida. Ahora lo sé, como un día supe que no habías sido lo que parecías. Y como más tarde entendí por qué quisiste asistir aquel 2 de julio de 1970 a la inolvidable recepción que la ciudad brindó al glorioso caudillo Franco bajo miles de temblorosas banderitas infantiles.
Читать дальше