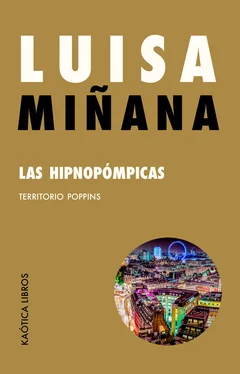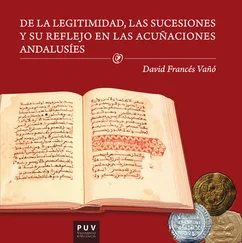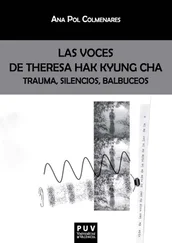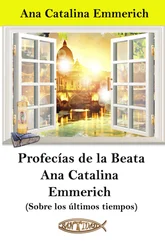En el colmado familiar descubrí los polos de chocolate. El colmado estaba en la calle Mallorca de Barcelona. Mi padre abrió esa tienda poco antes de casarse con mi madre en Zaragoza. La familia de mi padre había emigrado desde su pueblo a Barcelona. Mi no-abuelo Basilio, el padre de mi madre, que fue toda su vida tendero, le ayudó a montar el colmado. Para el no-abuelo Basilio un colmado era el centro de mando de la vida del barrio. El no-abuelo Basilio mantuvo largamente el suyo en el barrio de San José de Zaragoza con gran convencimiento, sobreponiéndose y adaptándose bastante bien a todas a las innovaciones. Y mi madre fue su mano derecha desde que nos instaláramos en Zaragoza, fue quien sostuvo y renovó la vocación de pequeño tendero de Basilio hasta su muerte. Por el contrario, mi padre abrió su colmado como sin querer, solo por prosperar. Los hombres de la familia de mi padre habían trabajado en el Borne, muy duro, muy sin saber; las mujeres cosían, casi siempre de noche, casi siempre sin apenas luz. También abrió su colmado mi padre porque fue la condición que le puso el no-abuelo Basilio para acceder a que mi madre se casara y se fuera a vivir con él a Barcelona. A ella sí que le gustaba el colmado, el orden de las cosas del colmado. Le gustaba, más que nada, el mundo, ordenado según productos y marcas, de su colmado en una esquina de la calle Mallorca (una de las mejores zonas de la ciudad).
A jugar a la goma aprendí allí, en la calle Mallorca, con niñas de una clase social muy por arriba de la mía, aunque yo entonces no calibraba las consecuencias de aquella impostada confraternización. Ellas me enseñaban su juego recién descubierto en las horas del recreo, en el colegio, al que yo entraba por la puerta lateral de las niñas con beca. Me enseñaban a jugar desde su posición de privilegio, y yo lo sabía porque mi padre me lo había explicado: que no quiso aceptar las recomendaciones que tenía el no-abuelo Basilio para que yo pudiera entrar por la puerta principal, pero que no me preocupara, que no pasaba nada, que luego adentro todo era igual para todas las niñas. Pero no era igual. Por la tarde, al cerrar el colmado, regresábamos al barrio, a nuestra casa. Yo veía el rectángulo de la goma estirado hacia el infinito sobre las vías del tranvía –ambas líneas superpuestas, goma y vía–, sin romperse: transformación. Me asomaba a través de la ventanilla-guillotina de los viejos tranvías que venían al barrio. Para no marearme. Siempre que volvía a casa desde el mar o desde la calle Mallorca en el tranvía me mareaba. Si venía desde otros lugares, no. Solo desde el mar y desde la calle Mallorca, desde el colmado con productos para gente bien, de otro mundo que nunca sería el mío, a pesar de mi temprana afición al Nescafé, un lujo entonces que pude permitirme por ser hija de tendero de la calle Mallorca. Imaginar que las vías del tranvía eran los elásticos paralelos del juego de la goma estirándose y estirándose me ayudaba a no marearme: dimensión no abarcable. Los hipnopómpicos mantenemos mejor el equilibrio si no hacemos pie, al revés que la mayoría de la gente. Aunque entonces yo no podía relacionar todo esto. Yo creía que la goma era un juego de chicas bien. Pero era igual de cutre que todos los demás. Igual de triste que jugar al Festival de Eurovisión en la acera de la Avenida Felipe II. En 1964, en la calle Mallorca las niñas jugaban solo dentro de sus casas amplísimas, pero la calle Mallorca también olía a rancio y a Nescafé. La goma y el Nescafé eran las únicas cosas de la vida del Ensanche que me llevaba al barrio. Y los cromos de Vida y Color. Paz, 25 años. Vida.
Helia, me recuerda Albertina, los hipnopómpicos, ya se sabe, mezclamos los caminos de los sueños y de la realidad; para nosotros solo tiene sentido la mutación. ¿Por qué le das tantas vueltas?
Le doy tantas vueltas precisamente por la mutación, Albertina. Y porque soy actriz. Y porque vivo todavía imperfectamente en la hipnopompia. No te lo creerás, Albertina, pero el juego de la goma me salvó muchas veces y me facilitó un estatus preponderante entre mis nuevas amigas, cuando aterricé (es metafórico) en Zaragoza, porque en Zaragoza (interna España interior) no había goma, no había elasticidad, no había juego. No había elasticidad tampoco –o sea empatía con la vida– en casi nadie, ni siquiera de puertas para adentro, en cada cual. Ejército de sufridores, síndrome de Estocolmo. No hay peor enfermo que el que desconoce que lo está. Pero en el juego de la goma yo no tenía rival, ni en la calle Mallorca ni en Zaragoza, ni en la España interior ni sobre las olas del mar.

10:35
Tener un novio inglés era lo más.
Contextualicen, por favor, esta aseveración en las coordenadas espacio-temporales correspondientes –cronotopía, me gustaría decir (añade volumen al sentido) si no estuviera fuera de lugar en este registro tan conversacional que hemos acordado usted, paciente lector, y yo–: latitud, 41° 39' Norte; longitud, 0°52' Oeste; primeros años de la década de los 80, siglo XX. 1.000 desérticos kilómetros cuadrados de extensión. En ese duro territorio solo era posible moverse de bar en bar, en invierno debido al frío, en verano por el calor extremo. De bar en bar, o también precariamente de trabajo en trabajo, impelidos por la urgencia de tomarnos en serio a nosotros mismos, acorralados por la inflación galopante, por la carestía especulativa y política del petróleo, por la Historia, por nuestra propia dignidad, críticamente concienciados de la necesidad de no tirar la toalla, costase lo que costase. Incluso si costaba la cordura. Incluso si a alguno además de la cordura, le costaba la vida. La vida, insisto, y no exagero. Parecía que teníamos más de lo que realmente la ciudad podía darnos. Casi nada. La ciudad parecía algo solo si solamente te fijabas en el interiorismo renovado de los bares. Concreto más: parecía que la ciudad tenía bastantes nutrientes con que alimentar la urgencia de la juventud. Pero realmente no había prácticamente de nada. Ni paisaje casi. Ni siquiera teníamos un río, aunque existiera, porque por entonces era como si el río no estuviera, no sabíamos de la vida faraónica que puede crecer en torno a un río. Éramos solamente hijos del desierto, de la ley del desierto que invadía la ciudad –Radio Futura, qué gran metáfora–, pensando esto desde hoy, 22 de julio de 2012, futuro desierto/desierto futuro. Cualquier cosa que entonces deseáramos estaba como muy cerca en Madrid, a más de 300 kilómetros, o en Barcelona, a otros trescientos kilómetros. Era de lo que hablábamos en los bares los prisioneros del desierto. Y de Londres o Nueva York. Hablábamos como si supiéramos mogollón de cosas. Y ya decíamos mogollón, claro. Sobre todo, en los bares. Y sobre todo cuando aparecía alguien de fuera. Mogollón era lo más. Por ejemplo, mi novio inglés molaba mogollón. Patrick. Lo decía todo el mundo. Pero lo decían como si no lo dijeran. O sea, lo decían como si estuviéramos en cualquier pub del mismísimo Chelsea (hablo del Chelsea de los años 70 y comienzos de los 80, entiéndase, el barrio irreverente y punk) y no en la Tía Petaca, BV 80, Bohemios o El Central, por ejemplo (la transición cultural nos teletransportó de golpe de la taberna revival a los locales fashion, es lo que tienen los territorios desérticos de los países totalitarios). De todas formas, Patrick no era punk. Más bien era, yo diría, como un intelectual del rock. El rock ampliamente considerado, pudiéramos apostillar. Y divertido. Era alto. Más bien pelirrojo. Y no abrumaba con el sexo: entonces esto, en un país en el que todo el mundo hablaba sin parar de follar (había que decir follar) y sus derivados, me pareció un alivio, la verdad; me hacía sentir paradójicamente libre. Patrick quiso venir a España porque su abuelo había sido brigadista republicano durante la Guerra Civil. Estas cosas, como lo de tener interés en comprender de qué manera afectaba el pasado a nuestro presente, o sea tener interés en la Historia, aún sucedían en los años 80. Los hechos importantes mantenían su significado durante un par de generaciones por lo menos. Europa era todavía bastante decimonónica y la gente necesitaba cerrar círculos. Como si un círculo cerrado no fuera algo absolutamente imaginario. En fin, el brigadista inglés y abuelo de Patrick desapareció en la Batalla del Ebro. Era poeta, pues había publicado ya un libro y la familia conservaba muchos poemas inéditos. No encontraron su cuerpo. Desapareció, contaron durante décadas allí en Inglaterra, combatiendo en la Guerra Civil española. «Como el Corto Maltés», exclamé sonriéndole a Patrick (no pude evitarlo). «No exactamente», sonrió él también (sonreíamos mucho los jóvenes de entonces, a pesar de todo): «mi abuela, que era periodista –me explicó, y yo añadía asombro a la admiración– e igualmente inglesa y que, por cierto, –sonrió ampliamente– había estado en Zaragoza al principio de la guerra –¿de verdad?, me encandilaba yo– descubrió poco después de desaparecer en el frente el abuelo que estaba embarazada y regresó entonces a Inglaterra, con todos aquellos textos suyos». Esto me contaba Patrick, sin contarme nada más. «Yo no soy poeta, pero soy actor», ironizaba tontamente Patrick. «Ya…», me reí con ganas, como yo estudio en la Escuela, teatreros los dos, grité alborozada, y recuerdo que le besé mucho y mucho tiempo, mesándole el cabello rojo, como en las películas. Era casi feliz con Patrick, aunque todos los días tenía que pellizcarme para creer en su existencia. Patrick era mucho mejor a mi juicio que Robin Tripp, un inglés moderno y con chispa, nada machista, al que había yo en mi adolescencia llegado a conocer durante un tiempo: el que duró la emisión de la serie Un hombre en casa (Man about the house). Hace años que no le veo, a Patrick. Bueno, no es verdad, lo he visto muchas veces en mi territorio hipnopómpico: siempre con el mismo aspecto que cuando le conocí. Entonces, cuando conocí a Patrick, yo no sabía nada de León Ponce, pero él, Patrick, ya lo sabía todo al respecto. Eso me hizo sentirme un tanto defraudada luego, cuando supe que él sabía y que me había mantenido en la ignorancia hasta que pudiera yo conocer a Rose Mary Taylor, su abuela, la periodista. Da igual. Ni los sueños donde he seguido viendo a Patrick ni su relativo engaño del comienzo de nuestra relación cuentan ahora, porque Patrick se muere y yo estoy en Londres, en Piccadilly, frente a mi ordenador, preparándome mientras escribo y escribo para el reencuentro y para la despedida nuevamente. A menudo pienso que Patrick nunca existió. Que era otro. Como Albertina. Como mi historia. Como yo misma, quiero decir.
Читать дальше