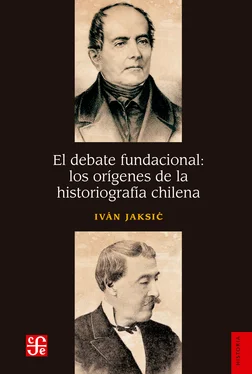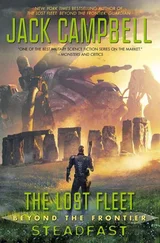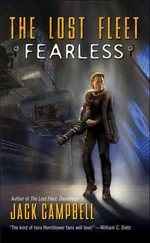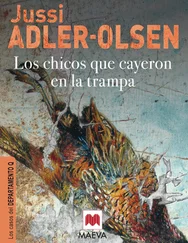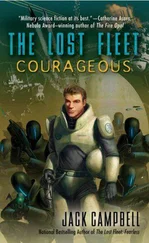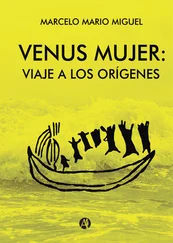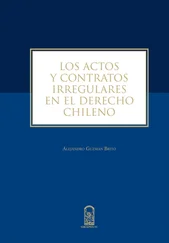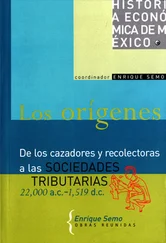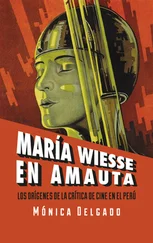Benjamín Vicuña Mackenna es un ejemplo emblemático del historiador decimonónico cuya obra obedecía a múltiples intereses, que en su caso incluían un fuerte rechazo a la concentración del poder, como también a la “barbarie” que veía como un gran obstáculo para la construcción de la nación. Sin embargo, al mismo tiempo hacía alarde de su investigación empírica. Como sostiene Manuel Vicuña, “Vicuña Mackenna ha resultado una víctima de sí mismo: ayudó a fijar los parámetros de evaluación del trabajo historiográfico en virtud de los cuales, poco a poco, se le iría expulsando de la ciudadela interior de la historiografía chilena, a la par que esta elevaba sus pretensiones de cientificidad y devaluaba, en el mercado de los productos académicos, las narraciones tributarias de un código estético romántico”.55 Su joven amigo Gonzalo Bulnes, de hecho, consideraba que la obra de Vicuña Mackenna, por extraordinaria que fuese, no era suficientemente rigurosa, dado que giraba en torno a “la visión de los hombres” y descansaba en particular en la correspondencia privada. Además, sus últimas obras “fueron escritas al correr de la pluma”. Bulnes, por su parte, escribió pocas obras, pero de una gran densidad documental. Como ha señalado Juan Luis Ossa Santa Cruz, su metodología empírica, “sobre los hechos y los hombres tales como fueron”, no excluía un fuerte énfasis patriótico y particularmente castrense. Su obra Historia de la campaña del Perú en 1838, en la que buscaba demostrar que Chile no tenía afanes de expansión territorial, lo llevarían a ser considerado como “uno de los exponentes más serios de la corriente historiográfica nacionalista”.56
El debate que surgió a partir de las perspectivas histórico-filosóficas de Bello y Lastarria, al que se sumó Jacinto Chacón, fue central para el desarrollo de la historiografía nacional. No obstante, es importante introducir algunas cualificaciones. Domingo Amunátegui Solar, en un sugerente título publicado en 1939, anunciaba que “Don Andrés Bello enseña a los chilenos a narrar la historia nacional”, significando con ello el triunfo del caraqueño en el debate fundacional.57 En esta línea, Guillermo Feliú Cruz sostuvo en 1965 que en materias históricas, “el pensamiento de Bello quedó imperando sin contrapeso y trazó el destino de la historiografía nacional”.58 En realidad, lo que hizo Bello fue instalar una serie de procedimientos de revisión, crítica e incentivos que, en su conjunto, generaron una sucesión de obras de carácter histórico. Sería quizás más adecuado llamar a este fenómeno una “profesionalización” del campo histórico. Pero se trata de una profesionalización incompleta, ya que los historiadores chilenos siguieron aplicando criterios de índole política —y a veces personal— tanto en la elección de temas, como en la redacción de sus obras.59 Lo que resultaba insoslayable, y que con el tiempo daría curso a una historia cada vez mejor documentada, es que con mayor o menor convicción, los historiadores proclamarían realizar una historia objetiva, fundamentada con documentos válidos, y narrando los hechos “tal como sucedieron”.
De la polémica y también de la redacción de las memorias, surge el gran tema de los vínculos entre historia y política. Si bien hay un profundo contenido metodológico en el debate que aquí hemos tratado, en último término su trasfondo es político. Las formas de apropiación del pasado obedecían a diferentes perspectivas sobre el presente y su proyección en el futuro. Para Bello, el pasado tenía valor en sí mismo. Además, el despertar y exacerbar las inquinas del pasado, que dividieron a chilenos e hispanoamericanos en la contienda civil que fue la Independencia, solo lograría obstaculizar, y tal vez descarrilar, la política de cambio gradual y moderado que Bello compartía con el gobierno de Manuel Bulnes. Para Lastarria, la condena del pasado colonial, pero sobre todo la denuncia de sus legados en el presente, resultaba indispensable y urgente para abrir nuevos espacios de libertad. Bello no excluía a la libertad del orden, y Lastarria no pretendía una libertad sin orden, pero ellos daban énfasis diferentes al uno sobre la otra. Así, la historiografía a la que dieron impulso, por el resto del siglo, buscó en el pasado las herramientas para propiciar el cambio, con diferentes ritmos, en el proceso de evolución política del país.
ANEXO:
MEMORIAS ANUALES DE HISTORIA PRESENTADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 1844-1900 60
1.José Victorino Lastarria, “Investigaciones sobre la influencia social de la Conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile” (1844).
2.Diego José Benavente, “Primeras campañas de la guerra de la Independencia de Chile” (1845).
3.Antonio García Reyes, “La primera escuadra nacional” (1846).
4.Manuel Antonio Tocornal, “El primer gobierno nacional” (1847).
5.José Hipólito Salas, “El servicio personal de los indígenas y su abolición” (1848).
6.Ramón Briseño, “Memoria histórico-crítica del derecho público chileno desde 1810 hasta nuestros días” (1849).
7.Salvador Sanfuentes, “Chile desde la batalla de Chacabuco hasta la de Maipo” (1850).
8.Ramón Valentín García, “Memoria sobre la historia de la enseñanza en Chile” (1852).
9.Miguel Luis Amunátegui, “La dictadura de O’Higgins” (1853).
10.Alejandro Reyes, “La expedición al Perú de 1820” (1854).
11.Diego Barros Arana, “Las campañas de Chiloé, 1820-1826” (1856).
12.Domingo Santa María, “Memoria histórica sobre los sucesos ocurridos desde la caída de don Bernardo O’Higgins en 1823 hasta la promulgación de la Constitución dictada en el mismo año” (1857).
13.Federico Errázuriz, “Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828” (1860).
14.Miguel Luis Amunátegui, “Descubrimiento y conquista de Chile” (1861).
15.Melchor Concha y Toro, “Chile durante los años 1824 a 1828” (1862).
16.Gregorio Víctor Amunátegui, “La época colonial en Chile” (1863).
17.Marcial Martínez, “Historia del comercio durante la Colonia” (1864).
18.Adolfo Valderrama, “Bosquejo histórico de la poesía chilena” (1865).
19.Benjamín Vicuña Mackenna, “La guerra a muerte” (1868).
20.Miguel Luis Amunátegui, “Los precursores de la Independencia de Chile” (1870).
21.Miguel Luis Amunátegui, “La crónica de 1810” (1876).
22.Crescente Errázuriz, “Seis años en la historia de Chile” (1881).
23.Miguel Luis Amunátegui, “La crónica de 1810” (1883).
24.Ramón Sotomayor Valdés, “Campaña del Ejército chileno contra la Confederación Perú-Boliviana” (1896).
25.José Toribio Medina, “Biblioteca Hispano-Chilena” (1897).
26.José Toribio Medina, “Las medallas chilenas” (1900).
Aparte de estas memorias, otros trabajos históricos fueron presentados a la Universidad de Chile para concursar a diferentes premios: “Bosquejo histórico de la Constitución del gobierno de Chile durante el primer período de la revolución, desde 1810 hasta 1814”, de Lastarria (1847); “La reconquista española”, de Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui (1850); “Historia eclesiástica política y literaria de Chile” (1850), de José Ignacio Víctor Eyzaguirre (1850), y “Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las campañas del sur”, de Diego Barros Arana (1850).
DOCUMENTOS
I. PROSPECTO:
HISTORIA FÍSICA Y POLÍTICA DE CHILE
Claudio Gay
Santiago, 29 de enero de 1841
Historia— La de Chile, propiamente hablando, es la de los establecimientos europeos en esta parte de América, circunstancia que le da un carácter especial, que tiene, entre otras ventajas, la muy señalada de no estar envuelto su origen en el velo misterioso de ficciones que la crédula antigüedad nos ha transmitido en los anales de todas las naciones del mundo antiguo. Aquí todos los principales sucesos son claros, netos y se refieren a una época que la tradición puede muy bien representar, y cuyos actores existen casi en la generación presente. Bajo este punto de vista la Historia de Chile, que se puede mirar como la historia de una gran familia, debe interesar vivamente la curiosidad y hasta el amor propio de cada miembro de esta República. Ella les pintará las acciones más o menos gloriosas de sus ascendientes; les hará conocer la parte que tomaron en el adelanto y prosperidad de la nación; y desenvolverá así una serie de sucesos, ignorados de la mayor parte y de que solo se hallan rastros en memorias particulares, en títulos de encomiendas o en aquellos viejos manuscritos de ordinario mal dictados y siempre recargados de una erudición fútil que fatiga y abruma la devota paciencia del lector.
Читать дальше