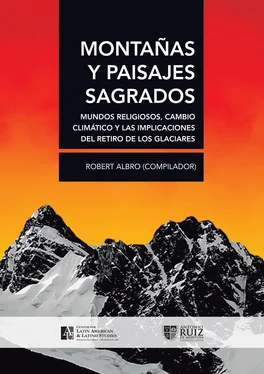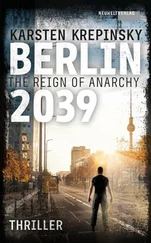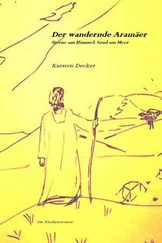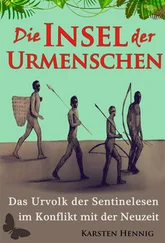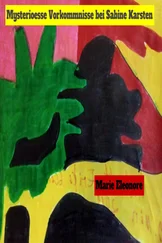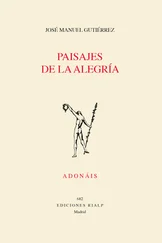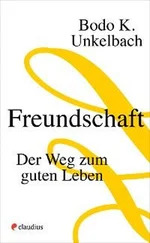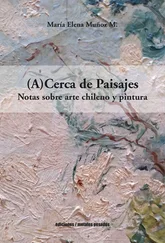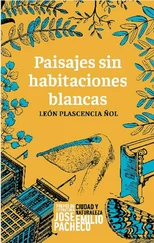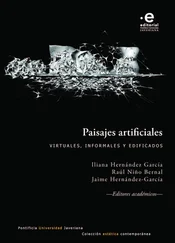Salas muestra, no obstante, que desde la década de 1990, al tiempo que la fiesta anual crece y el glaciar retrocede, los peregrinos han expresado una creciente preocupación por el bienestar de este apu. Muchos peregrinos, como cuidadores del glaciar y deidad local, creen que son directamente responsables de su retroceso y que quizás el Señor de Qoyllurit’i ha abandonado el santuario en respuesta a los “pecados” de los peregrinos. En 2004, se suspendió la práctica de llevarse trozos de hielo glacial. En 2016, los organizadores de Qoyllurit’i empezaron a hacer cumplir la prohibición a los peregrinos escalar el glaciar, aunque algunos todavía lo hacen. En formas que recuerdan a otras investigaciones de este volumen, los peregrinos consideran que el retroceso del glaciar está vinculado local y causalmente con el comportamiento humano, en este caso, el mantenimiento de obligaciones morales como intercambio recíproco con apus sensibles no-humanos. Como enfatiza Salas, las acciones inmorales tienen consecuencias para el clima. Y a medida que cambia el clima en el Qulqipunku, los rituales y las observancias religiosas de la peregrinación anual también han cambiado, como resultado de los esfuerzos continuos para conservar la correcta y recíproca relación moral con el glaciar.
Este volumen pone de relieve algunos efectos del cambio climático que ayudan a comprender las transformaciones de la vida cultural y religiosa contemporánea en las zonas montañosas mencionadas. Al menos en estos casos, el cambio religioso es menos una reevaluación de las posiciones teológicas y más una conciencia explícita de las transformaciones de la práctica religiosa. Frecuentemente, la atención colectiva se enfoca en los fracasos rituales y los problemas de comunicación, en los que se establece una relación directa con las preocupaciones ecológicas explícitas. Estamos invitados a apreciar las formas de respuesta cultural y religiosa de las comunidades a los ambientes estacionales cambiantes, o al hecho de si están asentados en sus relaciones rituales y materiales con esos mismos ambientes. La atención comunitaria al ritual, como una serie de acciones prescritas que se llevan a cabo en y con estos paisajes sensibles y sagrados, subraya la religiosidad “biocultural” mientras establece conexiones localizadas inmediatas entre el cambio ritual y el cambio climático. En palabras de Blaser (2015:550), los paisajes componen un “conjunto semiótico-material cambiante y situado”. Como se explora en gran parte del libro, las rupturas percibidas entre naturaleza y cultura, junto con los desequilibrios cósmicos resultantes y los fracasos rituales, también expresan experiencias locales de ansiedad y pérdida entre quienes las viven, tomando muchas veces la forma de una comparación entre el malogrado presente y el pasado fértil.
La cosmopolítica y el futuro
La investigación de Karsten Paerregaard complementa la de Salas sobre el Qoyllurit’i al documentar una peregrinación anual más nueva pero creciente al glaciar Huaytapallana, cerca de la ciudad de Huancayo, en Perú. Ambos estudios consideran el modo en que las percepciones que tienen los peregrinos del clima cambiante afectan su compromiso ritual con estos lugares sagrados. Enfocándose en la creciente preocupación entre peregrinos, activistas indígenas y autoridades locales sobre el impacto físico de su presencia en la montaña, así como en el surgimiento de una sensibilidad ambiental y una adhesión al patrimonio indígena de los participantes principalmente urbanos y mestizos, Paerregaard destaca las dimensiones materiales de las ceremonias de ofrenda. Explica que los rituales de aplacamiento anuales se han vuelto cada vez más controvertidos, en un contexto de reconocimiento del cambio ambiental y marcado por los efectos antropogénicos ocasionados por la presencia de peregrinos en la montaña. Esto es más evidente en sus actos de consumo en el camino, en las ofrendas que preparan para el glaciar y los favores que esperan recibir de él, y en la forma de basura no biodegradable que van dejando a su paso.
El gobierno regional se ha esforzado por regular y limitar el impacto ambiental de la peregrinación anual, prohibiendo algunos materiales y, en el proceso, alterando el evento de peregrinación en sí mismo. También hay una percepción creciente entre los peregrinos de que la basura y la contaminación que generan con sus ofrendas es la verdadera causa del retroceso del glaciar. La creciente huella material de los peregrinos en la montaña se entiende como una fuente de disrupción del equilibrio en la relación entre los humanos y la naturaleza, necesaria para evitar el derretimiento de los glaciares, que motiva sus intercambios rituales con el Huaytapallana. Como establece Paerregaard, el cambio ambiental desafía las creencias de los peregrinos y cambia el significado mismo de lo sagrado dentro de la peregrinación, al tiempo que fomenta nuevas formas de prácticas religiosas preocupadas por el medioambiente en este rincón del Perú.
Aunque podemos insistir en que la amenaza climática es global, estos casos desalientan un acercamiento universal y unificado para enfrentarlo. En su lugar, promueven uno ontológicamente plural que amplía el campo de las posibilidades ético-morales, pues considera nuestras relaciones y obligaciones con el mundo natural. A lo largo de este libro, el enfoque compartido en lo sagrado dirige la atención hacia al estado de las relaciones entre lo humano y lo no-humano, de manera que nos ayuda a apreciar mejor el rango variado de adaptación a lugares particulares en estas dos zonas de montaña. Si, como se documenta en muchas de estas investigaciones, la adaptación comprende articulaciones ecológicas, culturales, cosmológicas y religiosas de disrupción, pérdida, deterioro e incertidumbre, al presentar la acción de “ensamblajes heterogéneos entre lo humano y lo no-humano” (Blaser 2015:547), todos los textos apuntan, además, al potencial de nuevas formas de política, movimientos sociales y revitalización cultural en medio del indudable cambio ambiental.
En otras palabras, por medio de la exploración de diversas “aperturas ontológicas” (De la Cadena 2015; Gudynas 2018), estos autores sugieren climas alternativos futuros, distintos a los que ahora respaldan nuestro frágil proceso de creación de consenso multilateral en torno al cambio climático. Toda la sección de los Andes apunta a la conciencia local sobre la potencial crisis ecológica y al surgimiento de una renovación indígena junto a una forma de activismo ambiental basado en el lugar, en contraste con las campañas en torno a especies o ecosistemas con los que podemos estar más familiarizados. Arraigado en concepciones de lo sagrado (wak’as y apus), este activismo es tan cultural como lo es ambiental. Así como el análisis de Gergan se centra en las preocupaciones de los lepchas sobre pérdida potencial y revitalización, el apartado del Himalaya apunta a activismos similares.
Estos movimientos sociales son respuestas a las mismas condiciones y experiencias de disrupción y pérdida descritas a lo largo de este volumen; es decir, son una expresión autoreflexiva y un esfuerzo por reparar la percibida alienación entre cultura y naturaleza, y entre pasado y presente. Como respuesta a la disrupción y al cambio, los activismos emergentes descritos aquí adquieren su urgencia al ocupar el espacio que perciben entre la forma en que eran las cosas y las incertidumbres del presente, el antes y el ahora, así como el antes y el después de la posibilidad de pérdida. A su manera, los activistas reconocen esta conciencia histórica asentada en la ecología a través de sus interacciones con los paisajes sagrados y sensibles que aparecen a lo largo de estas páginas, y que, en muchos casos, han adquirido la condición oficial de sitios “patrimoniales” o de “patrimonio” local y nacional. El hecho de que las aperturas ontológicas de estas nuevas cosmopolíticas basadas en un lugar se hayan vuelto legibles en el lenguaje de la política cultural nacional e internacional sugiere que, a pesar del evidente escepticismo (Bessire y Bond 2014), también pueden traducirse en los términos de justicia impulsada por el clima y luchas por los derechos. En los últimos años, al menos en América Latina, podemos observar el papel que han jugado las contribuciones religiosas para alinear los reclamos de derechos colectivos con la defensa del medioambiente (Albro y Berry 2018:10), y también para ampliar las posibilidades de quiénes pueden ser sujetos de derechos humanos en contextos de justicia internacional, para incluir a lo no-humano.
Читать дальше