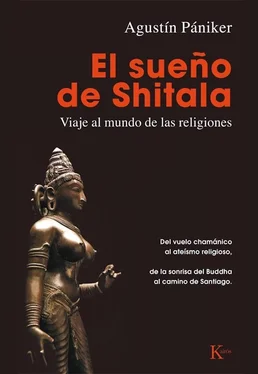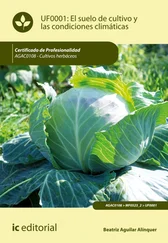El fenómeno religioso es tan potente que lo encontramos en todas las sociedades y en todas las épocas, lo que obviamente obliga a preguntarse el porqué de su persistencia y atractivo. La humanidad es impensable sin la religión (aun sin saber qué es lo que le da a eso la coherencia que aparenta). Igual que el ritmo y la música satisfacen una sed emocional interna, la religión parece satisfacer nuestra ansia de significado, la necesidad de sentirnos interconectados, la sed de totalidad, de trascendencia. La experiencia ritual es capaz de generar formas inverosímiles de éxtasis o énstasis y levantar emociones y sentimientos muy poderosos. Posiblemente, sin lo que llamamos “religión” estaríamos en una condición bastante semejante a nuestros primos los bonobos y los chimpancés. Es más: el ser humano parece constituirse como “hombre” en relación a los “dioses”.
Sea eso lo que cada uno considere que es, la religión parece capaz de lo mejor y de lo peor. En su nombre se han cometido genocidios culturales, guerras santas, sangrientos atentados, torturas infames o sacrificios animales; y bajo sus auspicios se han construido civilizaciones, obras de arte sublimes y fuentes de sabiduría inigualables. La religión tiene que ver con la violencia y con la paz. Para algunos, es lo más precioso de sus vidas. Para otros, cuanto antes nos desembaracemos de esa lacra, mejor. Las religiones pueden apoyar las jerarquías establecidas, pero también incitar a la rebelión. Las religiones pueden devenir inmundos negocios, pero también fuentes de caridad y ayuda al necesitado. La religión es, además, un fenómeno extraordinariamente dinámico. Se calcula que únicamente en los tiempos recientes se han formado unos 40.000 movimientos religiosos. Tan amplio resulta el espectro del concepto, que es lícito preguntarse si la religión es una sola cosa o un montón de fenómenos que arbitrariamente hemos subsumido bajo esa palabra.
Dado mi talante pluralista, mi abordaje tenderá a ser multidisciplinar y multiperspectivista. Eso quiere decir que estoy de acuerdo con los que dicen que la religión es un hecho social (aunque no un mero hecho social); y cumple determinadas funciones dentro de los grupos sociales. O con los que rastrean en las bases cognitivas y sociobiológicas de las religiones (como si los homínidos no fuéramos animales), bien que sin reducir lo religioso a una pura cuestión darwiniana o neuroquímica. Y concuerdo con quienes sostienen que los símbolos religiosos se dan en contextos históricos precisos y suelen conformarse al patrón cultural y las expectativas religiosas prevalentes en cada sociedad. Es harto improbable que un chamán siberiano se comunique con canguros australianos, o que a una pastora de los Pirineos se le aparezca la diosa Durga. La experiencia religiosa está moldeada por el lenguaje, la cultura o el período histórico en el que vive una persona en particular. Incluso puedo afirmar que el símbolo religioso es lo que dice ser (por lo menos, otorgarle esa posibilidad). Y también reconocer el componente ideológico –muchas veces opresivo– de las religiones organizadas; lo mismo que su capacidad transformativa y su potencial de llegar a lo más profundo de lo Real.
Que nadie se asuste. No soy capaz de ensamblar todos estos abordajes teóricos, muchos de los cuales se contradicen fieramente entre sí. Pero sí pueden utilizarse con discernimiento para atender a ese talante pluralista. El multiperspectivismo (propio de escépticos, como el autor) no proporciona una teoría sobre la religión, pero puede contribuir a ofrecer una visión más transversal, cromática y no reduccionista de la religión [véase el Epílogo].
Siguiendo a una importante escuela teórica, sostengo que para adentrarnos en el universo religioso de las distintas culturas de la humanidad, es terapéutico poner en tela de juicio nuestras creencias y prejuicios. Lo mismo que cultivar cierta empatía por la posición religiosa del “otro”. Si algo he aprendido de algunos de estos enfoques es que para captar el poder de la religión uno debe entender el mundo que propone y en el que sitúa a sus actores. Hay que esforzarse en escuchar las prácticas, juicios y experiencias de las gentes que uno pretende entender. Esto es, recurrir a las categorías que los seguidores reconocen (lo émic, lo de “adentro”) y minimizar la imposición de nuestras categorías interpretativas (lo étic, lo de “afuera”). Dejarse enseñar e integrar el punto de vista del “otro” es congruente con el enfoque pluricultural. Este proceso –no siempre factible, hay que reconocer– debe ser autocrítico, esforzándonos en superar el etnocentrismo o la miopía intelectual. Por ello propongo proseguir este capítulo con un ejercicio.
Sabido es que el budismo es una de las grandes aportaciones índicas a la humanidad. En la India brilló con potencia al menos durante 1.500 años. Sus desarrollos más antiguos, los de sus primeros 500 años, por seguir con cifras redondas, se exportaron al Sudeste Asiático. Los desarrollos intermedios, los de los segundos 500 años, fueron a parar al Este de Asia. Sus últimos desarrollos, los de los siguientes 500 años, viajaron a la región himaláyica. Luego, el budismo desaparecería de la propia India.
La primera y tercera fases, es decir, el budismo Theravada del Sudeste Asiático y el budismo Vajrayana del Tíbet, representan básicamente formas budistas indias. Por supuesto, se dieron transformaciones y aclimataciones, pero el espíritu ha sido y es de preservación, de fidelidad a la tradición índica. Pero el budismo del Este de Asia, aunque contiene lo esencial de la doctrina budista india, ha conocido modificaciones muy profundas. La razón es sencilla. Cuando el budismo llegó al Sudeste Asiático o al Himalaya topó con culturas bastante permeables, deseosas de importar la “alta” cultura índica; pero cuando se encontró con China dio con una civilización muy estructurada, letrada y que ya era milenaria. A medida que el budismo fue estableciéndose en China, y como no podía ser de otra forma, fue sinizándose. De allí pasó a Corea, Japón y Vietnam.
El proceso de sinización del budismo es uno de los casos de préstamo cultural más fascinantes de la historia. Se trata de uno de los tipos de relación con el “otro” más sutiles y sofisticados que conozco. Por ambas partes implica el reconocimiento del “otro” (ausente en una colonización o una evangelización, por ejemplo), junto a un deseo de mantener la identidad propia. Lo muestra también el hecho de que la absorción del budismo no produjo una indianización de China. Este trasvase revela procesos que pueden ser muy ilustrativos. Veamos.
Cuando los primeros monjes, comerciantes y viajeros budistas indios y centroasiáticos llegaron a China, a principios de la era cristiana (o común), toparon con un país singularmente distinto. El lenguaje, los valores, la filosofía… todo era diferente. A los chinos les sucedía lo mismo. La fascinación que siempre han mostrado los indios por la abstracción, por la metafísica, por el escolasticismo, sus ideales de renuncia al mundo y liberación… todo ello resultaba extraño a los chinos, pueblo sumamente práctico y basado en principios morales y tradicionales bien distintos.
Una de las tareas principales de estos monjes itinerantes fue la de traducir los textos sagrados en sánscrito y pali al chino. La empresa requería un enorme esfuerzo de interpretación y flexibilidad cultural. Así, los primeros traductores al chino de los Sutras budistas recurrieron a un estilo conocido como “equiparación de conceptos” ( ge-yi ). Es decir, buscaron en la tradición nativa que más se asemejaba al budismo, el taoísmo filosófico en ese caso, aquellos términos y conceptos que pudieran ser equiparables. (Sigo a Roger Jackson.)
Читать дальше