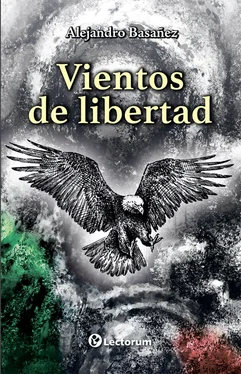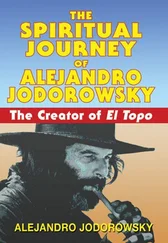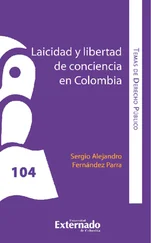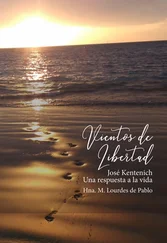—Eres un hombre muy diferente, Crisanto. Eres guapo, pero diferente.
—¿Diferente? Explícate mejor, Güera .
—Es como si tuvieras fusionada la belleza femenina y masculina en tu persona. Eres como un ángel. Eres muy guapo y también podrías ser muy hermosa. Dios te agració con la belleza.
—Tú eres muy hermosa, María. Desde aquel día que te conocí, no te he podido sacar de mi cabeza. Lamento el hecho de haberte conocido el día de tu boda y no antes, para evitar que cayeras en manos de tu marido.
—Ya te dije que no hablemos de mi marido. Ven, hay algo que quiero mostrarte.
La Güera lo encaminó a un cuarto en una esquina del enorme patio. El mocito, que en ese momento fungía como jardinero, los miró como si no existieran. La discreción de los empleados de la Güera era como un juramento ante ella, de jamás decir lo que veían y oían. La Güera recompensaba muy bien esa preciada lealtad con dinero y privilegios.
Una vez adentro, la Güera cerró la puerta del rústico salón. Crisanto sonrió complacido de saber lo que aquello significaba.
—Qué mejor lugar para hacer de las tuyas que en tu propia casa y no exponerte a las habladurías de la gente en la calle.
—Aquí soy la reina y hago lo que quiero, amigo.
Los dos se unieron lentamente en un tierno abrazo. Crisanto la besó con ardiente pasión. Un beso de unos cuantos segundos, que parecieron eternizarse, como si el tiempo les diera una concesión especial, y cada minuto se extendiera al triple. Crisanto bajó el escote del elegante vestido, poniendo en libertad los aprisionados pechos de su amada. Crisanto los tomó con sus manos como si fueran dos tiernas palomas. Sus dedos pellizcaron suavemente sus pezones rosados hasta levantarlos al unísono con su propia erección. Crisanto puso su cara en medio. En cada mejilla sentía la esplendorosa sensación de la tersura de sus cálidos pechos. Después los besó y succionó como si fuera un lactante hambriento. La Güera parecía enloquecer de placer al hundirse en esa placentera sensación. Sin ninguna prisa María se despojó de todas sus prendas, una a una, hasta quedar completamente desnuda. Crisanto sabía que era un bendecido de los dioses al presenciar este espectáculo terrenal, por lo que cualquier jeque árabe daría toda su fortuna por contemplar unos cuantos segundos.
Crisanto la recostó bocarriba sobre una mesa de madera, donde había un frutero repleto de lo mejor de la temporada. Con su mano derecha aplastó entre sus dedos un jugoso mango de Manila y embarró su pulpa y jugo sobre los pechos y pubis de su princesa. El sabor afrutado de las partes íntimas de la Güera era paladeado con frenesí por el franco hispano, quien bajó sus pantalones para proceder al empalamiento de la Güera de la calle de San Francisco. El rostro excitado de la Güera , con sus blancas piernas de porcelana sobre los hombros de su aventurero, se frunció al sentir en el fondo de sus entrañas el enorme falo del hombre que sabía lo que ella quería, y lo había adivinado desde que se vieron el día de su boda. Aquella placentera sensación se prolongó por varios minutos, mientras el atrevido galo le embarraba el jugo de otro mango y una mandarina. La Güera se apartó para retribuir a su amado algo del intenso placer que ella sentía. Sobre la mesa, con cada uno con la cabeza en la intimidad del otro, la Güera descubrió detrás del escroto del galo una vulva rosada, hinchada y húmeda de placer. Su amado tenía la bendición divina de poseer plenamente los dos sexos y sin suspender lo que hacía recompensó a su amado con doble satisfacción oral, en una extraña sensación que jamás la Güera olvidaría. Nunca había tenido una experiencia lésbica y sin embargo en aquel hombre encontraba ambos sexos, y el galo ni se inmutaba, compartiendo ese secreto que jamás escaparía de sus labios. Crisanto después de sentir un explosivo orgasmo femenino procedió a alcanzar uno masculino, tomando a la Güera en cuatro, hasta que ambos cayeron exhaustos sobre un colorido tapete de Temoaya en una esquina del cálido salón.
La puerta del salón sonó con varios golpes de alerta. La Güera se incorporó como impulsada por un resorte. Bonifacia, con respiración agitada, le informaba que afuera se encontraba el carromato de su esposo. Crisanto se puso su saco y con las botas y pantalones en la mano trepó ágilmente la azotea de la casa ante la admiración y complicidad de la mocita, quien sostenía la escalera para evitar un fatal accidente. Bonifacia limpiaría el desorden del salón mientras la Güera se metía en una tina de agua caliente con flores, para remover néctares de frutas y de amor sobre su estilizado cuerpo.
Don José Jerónimo López de Peralta apareció en la puerta del rústico baño. El elegante militar se acercó curioso a la tina de latón, y se deleitó de contemplar la desnudez de su mujer dentro de las cálidas aguas.
—¡Qué sorpresa José! ¿Gustas bañarte?
El cornudo procedió a despojarse de la capa y uniforme. —¡Claro Güera ! Esto es como un premio a Pompeyo al regresar de una de sus giras por Roma.
Don Evaristo Obregón, el afortunado novio, esperaba impaciente en el atrio de la Iglesia de San Cayetano la llegada de su prometida, Elena Larrañeta. Aunque a su primo, el opulento Conde de la Valenciana no le convenía mucho esta relación, por la diferencia abismal entre riqueza entre las dos familias, los Obregón accedieron más por el hecho del enamoramiento desbordado que Evaristo sentía por la bella muchacha, que por lo que económicamente pudiera redituar el enlace. El Conde de la Valenciana, Antonio Francisco Obregón, primo hermano de Evaristo, bien podría ser el hombre más rico del mundo, en ese mundo de finales del siglo XVIII.
—¡Ya se tardó primo! —comentó José Evaristo, doblando nervioso las alas de su fino sombrero, engalanado con la figura de una V de Valenciana, en finos hilados de plata.
—¡Calma Evaristo! Yo no tarda —respondió el conde, temiendo lo peor, ante la presión de las miradas curiosas de los invitados. El conde lucía elegante con su fino traje de seda color rojo con pantalones cortos en gris y finísimas botas de cuero color negro hasta las rodillas. Un elegante sombrero en V engalanaba su preocupado rostro.
A unos kilómetros de ahí, se desarrollaban los hechos que explicaban el sorpresivo plantón al desesperado novio.
El elegante cochero detuvo la selecta diligencia para revisar una de las ruedas del transporte. Los dos custodios que escoltaban a la novia se prestaron a ayudar al cochero. Cuando uno de ellos revisaba la rueda, un cachazo propinado por el cochero lo mandó por muchos minutos al mundo de los sueños. El otro custodio, con los brazos en alto, entregó su arma impresionado. El cochero tomó una larga cadena con la que atrapó la cintura del custodio a la rueda del carromato.
—No saldrás vivo de esta, Martiniano. ¡El conde te matará! —Eso sí dejo que me alcance, Ponciano. Deséanos suerte, que la vamos a necesitar.
Martiniano subió a Elena al caballo del custodio desmayado y los dos se perdieron en uno de los caminos que llevaba a la sierra de Guanajuato. No pasaría mucho tiempo para que el humillado primo del conde y don Anselmo ordenaran su búsqueda y aprehensión.
(1) Regresó a la Nueva España hasta 1817, veintidós años después.
(2) Al frente decía:
CAROLO. IV. ET. ALOYSIAE.
HISPAN. ET. IND. RR. AA.
MARCH. DE. BRANCIFORTE.
NOV. HISPAN, PRO—REX.
C.F. ET. D. MEX. AN. 1796.
Читать дальше