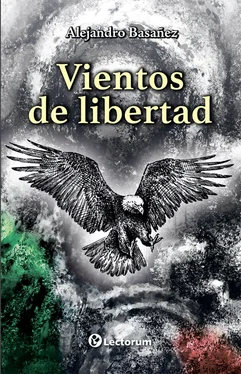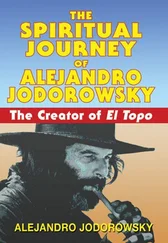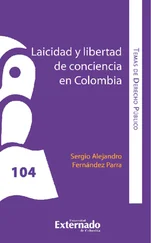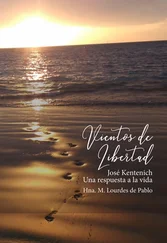El 10 de marzo de 1792, el padre Hidalgo tomó posesión como cura interino de la vicaría de Colima, la última y más alejada en el poniente del obispado de Michoacán. Su estancia en esa sacristía sería de tan solo ocho meses. Hidalgo(2) se daría a la tarea, encomendada por el obispo de Michoacán, de convencer a los curas y religiosos de las cuatro parroquias de Colima: Santiago de Tecomán, San Francisco de Almoloyan e Ixtlahuacán y la de Hidalgo, de que se opusieran a pasar a formar parte del obispado de Guadalajara, para lo cual se decía, ya había una orden firmada por el Papa. Los padres que había en las cuatro parroquias de Colima tenían algún nexo con el cura Hidalgo, ya que, o habían sido sus compañeros(3) o sus alumnos en el Colegio de San Nicolás. Entre ellos había dos muy estimados por él: el cura de Almoloyan, Francisco Ramírez de Oliva; y el padre José Antonio Díaz, quien fungía como capellán de Colima, y que había sido catedrático en el referido colegio, y su vicerrector también.
Don Miguel Hidalgo, preso dentro de un entorno desconocido de soledad, pronto volvió a caer en el vicio prohibido que lo perseguiría toda su vida: las mujeres. Apenas llevaba unas semanas en su vicaría, cuando una hermosa mujer casada, con apenas veinte años encima, hizo acto de presencia en su confesionario. La jovencita se quejaba de no amar a su marido y de haber sido obligada a casarse. Hidalgo, preocupado por este singular caso, decidió atenderlo personalmente tras los gruesos muros de su parroquia. La bella Antonia Pérez era la esposa del subdelegado de Colima, don Luis de Gamboa, un cuarentón gordo como manatí, enfundado en elegantes ropas de marqués.
Un soleado viernes, aprovechando que no había nadie en la parroquia, el audaz cura le hizo el amor a la insaciable mujer de distintos modos posibles, hasta quedar ambos exhaustos, empapados en sudor, sobre un mullido colchón, mirando abrazados hacia la cúpula del salón. El fogoso cura, con el rostro como el de un hombre que había calmado su feroz hambre con un pan, se puso de nuevo su sotana para la misa siguiente. La jovencita vistió otra vez sus discretas ropas para regresar a casa con la comunión en la boca. Su marido adoraba que Toñita fuera tan piadosa: “Nada mejor que una mujer alejada de los pecados de la carne, y la casa de Dios es el mejor sitio para mantener segura a tu mujer”, pensaba el ingenuo don Luis, al beber su espumosos chocolate caliente, al ver a su abnegada mujer prepararle la cena.
Tres meses después, dos hechos importantes coincidieron en la peliaguda vida del cura penjamense: la vacante de párroco del curato de San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato y el frío cañón del rifle de don Luis en la calva frente del cura. Antonia tenía tres meses de embarazo y no se sabía quién de los dos podría ser el padre.
—Tiene sólo esta noche para largarse de aquí cura cabrón, hijo de puta, o me iré al infierno matando a un ministro de Dios. ¡Escoja usted su destino! —dijo don Luis, haciendo clic a la carga del mosquete.
Al día siguiente, 26 de noviembre de 1792, Hidalgo se alejó para siempre de Colima, salvándose de ser asesinado por el cornudo marido y salvó así el honor de don Luis y doña Antonia(4).
Seis meses después nacería una hermosa niña con ojos verdes, la misma imagen del Zorro de San Nicolás.
La puerta de la casa de don Jacinto Iturbe sonó justo a las ocho de la noche, como si estuviera en sintonía con las campanas de la iglesia, quienes daban puntualmente la hora a los Sanmiguelenses.
Don Jacinto Iturbe sintió que las piernas se le hacían de goma al ver a dos hombres en la puerta a los que reconoció inmediatamente: eran los jóvenes Ignacio Allende y Juan Aldama. Detrás de don Chinto aparecieron los cuatro niños Iturbe, con sus rostros llenos de curiosidad infantil sobre los extraños visitantes. Marina, presa de la sorpresa les ordenó que se metieran a la casa. Allende alcanzó a ver perfectamente la carita de Amalia, niña de seis años que era su vivo retrato y quien Marina le juraba era su hija.
—¿Podemos hablar en privado, don Chinto? —preguntó Ignacio con rostro sereno.
—Sí, claro. ¿No veo por qué no?
Aldama se quedó tranquilamente recargado en la barda de la casa fumando un cigarrillo, mientras Allende y don Jacinto se sentaban en una banca a entablar un incómodo dialogo que ambos sabían podría traer consecuencias funestas.
—Le pido disculpas por irrumpir en su casa de este modo, don Jacinto, pero no me dejó otra opción. Sé que no me esperaba, así como yo no esperaba que usted fuera tan cobarde de mandar unos cuatreros a matarme.
La frente calva de don Jacinto empezó e bañarse de roció por el sudor de los nervios que lo invadían.
—Yo no mandé... a nadie Nacho —dijo con un delatador tartamudeo—. ¿Pero aunque así fuera?... ¿creo que... mis justas razones tendría, no? Usted... tú... te has estado metiendo con mi mujer desde hace tiempo.
—Esto es un asunto de hombres, don Jacinto. ¡Así ha sido y no lo niego! No estoy aquí para que nos expliquemos las razones de por qué ocurrió así. Estoy dispuesto a que usted defienda su honor y nos batamos a duelo como usted quiera. Solo con sangre se pueden arreglar estas cosas. ¡Escoja usted las armas y los padrinos!
Don Jacinto tragó saliva como si tuviera el cogote lleno de pinole. Su parpadeo aumento a niveles notorios. Con una voz que más parecía un ruego que una altanera y bravucona refutación dijo:
—No es para tanto, Nacho. Solo te pido que ya no la busques más y asunto olvidado. —Los ojos negros de Allende se clavaron como dos dardos sobre el tímido cornudo.
—Me alejaré por completo de Marina, don Chinto. Pero si usted vuelve atentar contra mi persona, lastima a Marina o a la niña Amalia, vendré personalmente a matarlo con mis propias manos, o lo hará Aldama, que sabe todo lo nuestro, si usted me asesina primero.
—Nada de esto pasará, Nacho. Te lo aseguro.
Allende se incorporó de la banca y se alejó del lugar junto con su amigo. Don Jacinto se quedó unos segundos más sentado. Sabía que sería cuestionado por Marina y debía prepararse para el incómodo interrogatorio.
El 24 de enero de 1793, don Miguel Hidalgo arribó a San Felipe Torres Mochas, recibiendo la parroquia de manos del padre franciscano Diego Bear, el último cura de órdenes regulares habido en dicha población. Don Miguel Hidalgo, cargando con buenos fondos desde Colima, inmediatamente compró una casa en la calle principal de la Alcantarilla (hoy Hidalgo), a poca distancia del templo. La casa contaba con un ancho zaguán que conducía hacia un amplio portal que se abría hacia a un patio cuadrangular rodeado de extensas habitaciones. Atrás de la casa, para no importunar las actividades del cura, se encontraban las áreas de servicio y una fértil huerta.
Una mañana, en los primeros días en los que apenas se estaba instalando el cura, alguien llamó a la puerta. El cura, hombre de joven de treinta y nueve años, resoplaba de tanto sudar al mover objetos dentro de las amplias habitaciones de la casa.
—¡Martiniano! —dijo sonriente al abrir el grueso portón de madera—. ¿Qué haces aquí?
—Ahora si soy un hombre de quince años y no se va a deshacer tan fácil de mí padre. He venido a quedarme con usted. Aquí hay mucho que hacer y empiezo ahoritita mismo.
—¿Y tu madre?
—Ella está bien en Valladolid, padre. Está con mis hermanos y una señora que le ayuda con los niños.
—Pero es tu madre y debes estar con ella.
—No padre. Ella no es mi madre. La quiero mucho pero me siento mejor con usted. Entiéndame por favor.
Читать дальше