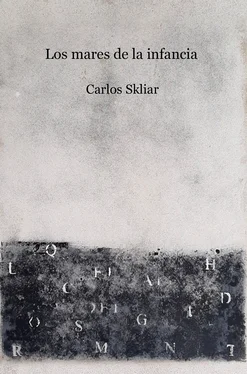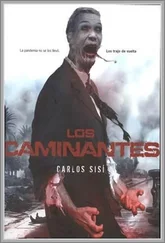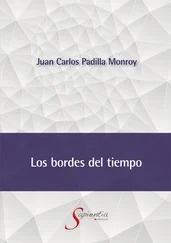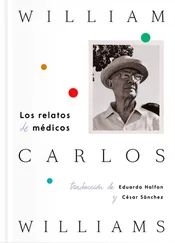Pero lo que más adoraba era la calma apacible con que la mujer reordenaba su mínimo escritorio antes del próximo llamado, el trapo apenas humedecido con el que corregía los desvíos de la tinta derramada, el pañuelo claro con el que se secaba las manos, el reordenamiento de los lápices, la cinta adhesiva, los papeles apilados con una prolijidad desmesurada.
Le fascinaba, además, ver a los niños que acompañaban a sus madres o sus padres, intentando trepar hasta la altura del escritorio y situarse cara a cara frente a la mujer, sosteniéndose en puntas de pie para descubrir un universo hasta allí ignorado: el reino de los objetos que formaban parte de un presente y un pasado, como si se tratase de la última oportunidad para apreciar esas cosas que luego formarían parte del olvido, de negocios de segunda mano, o de los escasos museos.
Cuando llegaba su turno parecía despertar de un letargo.
Esa voz lo convocaba con una tonalidad que le parecía especialmente dirigida a él, como si lo llamaran por su nombre, con un timbre que sonaba ceremonial a la vez que secreto. Daba sus pasos desde la tercera fila hasta la ventanilla recordando algo parecido a una tienda de juguetes, y preparaba su voz como quien está a punto de confesar, al fin, la frase más importante del día o de la vida.
Al llegar al umbral de la ventanilla y tocar con su cuerpo esa separación rigurosa e indigna entre él y la mujer, el hombre acomodaba su corbata raída, carraspeaba, colocaba sus dos manos sobre la mesa, la miraba con sus mejores ojos –extensos, atrevidos–, sentía un rubor que lo recorría desde la espalda hasta las sienes, le dedicaba el mejor buenos días del que era capaz, sonoro, intenso, duradero, y se daba la vuelta para reemprender el camino a casa, sin más, sin ningún trámite de por medio, sin siquiera esperar la respuesta de la mujer, sin necesitarla, con esa extraña y venturosa alegría que sólo es posible comprender cuando alguien es niño, hombre y anciano a la vez.
Aquello que había escuchado la tarde en que nos despedimos no era, entonces, lo que habías dicho de verdad. Qué pena. Era una tarde preciosa, la recuerdo, con unos nubarrones violetas apostados a los costados del horizonte y un sol tímido, aquietado por la bruma de un cielo que a los pocos minutos cubriría la ciudad de una suerte de manto grisáceo, espeso, como si se tratara de una fina capa sobre una vestimenta demasiado estrecha. Ya han pasado veintiún años, siete meses, doce días. No sé cómo esta correspondencia ha llegado hasta aquí, aunque es cierto que en estos tiempos no me he movido demasiado, y que prácticamente permanecí inerte, como una suerte de impericia para seguir adelante. Aquí ha sido mi único lugar, inalterable, inmóvil como una estatua de espaldas en un parque deshabitado. Y tu carta me dice ahora que lo que habías dicho no fue que nuestra vida era imposible sino imprevisible. Yo escuché que era imposible, no imprevisible. No sé por qué quise oír esa palabra y desoí la otra. Quizá porque ignoraba el significado de imprevisibilidad y no tuve ni paciencia ni fuerza para buscarlo. En todo caso me pareció percibir que imposible era una palabra más bien recta u obtusa que no requería de mayores explicaciones por tu parte. Una palabra concluyente, el sonido después del látigo. Por eso al marcharte seguí tu rastro una semana o dos y luego anduve vagando detrás de una sola quimera, pues tener una vida imposible me parecía insoportable o, perdón por la repetición, imposible: la quimera fue rendirme, vivir como si nada pasara, como si no fuese importante tomar decisiones o dejar de tomarlas, desaprensivo, pensando que la vida nos es dada pero sobre todo arrancada; ligero, sin pesos excesivos, con cautela, solitario, sin ilusiones, mezquino, adormecido. Evidentemente escuché mal, pero tal vez no podía entonces escucharte de otro modo: habías decidido partir porque –pensé yo– nuestra vida era imposible, no porque sentías que tu vida era imprevisible, y yo no tenía coraje para mutar lo imposible en posible. Me disculpo, claro, por mi absurda indolencia. Ahora lo comprendo, aunque es demasiado tarde para escuchar de otro modo lo que entonces dijiste y regresar a ese banco de la plaza en que solíamos abrazarnos y divisar los planetas sin nombre o aún por nombrar: que nuestra vida era imprevisible, es decir, que no era posible ofrecer garantías ni éxitos, que no había ninguna posibilidad de cotejar o de probar sin ignorar qué ocurriría, que habría que abonarse al azar de la furia, de los volcanes activos y, también, de la voracidad de la destemplanza. Pienso ahora: ¿era imprevisible o, mejor dicho, impredecible? Da igual. Lo cierto es que me hubiera gustado estar a tu lado cuando iniciaste aquel largo viaje luego de la separación, también cuando enfermaste y comenzó tu agonía, pero me fue imposible saberlo, no era previsible que ello ocurriera. Además, lo confieso, me hubiera encantado conocer a tu hijo, que según observo en esta fotografía que acompaña tu carta, es tan parecido a mí, de un modo remoto y extraño. Como si tuviera un parentesco conmigo trazado con líneas borrosas, difusas, inestables. Y de haber sabido que yo era su padre, como sugiere tu escrito, pues nada, quién sabe, cómo saberlo, tal vez la vida, mi vida, nuestra vida, hubiese sido de otra manera, o no, y en todo caso tan imposible como imprevisible –¿o impredecible?– a la vez.
No pude sonsacarle una palabra
Un poco más allá, en el patio, detrás de la hierba marchita, en ese hueco mínimo que dejan los maceteros cóncavos con las flores maltrechas, allí lo encontré. Estaba con el rostro aturdido, lloriqueando, mocoso, avergonzado, escondido dentro de sí como un caracol en su concha, abismado, abovedado, quejándose. No pude sonsacarle una palabra, ni un fragmento de palabra, ni un pedacito de sílaba. Dos horas y quince minutos esperé a que me contara qué ocurría, lo recuerdo bien porque luego de una hora comencé a mirar el reloj con inquietud. Y me quedé a su lado, tieso, sin ninguna voluntad de conversación ni de dar ánimos ni de apelar a esa vieja y espuria costumbre que consiste en decir que ya pasará, que no es tan grave, que después de todo en unos días lo recordaría como una tontería, todos esos comentarios que se dicen sin que el cuerpo exprese nada, como si fuese tan fácil afrontar la vida que nos toca, ésa, que reclama de nosotros siempre la entereza, permanecer erguidos, como si fuésemos un ejército de nosotros mismos, rectos, erectos, estrictos. Por el contrario, lo que se me venía a la mente era confirmar el desatino, la nula voluntad de continuar, la necesidad de ser débiles, la impotencia, el descanso, el deseo de imprudencia, la infinita sustracción de experiencias que resulta de vivir en este mundo. Pero no podía hablarle así, cómo iba a hacerlo, qué lección podía darle yo que había evitado a toda costa cada riesgo y, hasta allí, creía que adaptarse era la virtud más sublime de lo humano. Por eso me callé, como un modo de compañía, porque después de todo hay que saber no decir una palabra y que al mismo tiempo todo el lenguaje pese como un ancla milenaria de un navío extraviado en altamar, hay que saber no utilizar las zonas más flemáticas de la lengua para convencer de un error imprudente, hay que saber vacilar y ocupar ese silencio que es más grave aún que la sonrisa hipócrita que todo lo calma y después viene la llaga mal curada, esa herida del respirar que no cesa de reclamar aire para sí y para ninguna otra parte, y la mente se te llena de un embrollo hecho de maldiciones y distracciones. Me callé, sí, pero busqué el modo de estar allí presente, rodeándolo, abrazándolo, acariciándolo, sin importunarlo, sin humillarlo como lo hacen esas ancianas que pasan sus manos deshechas sobre la cabeza de los niños sin preguntarles si acaso lo desean, sin la impostura de esos amantes que mientras deslizan sus dedos infames sobre la piel húmeda se relamen con un cuerpo distinto de rostro diferente. Y es que en esos instantes, frente al dolor, delante del cuerpo compungido, asustado, apocado, no vale la conmiseración o la falsa complicidad: es mejor, mucho mejor, quedarse al lado pero sin enfatizar nuestra presencia, como si le mostráramos una prolongación del dolor, una especie de alargamiento en uno del cuerpo golpeado, aturdido, que sí, que puede ocurrir, que no se puede estar siempre bien, atento, disponible, al servicio del frenesí del mundo. Aunque luego comencemos a sentir que eso que ocurre al otro comienza a sucedernos a nosotros mismos, como una celebración de la fragilidad, aunque estallemos en mil pedazos y ya no nos recompongamos más. Porque es una salvaje ilusión volver al punto de partida, o al momento inmediatamente anterior al embate, y de nada vale que canturreemos alguna melodía suave, como si fuésemos espasmos de alegría, o que insistamos en mecer lo que precisa a los gritos seguir aullando. Así fue como después de casi dos horas y quince minutos logré alzarlo sin moverlo demasiado, le susurré unos sonidos en otra lengua, me levanté junto a él, lo llevé de vuelta a casa y lo apoyé sobre su sillón preferido cubierto con esa manta de tejido grueso y resistente para que pudiera al fin retozar un poco, recuperar el aliento, dormir si quisiera y pudiera; en qué guerras habría estado, qué manada de bestias le asestó semejante paliza, por qué me desobedece y sale sólo a la calle, qué bello es, cómo quisiera que me comprenda, cómo me gustaría que siga viviendo, pobre perro mío.
Читать дальше