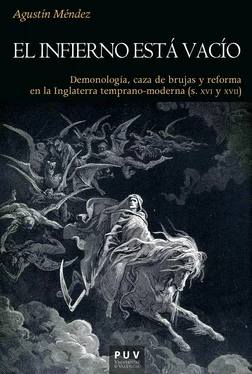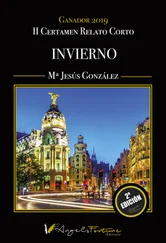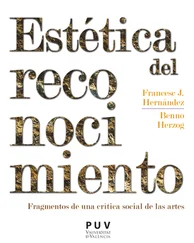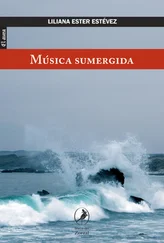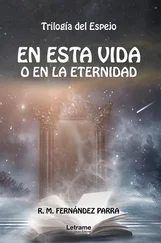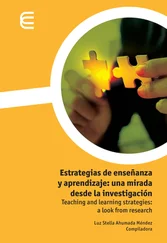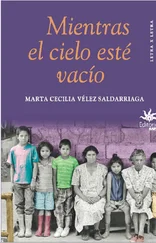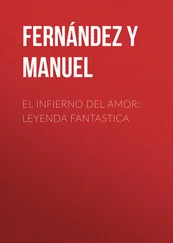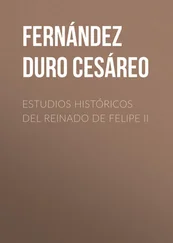Tras años como discípulo ( auditor ) de los elegidos ( electi ) maniqueos, la comodidad intelectual de los postulados del grupo ya no convencían a un Agustín cada vez más perturbado existencialmente. La propuesta espiritual de la religión le resultaba, además, estática: no había espacio para la mejora, para el crecimiento personal, para el enriquecimiento interior. 11El dualismo antropológico no explicaba la impiedad interna que percibía en sí mismo. Un maniqueo nunca constituiría un todo, y era precisamente esa integridad la que el de Hipona buscaba. 12Lo que en verdad lo rasgaba internamente no era una atávica tensión entre cuerpo y alma, sino sus propias falencias. Si el espíritu dejaba de entenderse como una porción de la divinidad y comenzaba a ser considerado como una creación inferior, falible e imperfecta, toda la existencia humana, así como la odisea espiritual que se atravesaba en vida, adquirían un cariz ontológicamente diferente. Esta transformación pavimentó su camino de vuelta al cristianismo, apuntalado por su viaje a Italia y la tutela que Ambrosio, obispo de Milán, ejerció sobre él. Distanciándose del presupuesto fundamental de las enseñanzas de Mani, el mal ya no era percibido como la causa del pecado, sino exactamente lo inverso. 13Agustín, sin embargo, defendía la idea de un Dios perfecto, omnisciente y, a diferencia de su etapa anterior, omnipotente, por lo que ahora ambas ideas debían conciliarse.
La célebre frase Unde malum («¿De dónde viene el mal?») es aquella con la que inició la construcción de su teodicea cristiana, una en la que el mal en tanto principio y sustancia independiente no podía existir. 14Su punto de partida era completamente monista. En efecto, sostenía que el mal no era nada en sí mismo, carecía de existencia intrínseca, es decir, no era más que ausencia de bien ( privationis boni ). 15Pese a ello, resultaba evidente que aquel existía y producía efectos reales, visibles y palpables en el mundo: muerte, pestes, guerras, hambre y todo tipo de destrucción. 16Para explicar esta aparente contradicción, el nacido en Tagaste distinguió entre el mal natural y el moral. Dentro de la primera categoría incluyó, por caso, todas las catástrofes naturales y las enfermedades. En la segunda inscribió al pecado, es decir, las acciones humanas mediante las cuales los hombres se alienan de la divinidad y de sí mismos al desear abandonar la naturaleza excelente. 17Por medio de los pecados se producía un daño a quien recibía los efectos de la acción, pero también el pecador se perjudicaba a sí mismo puesto que por llevarlos a cabo su alma se carcomía. 18Los primeros eran males que se sufrían y su autor era Dios, mientras que los segundos eran males que se hacían y su autoría era humana. 19
Este punto resulta particularmente importante para nuestros objetivos porque está genealógicamente vinculado con la idea de la Providencia en Agustín. Desde luego, no fue el primer pensador cristiano en ocuparse del asunto. El tratamiento de la cuestión puede hallarse ya en las Escrituras, que, antes que nada, constituyen el relato del gobierno del mundo existente por parte de Dios. 20También fue un tema de considerable atractivo especulativo para los Grandes Padres Griegos. Basilio de Cesarea (c. 330-379) asociaba el concepto con la acción siempre actual y bondadosa del Creador sobre su obra. Gregorio Nacianceno (c. 329-389), por su parte, la consideraba como el medio por el cual la divinidad gobernaba el mundo y lo conducía hacia un mejor estado. Juan Crisóstomo (347-407), profundizando la orientación de sus contemporáneos, destacó que los hombres no escapaban de la acción precisa y particular de la deidad, por lo que incluso los peores sufrimientos que los victimizaban no eran más que malestares pasajeros y relativos, ya que todo lo que ocurría tendía en última instancia a un bien superior. 21
Aunque Agustín conocía poco la lengua griega y su influencia en la porción oriental del Imperio no fue considerable, su visión sobre la Providencia no difirió respecto de la de los teólogos mencionados. 22Ninguno de sus tratados versa específicamente sobre el tema; su estudio está específicamente ligado al problema del mal. Dentro de su corpus, sin embargo, De Civitate Dei es la fuente principal para conocer su posición. En efecto, su opus magnum no habría sido escrito más que para reflejar cómo todo lo ocurrido en el mundo de los hombres desde su inicio ha estado ordenado o autorizado por la Providencia. 23En el capítulo XI del libro V señala que es inconcebible ( nullo modo est credendam ) que el Ser Increado hubiera dispuesto la existencia de un universo detalladamente perfecto solo para dejar la historia de los hombres por fuera de su gobierno. 24Así, la Providencia es entendida como la prerrogativa exclusiva del Ser Supremo para controlar la causalidad en toda su obra. 25La universalidad providencial, de hecho, fue el principal aporte de la visión agustiniana sobre el tema. 26Según el obispo, todo lo existente, desde lo más noble a lo más indigno, incluidos los males morales y naturales, forma parte de un plan establecido al comienzo de los tiempos por la divinidad, quien no solo lo diseñó, sino que controla permanentemente su cumplimiento aun en los detalles ínfimos: «la divina Providencia no solo gobierna a toda esta parte del mundo vinculada con las cosas mortales y corruptibles, sino también a las pequeñas cosas más viles y abyectas». 27Así, el teólogo norafricano distinguió entre el acto instantáneo de la creación y la actividad conservadora-providencial por la cual la divinidad protege su obra. 28Tal como señaló Gillian Evans en su clásica monografía sobre Agustín y el mal, el obispo de Hipona se caracterizó por el desarrollo de un cristianismo platónico de matriz optimista, basado en la idea de un mundo ordenado perpetuamente en el que el Creador está a cargo de su creación, y según el cual Él contiene el mal y acaba por hacer imposible que pueda cometer algún daño. De hecho, lo previó y planeó sacar lo mejor de él. 29
Es justamente la idea de un plan providencial ideado y ejecutado por una divinidad omnisciente la que da coherencia definitiva al problema del mal en el pensamiento agustiniano. Su idea de la Providencia presupone la existencia en Dios de la sabiduría, la presciencia y la voluntad de crear y ordenar todas las cosas a fin de manifestar su propia bondad. Creó un mundo donde los males naturales eran posibles porque cumplían esa función específica. 30Las consecuencias nefastas que, por ejemplo, tornados, terremotos y enfermedades mortales traen aparejadas son interpretadas de manera completamente negativa porque la imperfecta perspectiva humana desconoce tanto el funcionamiento del cosmos como los detalles del esquema providencial. 31Desde la perspectiva divina, esos eventos desgraciados tienen otro significado. Sirven, por ejemplo, para castigar a los impíos y probar la fe de los justos. Aunque los hombres no fueran capaces de comprenderlo adecuadamente, servían a un bien mayor, a un propósito ulterior y más importante decidido por el Creador y, en consecuencia, indiscutiblemente justo, apropiado y benevolente. 32
Con los males morales, aunque diferentes en esencia de los naturales, ocurre lo mismo. Aquellos consisten en la voluntad de una naturaleza racional que, ejerciendo su capacidad de libre albedrío, escoge pecar y, en consecuencia, alejarse del bien. 33El libre albedrío le fue dado al hombre precisamente para que pudiese decidir obrar rectamente, ya que sin la posibilidad de elegir en libertad entre hacer o no lo correcto, entre permanecer o no en Dios, el premio y el castigo no tendrían sentido, puesto que una u otra opción no se elegirían, sino que estarían determinadas. 34La libertad para escoger entre el pecado y la virtud, sin embargo, también formaba parte de la Providencia. De hecho, la divinidad conocía anticipadamente el camino que los hombres y los ángeles habrían de tomar y, pese a ello, permitió existir y contar con libre albedrío a aquellos que pecarían porque incluso esas acciones serían ser beneficiosas:
Читать дальше