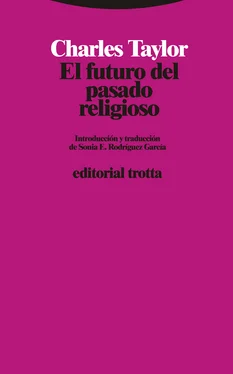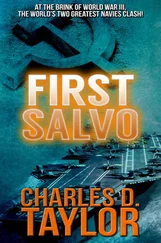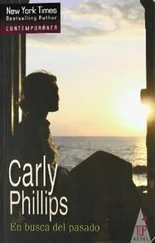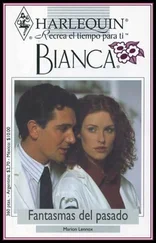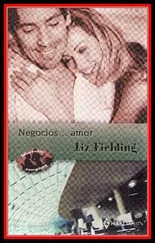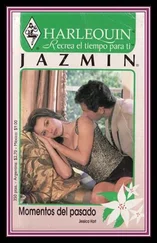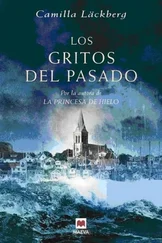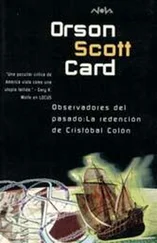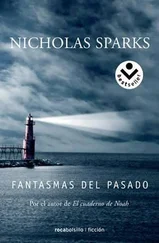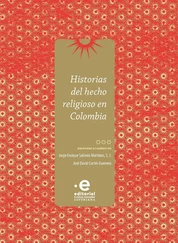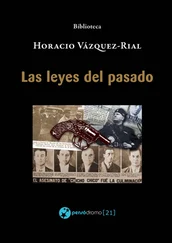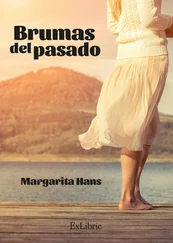Las raíces cristianas de este cambio son profundas. Existió un extraordinario esfuerzo misionero por parte de la Iglesia de la Contrarreforma, que más tarde fue continuado por las denominaciones protestantes. A principios del siglo XIX, existieron campañas de movilización masiva como el movimiento contra la esclavitud en Inglaterra, en gran parte inspirado y liderado por los evangélicos, y el paralelo movimiento abolicionista en los Estados Unidos, también en gran parte de inspiración cristiana. Después, este hábito de movilizarse para la reparación de la injusticia y el alivio del sufrimiento en todo el mundo se convirtió en parte de nuestra cultura política. En algún punto del camino, esta cultura simplemente dejó de inspirarse en el cristianismo —aunque las personas de una profunda fe cristiana continúan siendo muy importantes para los movimientos actuales—. Además, esta ruptura con la cultura de la cristiandad fue necesaria, como argumenté antes en relación con los derechos humanos, para que el impulso de la solidaridad trascendiese las fronteras de la propia cristiandad.
De este modo, nos encontramos ante un fenómeno sobre el que la conciencia cristiana no puede dejar de decir «hueso de mis huesos, y carne de mi carne» 11 ; y que, paradójicamente, algunos de sus más dedicados defensores consideran condicionado por la negación de lo trascendente. Volvemos de nuevo a la idea central de nuestra argumentación, según la cual la conciencia cristiana experimenta una mezcla de humillación y de malestar: de humillación, porque la ruptura con la cristiandad fue necesaria para la gran extensión de acciones inspiradas en el Evangelio; de malestar, porque la negación de la trascendencia pone esta acción en peligro.
Esto nos hace regresar a la línea principal de la argumentación. Dicha amenaza es lo que he llamado la revuelta inmanente. Por supuesto, esto no es algo que pueda demostrarse sin lugar a duda para aquellos que no lo ven, aunque desde otra perspectiva es tremendamente obvio. Ofreceré otra lectura y, al final, nos preguntaremos qué perspectiva da más sentido 12 a la vida humana.
El humanismo exclusivo cierra la ventana a lo trascendente, como si no hubiese nada más allá —más aún, como si no fuese una acuciante necesidad del corazón humano abrir esa ventana, mirar a través de ella e ir más allá; como si esta necesidad fuese el resultado de un error, de una falsa y errónea cosmovisión, de un mal condicionamiento o, peor aún, de alguna patología—. Dos perspectivas radicalmente diferentes sobre la condición humana: ¿cuál es la correcta?
¿Cuál puede dar más sentido a la vida que vivimos? Si estamos en lo correcto, los seres humanos tienen una inevitable tendencia a responder que algo más allá de la vida. Negarlo, asfixia. Incluso para aquellos que aceptan la metafísica de la primacía de la vida, esta perspectiva parece aprisionadora.
Hay una característica de la cultura moderna que se ajusta a esta perspectiva. Es la revuelta desde dentro de la increencia contra la primacía de la vida —no en nombre de algo más allá, sino más bien como consecuencia de la sensación de estar confinado, disminuido, por el reconocimiento de esta primacía—. Esta ha sido una importante corriente en nuestra cultura, algo inserto en la inspiración de los poetas y los escritores —por ejemplo, en Baudelaire (pero, realmente, ¿fue Baudelaire un no creyente?) y en Mallarmé—. Indudablemente, el más influyente defensor de este tipo de visión es Nietzsche; y no deja de ser significativo que los más importantes pensadores antihumanistas de nuestro tiempo —por ejemplo, Foucault, Derrida y, más allá de ellos, Bataille— estén fuertemente influenciados por Nietzsche.
Por supuesto, Nietzsche se rebeló contra la idea de que nuestro objetivo más elevado sea preservar e incrementar la vida previniendo el sufrimiento. Lo rechazó tanto metafísica como prácticamente. También rechazó el igualitarismo que subyace a esta afirmación de la vida corriente. Pero, en cierto sentido, su rebelión también es interna. La vida misma puede empujarnos a la crueldad, a la dominación, a la exclusión y, en efecto, lo hace en los momentos de su más exuberante afirmación.
Así, en cierto sentido, este movimiento permanece dentro de la moderna afirmación de la vida. No hay nada más elevado que el movimiento de la vida misma (la Voluntad de Poder). Pero esto afecta a la benevolencia, al universalismo, a la armonía, al orden. Se quiere rehabilitar la destrucción y el caos, imponer el sufrimiento y la explotación, como partes de la vida que debe afirmarse. La vida, adecuadamente entendida, también afirma la muerte y la destrucción. Pretender otra cosa es intentar restringirla, domarla, doblegarla, privarla de sus más altas manifestaciones, que son precisamente las que hacen de la vida algo que se puede afirmar.
Una religión de vida que prohíba ocuparse de la muerte, de la imposición del sufrimiento, confina y degrada. Nietzsche se ve a sí mismo heredando parte del legado de la ética guerrera preplatónica y precristiana con su exaltación de la valentía, la grandeza, la excelencia de la élite. El humanismo moderno que afirma la vida produce pusilanimidad. Esta acusación se encuentra frecuentemente en la cultura de la contrailustración.
Por supuesto, uno de los frutos de esta contracultura fue el fascismo —para el que la influencia de Nietzsche no fue enteramente ajena, pese a la verdadera y valiosa refutación de Walter Kaufmann del simple mito que ve en Nietzsche a un protonazi—. Pero, a pesar de esto, la fascinación por la muerte y por la violencia se repite, por ejemplo, en el interés de Bataille y es compartido por Derrida y Foucault. El libro de James Miller sobre Foucault muestra la profundidad de esta rebelión contra el «humanismo», que ahora se percibe como un lugar sofocante y confinante que debemos superar 13 .
Mi intención aquí no es mostrar el neonietzscheanismo como un tipo de antecámara del fascismo. Un humanista secular podría querer hacerlo, pero mi perspectiva es bastante diferente. Desde mi punto de vista, estas conexiones son otra manifestación de nuestra incapacidad (humana) de contentarnos simplemente con la afirmación de la vida.
La comprensión nietzscheana del enaltecimiento de la vida, la plena afirmación de la vida, también nos lleva más allá de la vida y es análoga a otras nociones religiosas del enaltecimiento de la vida (como la «vida eterna» del Nuevo Testamento). Pero nos lleva más allá, incorporando una fascinación por la negación de la vida, la muerte y el sufrimiento. No reconoce ningún bien supremo más allá de la vida y, en este sentido, se concibe a sí misma como absolutamente contraria a la religión.
Me siento tentado a especular aún más y sugerir que la perenne susceptibilidad humana de sentirnos fascinados por la muerte y por la violencia es una manifestación de nuestra naturaleza como homo religiosus . Desde el punto de vista de alguien que reconoce la trascendencia, la muerte y la violencia son lugares en los que más fácilmente se ve esta aspiración a ir más allá. Esto no significa que la religión y la violencia sean simples alternativas. Por el contrario, la mayoría de las religiones históricas han estado profundamente intrincadas con la violencia, desde el sacrificio humano hasta las masacres intercomunales. La mayoría de las religiones históricas permanecen orientadas al más allá de un modo muy imperfecto. Las afinidades religiosas del culto con la violencia en sus diferentes formas son, en efecto, palpables.
Sin embargo, el único modo de escapar plenamente a la tendencia hacia la violencia reside en algún lugar en la vuelta a la trascendencia —esto es, a través del amor hacia algún bien que va más allá de la vida—. Una tesis similar fue la que sostuvo René Girard, hacia cuyo trabajo siento una gran simpatía, aunque no estoy de acuerdo con la centralidad que le confiere al fenómeno del chivo expiatorio 14 .
Читать дальше