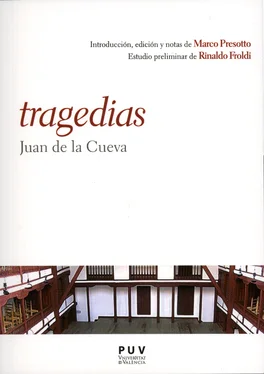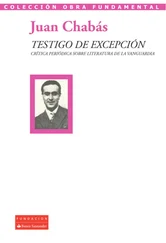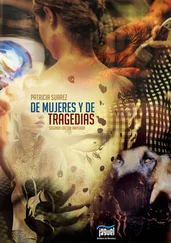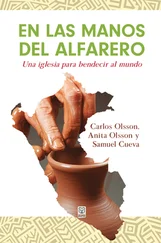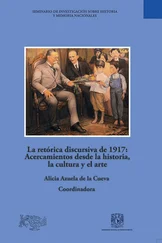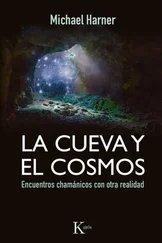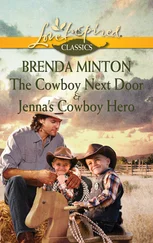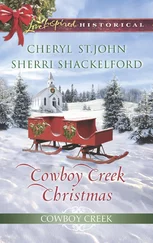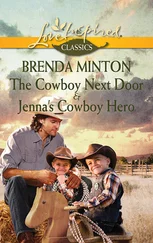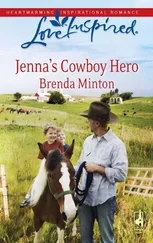Esta argumentación, todavía poco desarrollada pero ya claramente enunciada en 1968, llevó a Froldi a una conclusión, crítica respecto del libro de Hermenegildo, de que «no se puede reunir bajo la etiqueta de «trágicos españoles» a autores tan distintos como Artieda, Virués, Cueva, Argensola, Cervantes, Lobo Lasso de la Vega, intentando luego sacar las características comunes para definir un concepto de «tragedia española» que no existe» (1968, 95). Cuando en 1989 evoca esta tesis suya de 1968, se reafirma en ella: los diversos intentos trágicos que se efectúan en la década 1577–1587 no consolidan una tradición literaria, y aún menos teatral, propiamente trágica: «las manifestaciones trágicas con la clara intención de constituir un género teatral y con una voluntad precisa de representar ante un público fueron escasas y […] sólo ubicadas en un decenio […]. No se puede sino llegar a la conclusión de que los intentos de tragedia fracasaron». No debería hablarse, pues, de una tragedia española, sino de «experimentaciones trágicas» en las que brotaron gérmenes que, en lugar de madurar un modelo de tragedia, vinieron a fructificar paradójicamente en la fórmula de la comedia nueva, suscitada por los valencianos y por Lope de Vega (1989). Cuando en 2012 nos llega a las manos su último trabajo, comprobamos la ratificación de estas posiciones previas.
Y en este contexto surge la figura de Juan de la Cueva, sobre la que en 1968 Froldi se propuso acometer una revisión crítica, atacando, una vez más, la que sin duda fue la concepción teórica antagónica del ilustrado erudito italiano, el Romanticismo, que había hecho de Juan de la Cueva «el precursor del teatro nacional [por su adopción pionera de temas de historia nacional y del romancero en algunas de sus obras], verdadero maestro de Lope de Vega, el más grande de los dramaturgos españoles de la segunda mitad del siglo XVI» (104). De hecho, Froldi se alineó con Marcel Bataillon a la hora de negar el influjo del sevillano sobre el madrileño. Pero descartó también de entrada toda influencia sobre trágicos como Artieda o Argensola, y en general sobre el teatro de su tiempo: «sus contemporáneos y sucesores no lo conocen como poeta dramático; Cervantes no lo alude en tal sentido ni tampoco Lope, y sólo cuatro versos le dedica Agustín de Rojas» (105). Y tras considerar otra serie de argumentos elaborados por la crítica, Froldi concluía: «A nosotros nos parece realmente que Juan de la Cueva fue un autor de segundo orden en la vida literaria sevillana», que si ha tenido una suerte crítica mayor de la que le correspondía ha sido, como decía Bataillon, por haberse preocupado de publicar sus obras en una época en que el teatro representado no solía publicarse (104-107). Por último, y al encararse con los textos preceptivos de Cueva, Froldi coincidía con la observación de E. S. Morby, de que sus piezas dramáticas violaban la preceptiva innovadora que textos como el Ejemplar poético trataban de establecer, contradicción que atribuía a «la mediocridad de su espíritu» (107), que «aplaude la novedad [pero] demuestra no entenderla en su más auténtico y profundo significado» (109).
Treinta años después de esta primera posición, Froldi se nos presenta «Reconsiderando el teatro de Juan de la Cueva» (1999). Establece entonces un estado crítico de la cuestión, desde Menéndez Pelayo, Francisco de Icaza o Edwin Morby, hasta Anthony Watson o Jean Canavaggio, pasando por Marcel Bataillon o Alfredo Hermenegildo. No es que cambien las tesis de base de Froldi, pero sí cambia la valoración de conjunto. Aquilata, en primer lugar, las innovaciones que sí aporta su teatro (la reducción a 4 actos, la transgresión de las tres unidades, la pluralidad de materias –histórica, novelística…–, la polimetría…), para mostrarse después contrario a la interpretación del teatro de Juan de la Cueva según una clave política concreta, a la manera de Watson, que hace de él un instrumento de su posición en contra de la anexión de Portugal. Y no ve tampoco ningún rastro de una hipotética crítica a la política o a la figura de Felipe II. El tema del tirano, tan presente en su obra, debe explicarse en el marco del debate político contemporáneo sobre el maquiavelismo, contra su concepción del poder del príncipe y de la primacía de la razón de estado, y de las posiciones que se elaboran en el ámbito de la contrarreforma tridentina. Froldi analiza la Comedia y la Tragedia de El príncipe tirano a partir de la tradición teórica medieval y humanística que justifica el derecho al tiranicidio, tradición que se renueva e intensifica tras la obra de Maquiavelo. Las tesis de Trento defienden la primacía de la moral sobre la razón de estado y el papel de la providencia divina en el castigo de la culpa política y en el restablecimiento de la justicia universal. Son tesis que se encuentran en Orbecche , de Giraldi, y en El príncipe tirano , de Cueva, que comparten también otros motivos dramáticos nada casuales.
Al explicar su obra, como la de Virués o la de Argensola, en el contexto de la renovación de la poética de la tragedia por Giraldi y al mostrar la influencia de Orbecche , la obra dramática de Juan de la Cueva aparece como otra expresión característica de la crisis del Renacimiento, en una coyuntura histórica en la que «el poeta quiso incitar a su público a una reflexión esencialmente ética: trató de obtenerla impresionándolo y conmoviéndolo, sirviéndose además del motivo del horror, de lo maravilloso, de lo inverosímil, del uso de misteriosas y mágicas apariciones o personificaciones capaces de sorprenderlo». Por todo ello «opino que su teatro contiene una coherencia interna superior a cuanto hasta ahora se había pensado», y que su figura debe ser rescatada, como la de otros autores trágicos, de la calificación genérica de autores renacentistas, situada entre las manifestaciones de un senequismo cristianizado, a la manera de los trágicos italianos, y redescubierta en la coherencia interna de obras como El príncipe tirano . En cuanto a la condición de predecesor de Lope de Vega, «no creo que carezca de importancia el tema de la relación del teatro de Juan de la Cueva con el de Lope, pero no puede ser el tema exclusivo de la investigación actual». Tampoco su influencia fue decisiva ni en el movimiento trágico ni en la génesis de la comedia nueva: «Continúo pensando como Bataillon y más recientemente Canavaggio que el proceso teatral de finales del s. XVI no llegó nunca a ordenarse en torno a la figura del sevillano, lo que no significa que Juan de la Cueva no tenga importancia como autor dramático de su época.»
Lo que resulta sin duda cierto es que «Juan de la Cueva debe considerarse como uno de los principales protagonistas –en el ámbito teatral– del tormentoso período de Felipe II» (1999, 15-30).
Al cabo de los años, el lector actual debe juzgar la solidez y la coherencia de los argumentos de Rinaldo Froldi sobre la tragedia y los trágicos españoles, y en especial sobre Juan de la Cueva. 7 Yo no querría añadir aquí más, a modo de observación, que jugaron un papel complementario respecto de la principal de sus tesis de 1968, que suponía todo un replanteamiento teórico del proceso de formación de la comedia española y del papel de los distintos agentes históricos que intervinieron en ella. El giro epistemológico que proponía Froldi tenía su fundamento en la tesis de que el movimiento teatral en España se subordinó al proceso de formación de la comedia (en sentido amplio, de comedia nueva ) y no de la tragedia, y a la conquista de su hegemonía sobre los escenarios públicos, proceso en el que jugaron un papel determinante los dramaturgos valencianos, preparando el terreno en el que Lope adquiriría su protagonismo, gracias a su capacidad de producir una simbiosis entre el lenguaje culto de la tradición literaria y el de la inmediatez social. Las experimentaciones trágicas de la década 1577-1587, aun con su fracaso como movimiento, vinieron a abrir paso y a enriquecer también, con algunas de sus innovaciones, el curso de la comedia nueva , un sistema teatral propio de la cultura del barroco.
Читать дальше